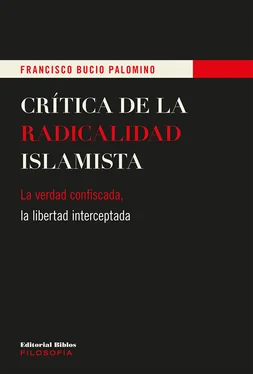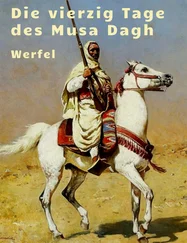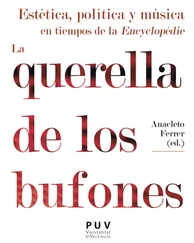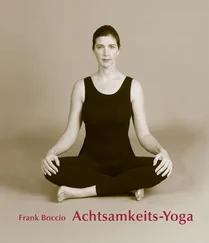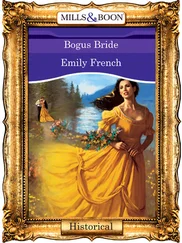Si es verdad que la necesidad de una explicación entera es innata, que su ausencia es fuente de profunda angustia; si la única forma de explicación que sepa aliviar la angustia es la de una historia global que revele la significación del hombre asignándole un lugar necesario en los planes de la naturaleza; si para parecer verdadera, significante, apaciguadora, la “explicación” debe confundirse con la larga tradición animista, se comprende entonces por qué se necesitaron tantos milenios para que al fin apareciera en el reino de las ideas las del conocimiento objetivo como sola fuente de verdad auténtica. 8
2. La fe mahometana en el Corán
El Corán es lo otro en lo que los musulmanes creen. El complemento del libro sagrado es la Sunna: compendio de los actos, los comportamientos y las palabras de Mahoma y de sus seguidores inmediatos. La fe en Alá tal como la practican los musulmanes tiene dos vertientes: consiste en creer en la unicidad de Dios (en un Dios único) y creer en el Corán. Esta aseveración es voluntariamente reduccionista, porque presentamos solo lo esencial de la fe islámica, con una atención particular en los excesos del islamismo. Pero, más allá de este dato, la afirmación parece entrañar una redundancia, pues el libro sagrado contiene la palabra de Alá y, por consiguiente, creer en él y creer en Alá debieran considerarse lo mismo, debieran constituir un solo y mismo acto de fe. Sin embargo, la redundancia es solo aparente. En efecto, Alá y su palabra no son lo mismo, y tampoco lo son esta y el Corán. En el cristianismo sí tendría sentido afirmar la identidad entre Dios y su palabra, por ser esta “hipostasiada” en el Verbo, Jesucristo, segunda persona de la Trinidad. Valdrá la pena tratar de comprender lo que significa creer en el Corán, en cuanto libro sagrado que contiene la palabra de Alá, ya que no puede ser absolutamente lo mismo tener fe en un texto que creer en Alá, por más complementarios que sean los dos actos de fe.
En el mundo, el lenguaje es considerado lo propio del hombre. Dotándola de palabra, Dios elevó la humanidad a un estado de dignidad que no concedió a ningún otro ser intramundano. Este escrito no es el lugar para detallar las inmensas bondades que se desprenden de este privilegio, y solo lo mencionamos para servir de pauta a un intento de comprensión del poder de la palabra divina. Si la palabra humana al nombrar las cosas dice lo que las cosas son, o sea nombra su esencia, la palabra de Dios inaugura el nombre de las cosas, define su esencia, lo que deben ser, pero además las hace existir. Repetimos, mientras la palabra del hombre solo evoca la esencia de las cosas, la de Dios las convoca además a la existencia. Ahora bien, si, como la filosofía lo entiende, el concepto “ser” es un compuesto de esencia y existencia, se habrá de decir con toda propiedad que Dios reina y tiene imperio sobre todo cuanto hay, y en esta perspectiva su palabra es ley. Dios es creador en cuanto legislador del universo, y es legislador en cuanto creador. En el acto creador de Dios están involucradas tanto su inteligencia como su voluntad. Cuando su voluntad se afirma decretando “Hágase la luz”, la luz se hace, irrumpiendo entre las tinieblas: Fiat lux et lux fit (“Hágase la luz, y la luz se hizo”). Su Fiat es expresión de su voluntad y de la orden dada al ser. Su palabra es mando y, porque así lo mandó, las cosas son lo que deben ser.
Pero, aparte del orden físico, que necesariamente es como Dios quiso ordenarlo, hay el orden moral, que Dios quiso hacer depender del hombre. Dios lo quiso así para que este fuera responsable de su acción. Para tal fin lo creó libre. Así queda evidenciado: el lenguaje y la libertad son los dos grandes privilegios con los que Dios quiso distinguirnos y, conjuntamente, ambos delinean la responsabilidad que nos corresponde asumir. Frente a la libertad que Él quiso darnos como esencia de nuestro ser, su palabra-ley deja de tener la inoperatividad que impone al orden físico la necesidad de que las cosas sean como Él quiso que fueran. En el orden moral su palabra legisladora ordena solo “inclinaciones y tendencias”, y no determinaciones que anularían la esencia libre del hombre. Así es: al querer que en el universo existieran seres libres, lógicamente Dios no pudo a la vez querer que estos fueran sometidos a su dictado legislador de la misma manera que lo son las cosas a las que no dotó de libertad. Cuando se dice, y está bien dicho, que Dios escribió su ley en el alma humana, ello no puede significar que la “programó” con determinismos, como sí lo hizo con las cosas del mundo físico: solo significa que la forjó con sensibilidad moral para que supiera distinguir entre el bien y el mal. Pero esta conciencia moral originaria deja libre al hombre de escoger cada vez entre uno y otro. En el espectro universal de elecciones y decisiones que la libertad ejerce, las que enfrenta con más dramatismo son las del orden moral: sentimos nuestra libertad como una inmensa carga de responsabilidad cuando tenemos que escoger entre algo que nuestra conciencia moral desaprueba pero por cualquier razón nos atrae, y algo cuya bondad sabemos reconocer pero nos cuesta mucho abrazar. Como le hizo decir Ovidio a Medea, queriendo subrayar la debilidad de la naturaleza humana: “Pero una fuerza desconocida me arrastra contra mi voluntad: el deseo me aconseja una cosa, la mente otra. Veo el bien y lo apruebo, y sigo el mal” ( Video meliora proboque, deteriora sequor ). 9En tal perspectiva, se comprenderá que (como lo explicaremos más tarde) Schelling conceptualice la libertad como “capacidad de hacer el mal”. No que Schelling festeje el poder que tiene todo ser humano de hacer daño, sino que constata esa capacidad de elegir el mal como el poder crítico por el que el hombre se manifiesta a todas luces como un ser libre. En cuanto a querer reprochar a Dios haber hecho al hombre con capacidad de realizar el mal, habiéndole podido conferir una voluntad orientada exclusivamente hacia el bien, sería tanto como preferir que en lugar de tener una verdadera voluntad (que por definición no puede ser si no es libre), el hombre tuviera solo automatismos. ¿Quién querría estar metafísicamente impedido de hacer el mal, debiendo pagar por precio no tener libertad? Y ¿qué valor tendría el bien que haríamos sin la posibilidad de hacerlo libremente o no hacerlo? Y, finalmente, ¿dónde estaría el mérito de un comportamiento al que nadie pudiera sustraerse, por encontrarse irremediablemente sometido a la misma necesidad que rige los determinismos naturales?
En vista de lo que acabamos de exponer, nos preguntamos cuál conviene que sea la actitud de recepción de la palabra de Dios cuando es dirigida a los hombres en calidad de mensaje moral. ¿Habrá que recibirla como una orden, como un mandato que suprime ipso facto toda resistencia al deber de cumplimiento? En ese caso, ¿la recepción de la palabra de Dios no estaría obligando a sacrificar pura y llanamente la libertad humana? Y, en esas condiciones, ¿el cumplimiento de la ley de Dios no sería un gesto automático? ¿Querrá Dios que el hombre renuncie a ser libre, a la esencia que Él mismo le dio? ¿Qué vale ante Dios la sumisión obligada a Su palabra? Es claro pues que la palabra que Alá dirige al ser humano en cuanto mensaje moral es de un tipo muy diferente que el del Fiat con el que creó la naturaleza. Este es eficaz, verdadera “causa eficiente”, igual que el dedo que oprime una tecla y produce automáticamente un carácter en la pantalla de la computadora. Si el mensaje moral divino fuera de este tipo de causalidad, en lugar de que sea nuestra religiosidad la que nos sugiera postrarnos para recibirlo, un reflejo pavloviano nos proyectaría a tierra y nos obligaría a guardar esta posición para escucharlo. Y, luego, el contenido del mensaje se cumpliría solo, a la manera como un paracaídas se despliega cuando se aprieta el botón que manda la operación.
Читать дальше