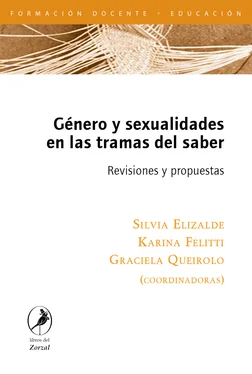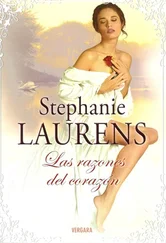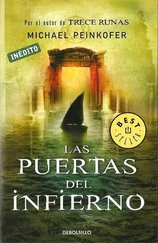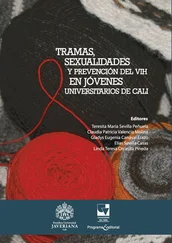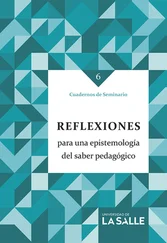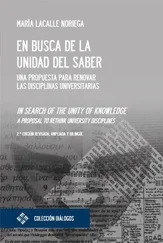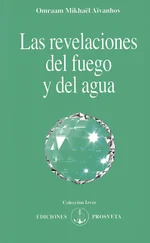Este enfoque histórico abrió un nuevo campo de análisis, permitió relacionar la sexualidad con otros procesos sociales e indagar en sus transformaciones a lo largo del tiempo y en las distintas culturas. A continuación presentaremos algunos estudios que pueden servir como ejemplo de las posibilidades que brinda este abordaje. Esta selección, como todas, es arbitraria pero tiene en cuenta un criterio de calidad académica y también de accesibilidad. Se trata de obras traducidas al español y disponibles en varias bibliotecas de la Ciudad de Buenos Aires.
•Jean Louis Flandrin (1984) analiza el legado cristiano y su influencia en Occidente, en un libro que se ocupa del amor, el comercio sexual, la procreación, el matrimonio y la vida sexual de los solteros, fundamentalmente entre los siglos XVI y XVIII. Su trabajo se encara bajo la convicción de estar haciendo una historia de la sexualidad y a la vez, una historia social. Flandrin considera que reconocer las influencias que heredamos del pasado puede tener una “función terapéutica” que ayude a superar algunos de los problemas actuales.
•John Boswell (1992, 1996) realizó una investigación crucial sobre la homosexualidad y el pensamiento cristiano, desde la Roma Imperial hasta la Alta Edad Media. Allí afirma que hasta el siglo XIX la homosexualidad no existió como término, ni como una conducta especial con valoraciones negativas, tal como comienza a definirla en ese momento la flamante y poderosa corporación médica. Los varones que tenía sexo con otros varones no se consideraban sujetos con una identidad específica. Como señala Boswell, son problemas de traducción y apropiación de distintos pasajes bíblicos los que han generado confusiones y avalado una condena que en el cristianismo de los primeros siglos no resulta tan explícita. Para este autor, las causas de la persecución y el rechazo a la homosexualidad deberían buscarse en otros terrenos y no en las sagradas escrituras.
•Elizabeth Badinter (1981) analizó el momento en que “el amor maternal” florece en Occidente. Recién en el siglo XVII las mujeres francesas acomodadas comienzan a preocuparse por la salud de sus retoños. Hasta ese momento las nodrizas se ocupaban del amamantamiento y la crianza, mientras las damas de la nobleza y la alta burguesía seguían disfrutando de sus lujos. En lugar de pensar que el escaso apego a los hijos e hijas fue producto de la alta mortalidad infantil del Medioevo, Badinter se pregunta si no fue esa desprotección y falta de cuidado la que disparó los decesos que hubieran tenido en la leche materna un buen antídoto. Este trabajo se animó a historiar algo aparentemente tan natural e innato como el instinto maternal, cuestionando la base de muchos de los límites que encuentran hoy en día las mujeres para su desarrollo profesional y personal.1
•Marilyn Yalom (1997) realizó una provocadora historia del pecho. La autora recorre los distintos significados que ha tenido y tiene esta parte del cuerpo femenino: su lado sagrado, erótico, doméstico, psicológico, comercial y político. Analizando pinturas, esculturas, la literatura, la fotografía, la publicidad y los tratados de medicina, Yalom plantea la concepción del pecho como fuente de vida para un individuo y –a partir de la Revolución Francesa, con el torso desnudo de la Marianne–, como signo de libertad para la nación. También explica como la opresión femenina fue simbolizada por el corsé y la liberación se puso en actos, con la quema de corpiños que impulsó el feminismo de los años ’60.
•El control de los nacimientos fue otro tema que despertó gran interés. A mediados de la década de 1970, Alfred Sauvy, Hélène Bergues y M. Riquet (1972) compilaron estudios referidos a la primera transición demográfica europea, proceso que Francia había completado muy tempranamente a mediados del siglo XIX con una llamativa reducción de la tasa de natalidad. Los escritos analizaban las prácticas sexuales y anticonceptivas, el abandono de niños, los infanticidios y las consideraciones sobre el aborto desde múltiples miradas: la médica, la moral, la religiosa, la ideológica y la demográfica. El contexto de producción y debate de estas ideas fue la “explosión demográfica” de la segunda posguerra mundial, situación que ejemplifica bien la fuerte vinculación entre las cuestiones que convocan a la historia y los problemas sociales contemporáneos.
•Otro texto de consulta ineludible es Sexualidades occidentales (1987), compilación que resultó de un seminario organizado por Philippe Ariès, durante 1979-1980, en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales francesa. Allí se reúnen artículos que estudian los orígenes del modelo occidental de matrimonio, la importancia de distinguir entre el amor dentro y fuera de él, el lugar que ocupa el autoerotismo en las doctrinas y en las costumbres, las consideraciones sobre la homosexualidad y la imagen que se difunde de la masculinidad.
•Recientemente, una práctica aparentemente tan privada y solitaria como la masturbación encontró su lugar en la historia. En su análisis Thomas Laqueur (2007) se nutrió de diversos materiales como la Biblia, textos médicos y filosóficos, diarios, autobiografías, el trabajo de artistas conceptuales, materiales feministas y pornográficos. La práctica del “sexo solitario” no tiene fecha de inicio pero su consideración como “vicio solitario” data de principios del siglo XVIII. En ese entonces la masturbación no preocupaba tanto a los conservadores como a los progresistas, quienes aceptaban gozosos el placer sexual pero luchaban por crear una ética del autogobierno. El rechazo de las implicancias de la masturbación llevó a su consideración negativa por parte de la medicina y la filosofía que estigmatizaron esta práctica llenándola de culpa, temores, vergüenza y enfermedad. El interés que la medicina puso en evitar la masturbación femenina no escapa a Laqueur, quien dedica buena parte de su obra a los consejos y reprimendas para una acción que separaba el placer sexual de la reproducción mucho antes de las famosas píldoras.
•Georges Vigarello ha sido prolífico en el estudio del cuerpo humano, tema que ha generado varias investigaciones (Le Goff y Truong, 2005; Feher, Naddaff y Tazi, 1990). La historia de la belleza (2005a), de la higiene (1991) y el nacimiento de la educación física como práctica saludable y herramienta pedagógica (2005b) constituyen algunos de sus intereses. En estas obras se analizan los cuerpos en su relación constante con las circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales de cada época (Corbin, Courtin, Vigarello, 2005). También su historia de la violación es una interpretación de los atributos de la corporalidad. La misma comienza en la Francia del Antiguo Régimen, cuando la sensibilidad hacia la violencia y en particular hacia la violencia sexual, es casi inexistente al igual que los castigos (Vigarello, 1999). Plantear los cambios en la forma de percibir esta práctica es analizar el modo en que las mujeres y los niños se convierten en sujetos y van dejando de ser propiedad de sus familias. Las variaciones y las lamentables continuidades sobre la forma de entender, juzgar y condenar esta forma de violencia sexual invitan a la lectura de su obra.
Estos trabajos, que son sólo una muy reducida muestra de un campo en constante expansión, pueden servirnos como invitación para renovar nuestros conocimientos del pasado en clave de género y sexualidades. Para encarar un programa que incluya el estudio de las sexualidades, sus cambios y permanencias a lo largo del tiempo sugerimos:
•Evitar reducir estos temas a la anécdota o presentarlos como notas de color en medio de temas concebidos como más “serios”. Eludir cualquier banalización que termine por reproducir los estereotipos sexistas y discriminatorios.
Читать дальше