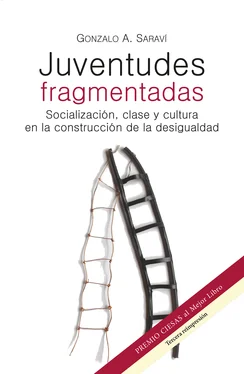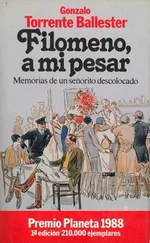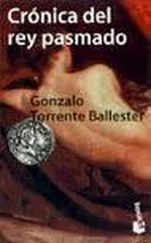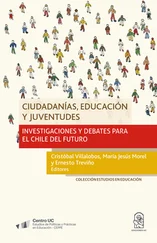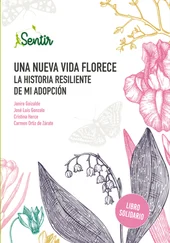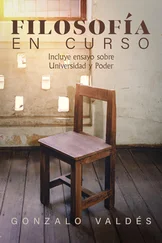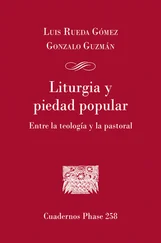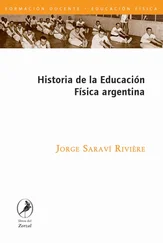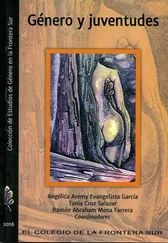Juventudes fragmentadas
Socialización, clase y cultura en la construcción de la desigualdad
Gonzalo A. Saraví

A Felipe Saraví, por ser.
A Cristina Bayón, por estar.
A México, por vivir.
Portada
Agradecimientos
Introducción
Capítulo 1. De la desigualdad a la fragmentación
Introducción
Exclusiones recíprocas e inclusiones desiguales
La experiencia de la desigualdad y sus dimensiones subjetivas
Socialización y fragmentación: creciendo en mundos aislados
Capítulo 2. La escuela total y la escuela acotada: construyendo los mundos de la desigualdad
Introducción
Las trampas de la universalidad: la inclusión desigua
La experiencia de la escuela en los mundos de la desigualdad
Los sentidos de estudiar: estudiar para pobres y formar líderes
Capítulo 3. Las ciudades de los jóvenes: la fragmentación de la sociabilidad y las experiencias urbanas
Introducción
Contrastes urbanos: la producción espacial de la fragmentación
La ciudad exclusiva y la ciudad abierta: experiencia urbana de ricos y pobres
Encuentros y desencuentros: estigmas territoriales y de clase en la sociabilidad urbana
Capítulo 4. Cuando la desigualdad deviene una cuestión de estilo: prácticas de consumo y fragmentación social
Introducción
La desigualdad a través del consumo
La jerarquía de los estilos y la construcción de la distancia sociocultural
Exclusiones recíprocas, una cuestión de estilo
Capítulo 5. Experiencias de la sociedad: desigualdad y relaciones de clase
Introducción
Las percepciones de la desigualdad en el contexto de la fragmentación
La construcción de fronteras: nosotros y los otros en la estructura de clases
El respeto y el reconocimiento en contextos de desigualdad
Conclusión
Referencias
Anexo 1. Jóvenes entrevistados. Características socioeconómicas y condición de clase
Anexo 2. Jóvenes entrevistados. Condición de clase y experiencia de la juventud
Notas
Créditos
Contraportada
Varias instituciones merecen mi reconocimiento por brindarme la confianza y las condiciones necesarias para la realización de este libro. En primer lugar, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas) que, además de ser formalmente mi lugar de trabajo, constituye un espacio académico estimulante y privilegiado para la investigación social; los colegas, los estudiantes, y el personal administrativo son parte fundamental en los resultados de mi labor. También debo agradecer al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cuyo apoyo económico resultó determinante en dos momentos clave de este proyecto: primero, a través de una beca para la Consolidación de Jóvenes Investigadores (2008-2009), que financió el primer año de esta investigación, durante el cual realicé la mayor parte del trabajo de campo; y luego, a través de una beca para Estancias Sabáticas en el Extranjero (2012-2013), año en el cual escribí el primer borrador completo de este libro. Precisamente, mi agradecimiento también se dirige al Latin American Center (lac) de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, donde realicé mi estancia sabática; durante mi adscripción al lac como investigador visitante asociado, encontré las mejores condiciones para reflexionar y desarrollar las ideas y argumentos centrales de este libro. La ciudad y la Universidad de Oxford constituyen un estímulo permanente para la vida académica e hicieron de mi año sabático una experiencia inolvidable. Mi agradecimiento también se extiende a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, en la cual pasé una parte de mi vida de estudiante, por haberse interesado en la publicación de este libro.
Las instituciones son importantes, pero no lo son todo. Este libro es producto de una investigación que se desarrolló a lo largo de casi cinco años, durante los cuales muchas personas estuvieron directa o indirectamente involucradas. En primer lugar, la compañía de Cristina Bayón ha sido, y sigue siendo, esencial en mi vida: sin su presencia cada uno de esos días, todo hubiese sido más difícil y menos luminoso. Con ella tuve la posibilidad de discutir múltiples ideas, conocer nuevos estudios y autores, y pensar cada concepto y perspectiva teórica con más profundidad. Mi agradecimiento es por su lucidez para la crítica y por la vida juntos.
En segundo lugar, los capítulos que conforman el libro se fueron enriqueciendo a partir de presentaciones y conferencias en diversos congresos y eventos académicos, de conversaciones informales con colegas en México y en Oxford, y de esbozos preliminares discutidos y puestos a prueba de manera disimulada frente a mis estudiantes. Todos ellos merecen un reconocimiento. En este ámbito debo una mención especial a Pedro Abrantes, con quien compartí varias ideas durante sus dos años como investigador huésped en el ciesas, y quien finalmente hizo una minuciosa lectura del último borrador, con valiosas aportaciones.
Finalmente, mi agradecimiento también es para todos los jóvenes que desinteresadamente participaron en esta investigación; sus nombres fueron cambiados para preservar su anonimato, pero recuerdo muy bien a cada uno de ellos al leer y releer sus testimonios, sin los cuales este trabajo no hubiese sido posible.
Más allá de todas estas contribuciones, todo lo dicho, con sus virtudes y defectos, y todo lo que faltó decir, es responsabilidad exclusiva de quien escribe estas palabras.
Este libro y la investigación que le dio origen surgieron y se construyeron a partir de dos fuentes de inspiración. Si bien relativamente divergentes entre sí, ambas confluyeron en un mismo problema y desencadenaron mi interés por encontrar y proponer una interpretación plausible sobre el asunto en cuestión.
Por un lado, me encontré poco antes de iniciar este nuevo proyecto con uno de los tantos libros de Alain Touraine que han sido inspiradores para los latinoamericanos, y que lleva por título principal la pregunta ¿Podremos vivir juntos? Aunque la temática del libro no resultó, en lo esencial, coincidente con el desarrollo posterior que tomaría mi propio interés y análisis, el título —esa pregunta en específico— me permitió sintetizar en tres palabras una marea de inquietudes y cuestionamientos que por aquel entonces todavía me planteaba de manera desordenada. Para mí, la pregunta de Touraine se reformuló y acotó a un problema más específico y a un contexto más local: ¿Cómo es posible vivir juntos en sociedades tan profundamente desiguales? El interés consistía en entender cómo se tolera, se rechaza o se padece la miseria frente y desde la fortuna; pero también cómo se tolera, se rechaza o se padece la fortuna frente y desde la miseria. Las preguntas nodales de una investigación siempre tienen cierta dosis de exageración en sus pretensiones y en su formulación —y este caso no es una excepción—, pero esencialmente me interesaba conocer cómo lidian social y subjetivamente las personas, y en particular los jóvenes, con la coexistencia de diferencias y desigualdades socioeconómicas y de clase tan marcadas y profundas.
Por otro lado, como suele ocurrir en el ámbito de la investigación científica y la reflexión académica sobre lo social, las preguntas y las interpretaciones se encadenan unas con otras; cuestionamientos iniciales dan lugar a respuestas tentativas (que en su momento nos parecen definitivas), pero también a nuevos cuestionamientos que conducen a buscar nuevas interpretaciones y/o complejizar las previas.
Читать дальше