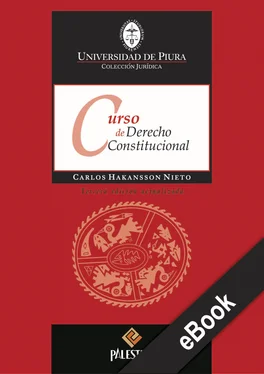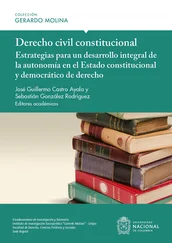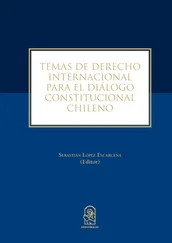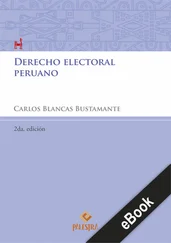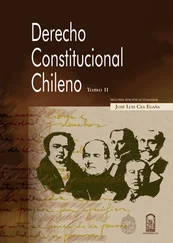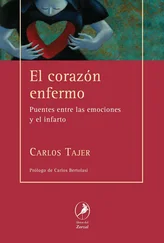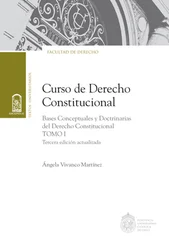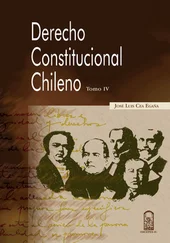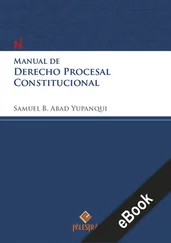La evolución de la forma de gobierno peruana se inicia con las constituciones de 1860, 1920, 1933 y 1979 que, a pesar de ser presidencialistas como sus antecesoras, se caracterizan por introducir rasgos del parlamentarismo88. En efecto, las cuatro constituciones contaban con un gabinete y en las tres últimas el parlamento podía censurar al gabinete o a sus ministros individualmente. La motivación principal de los constituyentes de 1931 fue la intención de fortalecer el Congreso para frenar el predominio presidencial89.
A) La parlamentarización de la forma de gobierno peruana
La Constitución de 1856 es la primera que incorpora uno de los rasgos del modelo parlamentarista, como es la moción de censura, declarando que el Presidente de la República ya no puede despachar con un ministro que haya sido censurado por el Congreso, obligándolo a poner su cargo a disposición. Si el proceso de incorporación de instituciones del modelo parlamentario se inicia con la Carta de 1856, las constituciones de 1933 y 1979 incorporan casi todas las instituciones provenientes de dicha forma de gobierno, pero ello no implica un giro hacia el modelo parlamentarista90, ya que, si se contaba con un Gabinete y con los instrumentos de control y exigencia de responsabilidad política, el Presidente de la República era nombrado por sufragio universal y podía nombrar o destituir a sus ministros entre otras competencias.
El llamado proceso de parlamentarización no consistió en transformar las bases de la forma de gobierno peruana, sino atenuar el predominio presidencial a través de las instituciones parlamentaristas, lo que dio lugar a algunos excesos; en efecto, los poderes del legislativo eran mayores en el documento de 1933 en comparación con las constituciones de 1860, 1920, e incluso la Carta de 1979. Bajo la Constitución de 1933 los ministros dependían de la confianza del Congreso, bastaba un parlamentario de cualquiera de las cámaras para plantear una interpelación al Gabinete91, o a cualquier ministro, y solo se requería el voto de una quinta parte de los parlamentarios para que se aprobara ese pedido y que el ministro fuese interpelado92.
Al final de una interpelación los parlamentarios —diputados y senadores— podían censurar al ministro o a todo el Gabinete con el voto de la mayoría simple de la cámara baja93, pero el Presidente de la República no podía disolver el legislativo. Las consecuencias se manifestaron gravemente con la inestabilidad ministerial entre 1963 y 1968. Durante los cinco años y dos meses de gobierno del Presidente Fernando Belaunde, sesenta ministros diferentes ocuparon las nueve principales carteras. El Parlamento censuró a siete ministros y otros tres ministros dimitieron antes de ser censurados.
Entre las instituciones parlamentaristas incorporadas, especial mención debemos realizar a la moción de censura en un modelo presidencial, la cual también se produjo gracias a la convención de constituyente de 1855-56, de predominio liberal, por tanto, motivada para fortalecer al Congreso frente a los poderes del Ejecutivo. De esta manera, su primera aparición se impulsó desde la práctica parlamentaria y con la Ley de Ministros de 1856 que incluía un artículo estableciendo que no merece la confianza pública el ministro contra quien emitan las cámaras un voto de censura, aunque sin establecer sus efectos jurídicos obligatorios, dado que no imponía la renuncia al ministro censurado y tampoco al presidente aceptar su dimisión. Con la Constitución de 1856 tampoco se incorporó expresamente el voto de censura sino hasta la Carta de 186094. La Constitución de 1920 aclaró que el voto de censura era un problema de desconfianza hacia el ministro mas no de desaprobación; la Carta de 1933 confirmó esta interpretación y estableció que la moción de censura pudiera formularse por un solo parlamentario pero su aprobación naturalmente requería de la mayoría de la cámara, disponiendo además que sería votada en la misma sesión; unas características que bien pueden funcionar en el Parlamentarismo inglés, pero no bajo un modelo presidencial de defectuoso funcionamiento como el peruano.
B) Las correcciones a las instituciones parlamentaristas de control y de exigencia de responsabilidad política
La experiencia de las instituciones parlamentaristas bajo la Constitución de 1933 dio lugar a un proceso de “racionalización” del Parlamento peruano. Con ese fin, los constituyentes de 1978 corrigieron la moción censura y los instrumentos de control: preguntas, interpelaciones, comisiones de investigación, etc.95; en consecuencia, solo la Cámara Diputados tenía la facultad de control y responsabilidad política. A diferencia de la Constitución de 1933, se otorgó al Ejecutivo la facultad de disolver la Cámara de Diputados y convocar nuevas elecciones si esta censuraba a tres gabinetes. De esta manera, las correcciones a la Constitución de 1979 se resumen en límites a los medios de control parlamentario. La historia demuestra que la oposición, bajo la Carta de 1979, interpeló al Gabinete en pocas oportunidades y no fue capaz de plantear una moción de censura; sin embargo, el multipartidismo, donde ningún partido ostenta una clara mayoría, propicia efectos inesperados en el comportamiento parlamentario ante una polémica gestión del gobierno, suscitando continuas interpelaciones y aprobación de la moción de censura contra los ministros.
VI. ¿TENEMOS UNA CONSTITUCIÓN HISTÓRICA?
Con el paso del tiempo, y observando las distintas constituciones peruanas, se suele afirmar que las características de un Estado republicano, inspirado en los principios democráticos corresponden a la llamada Constitución histórica del Perú; unos rasgos intocables por cualquier asamblea constituyente por tratarse de unos presupuestos para iniciar el diálogo en torno al proyecto de cualquier enmienda o nueva Constitución. En ese sentido, consideramos lo siguiente:
1) No debemos confundir la Constitución histórica con los llamados núcleos duros de reforma. Las constituciones peruanas no cuentan con núcleos duros expresos sino tácitos a diferencia de la Carta francesa de 1958, o la española de 1978, que impiden el retorno a la monarquía y a la república, respectivamente; en ambos casos vemos que las distintas circunstancias históricas, sociales y políticas han llevado a sus constituyentes a tomar determinadas decisiones en lo que concierne a su respectiva forma de Estado.
2) A lo largo de la historia de los textos constitucionales peruanos observamos algunas disposiciones que habrían formado parte de la Constitución histórica, como la confesión del Estado peruano a la Religión Católica con exclusión de cualquier otra, que rigió hasta las Cartas de 1860 y 1867 inclusive. Dicha disposición podría considerarse en su época como parte de este núcleo duro; no obstante, como sabemos, nuestro Estado no es confesional, el culto religioso es libre y reconocido constitucionalmente96. De manera similar, la adopción de la unicameralidad en la Carta de 1993 fue considerada como una vulneración a la tradición histórica peruana; con el paso del tiempo y determinadas circunstancias políticas como la crisis de representación parlamentaria, la bicameralidad no ha podido restablecerse por la vía de una reforma constitucional.
Vemos así que las circunstancias políticas, sociales y culturales podrían moderar algunos presupuestos salvo aquellos que se funden en el derecho natural y los principios que inspiran al Derecho Constitucional en su conjunto (la separación de poderes, el gobierno conforme al Derecho, las garantías constitucionales, etc.).
Al final de este capítulo consideramos que no existe verdaderamente una Constitución histórica en el Perú, pues, a lo largo de la República se ha cambiado demasiadas veces sus textos, dando marchas y contramarchas en algunos temas, como la reelección presidencial, que como fantasmas del pasado retornan al debate promovido por diversas circunstancias políticas97. Cada Carta Magna está redactada conforme a las últimas tendencias y novedades del constitucionalismo moderno; es decir, durante su elaboración no se tiene en cuenta la historia sino más bien la coyuntura. Un ejemplo son las disposiciones del régimen económico en la Constitución de 1993 que están redactadas conforme con una ideología neoliberal, pero que hoy en día podrían discutirse en algunos Estados del primer mundo.
Читать дальше