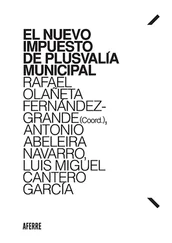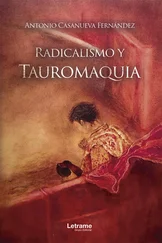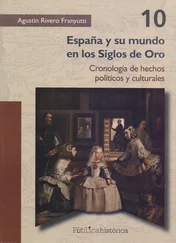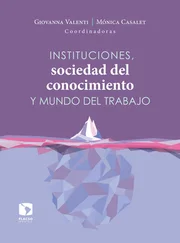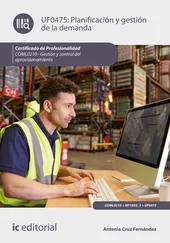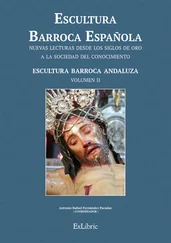Ejemplos notabilísimos se encuentran repartidos por templos de toda la península, siendo por regla general obras de extraordinaria calidad artística. Entre los interiores mejor conservados hay que destacar sacristías como la del monasterio de Guadalupe, donde arquitectura, pintura y mobiliario conforman espacios plenamente barrocos. Las proporciones arquitectónicas y la calidad de las pinturas ningunean las magníficas cajoneras empotradas en los muros, trabajadas en granadillo y nogal. Otra sacristía que puede considerarse como una de las más memorables del Barroco español es la de la Cartuja de Granada. Atribuida a Francisco Hurtado Izquierdo y ejecutada por otros maestros entre 1727 y 1764, destacan las cajoneras, a juego con el portaje, ubicadas a ambos lados, talladas en caoba, con incrustaciones de ébano, concha, marfil y plata por el lego José Manuel Vázquez[10]. (Fig. 5)

Fig. 5. Sacristía de la cartuja de Granada.
El confesionario, común a todos los templos, es uno de los muebles litúrgicos que tipológicamente tiene una importante componente arquitectónica. Estos van evolucionando desde un cajón prismático hasta ricos sitiales. En las Instrucciones de la fábrica y del ajuar eclesiástico, redactadas por Carlos Borromeo, quedan fijadas las características de estos y el número que debía haber en cada templo según la categoría del mismo. Se conserva un buen número de ellos, siendo la mayoría de carácter cerrado. En otras ocasiones, son simplemente un sillón, en el que a los brazos se le ha añadido un tablero con celosías para preservar la intimidad del penitente. En la catedral de Salamanca se conserva un número interesante de confesionarios, diseñados por Alberto de Churriguera, en donde sobresale el del penitenciario, decorado con un relieve de Cristo y la Magdalena, realizado por Alejandro Carnicero.
Los más frecuentes en los templos españoles son los de forma de cátedra, que presentan en el centro una pequeña portezuela compuesta por dos batientes, disponiéndose en su interior un sillón. Los laterales del mueble suelen presentar también decoración, ya sea de carácter geométrico o de motivos vegetales, disponiéndose en los mismos una rejilla metálica para la comunicación con el confesor. Al igual que ocurre con los armarios, la evolución de los mismos se aprecia principalmente en el mayor movimiento que presenta la cornisa, abriéndose en ocasiones en grandes copetes.
Si el mobiliario litúrgico de carácter fijo ha sufrido grandes pérdidas, mucho más significativas han sido en las piezas de carácter móvil, pues al perder su función en la liturgia se han postergado, vendido o desaparecido. Facistoles, atriles, sacras, candeleros, tenebrarios, arcas, etc., son obras que presentan un valor artístico incuestionable y que siguen, en su tipología y decoración, la evolución estilística de otras piezas de las artes suntuarias o decorativas. Asimismo, son muy abundantes en los templos los muebles de asiento. Escaños, bancas, arquibancos, sillones de brazos, bancos, escabeles, taburetes, sillas, faldisterios, sitiales, reclinatorios, etc. De todos ellos, destacan la sede o cátedra, para presbíteros y obispos respectivamente, situados en el altar mayor, donde se ubican los ministros oficiantes y concelebrantes, son los de mayor riqueza y en el Barroco van a tener las mismas características que los empleados en los espacios civiles. A partir del siglo XVII, la sede pasa a estar constituida por asientos independientes, en número de tres, donde el de mayor importancia es el central, destacado por su tamaño y ornamentación, ya que era el destinado al presbítero oficiante. De menor tamaño y similitud artística eran los asientos de sus acompañantes, ocupados por el diácono y subdiácono. Hasta el Concilio Vaticano II estas sedes se situaban en el lateral del presbiterio pero actualmente se sitúan en el fondo del presbiterio tras el altar, frente a la asamblea.
De procedencia civil es también el uso de la consola, que sustituyó a las credencias o mesas auxiliares del altar, soporte para tener a mano lo necesario para la celebración de los oficios divinos. La estructura es parecida a la de una mesa estrecha y plana por detrás, con el faldón y las patas muy movidas y, por regla general, sin cajones. Aunque es un mueble eminentemente civil, pronto pasó a los altares haciendo las veces de credencias o mesas auxiliares[11]. Piezas de gran riqueza, se caracterizan por la profusión de talla dorada, decoradas con ángeles, figuras antropomórficas y rocallas. En este tipo de muebles se suele usar la pata cabriolé, rematada en garras que apoyan sobre una bola. La zona más decorada es la del faldón, apareciendo a veces calado y profusamente decorado.
En ocasiones, el mobiliario ha sufrido transformaciones considerables, unas veces más afortunadas que otras. Algunas readaptaciones han llevado al equívoco, recomponiéndose piezas de distinta procedencia “con mucho gusto”. La puesta en valor de este patrimonio se hace imprescindible y puede llevarse a cabo desde el punto de vista patrimonial, con una exposición adecuada de los mismos. Este cometido debe tener varios frentes, como son la conservación, protección, gestión y difusión del patrimonio mueble a través de las administraciones locales y de la iglesia. Es por tanto el reto que se tienen que fijar estas instituciones para un mayor conocimiento de las mismas. En ocasiones, estas intervenciones se pueden limitar a pequeñas obras de mantenimiento de las piezas y dotar a los edificios de unas medidas mínimas de seguridad. Con ello se revalorizaría y mantendría su uso y el conocimiento de su patrimonio. Se hace necesaria, como primera e imprescindible medida, una exhaustiva labor de estudio y catalogación desarrollada por especialistas. No es el cometido de estas líneas destacar las ventajas de la realización de estos inventarios, pero es importante en el campo del mobiliario religioso que la metodología de catalogación de los bienes muebles se difunda para su apreciación, tanto para la comunidad científica como para el gran público, pues propician los objetivos marcados por la ley de Patrimonio Español, tanto nacional como autonómico, como son el disfrute de los bienes culturales y el acercamiento al ciudadano, así como su respeto, garantizando su conservación.
3.EL ESPACIO Y EL AJUAR DOMÉSTICO EN EL BARROCO ESPAÑOL
Para un acercamiento al espacio doméstico en la Edad Moderna es imprescindible el estudio de los inventarios de bienes y testamentos de la época. A través del conocimiento de los mismos se puede hacer una aproximación al modo de vida de la sociedad, que cambiará radicalmente en el paso del siglo XVII al XVIII. Es obvio advertir que el rango social es el que va a marcar la riqueza de los ajuares domésticos y también es cierto que los que han sobrevivido a los avatares del tiempo suelen ser precisamente los de las clases más privilegiadas. Durante el siglo XVII, el modo de amueblar la vivienda varió relativamente poco con respecto al siglo anterior y, como regla general, en las viviendas encontramos dos zonas claramente diferenciadas: los espacios públicos y los espacios privados, bien delimitados y con una función específica en la sociedad de la época. Los primeros tienen un carácter representativo, mientras que los otros quedan relegados a lo íntimo, como los lugares de descanso o de esparcimiento. El cambio más sustancial en el amueblamiento se produjo en los primeros años del siglo XVIII, cuando nuevas influencias y cambios de vida transformarían los interiores, primero en el entorno cortesano para, poco a poco, llegar a todas las viviendas.
Читать дальше