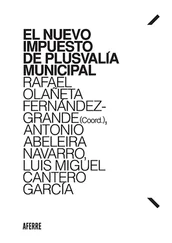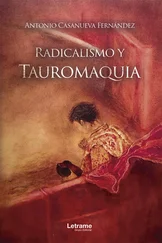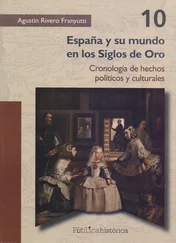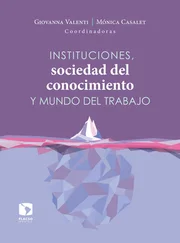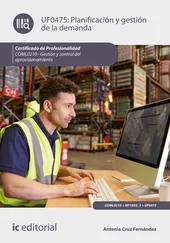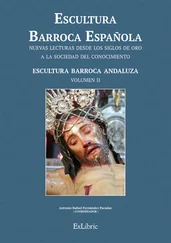Fig. 3. Sillería de coro. Duque Cornejo. Catedral de Córdoba.
En relación con el coro hay un amplio mobiliario —facistoles, tintinábulos, atriles, cancelas, etc.— pero, entre los de carácter fijo, hay que citar las fachadas o cajas de órgano, obra de ebanistería tras la que se encierra el mecanismo del instrumento. Su estudio se puede abordar desde dos aspectos: el mecánico, como instrumento musical, y el artístico, en cuanto al mueble que lo contiene. Estos muebles, en el caso de las catedrales, suelen ir dispuestos a los lados de la sillería en la nave central, ofreciendo dos fachadas: hacia el interior de la nave central y hacia los laterales. Estas cajas de órgano, profusamente decoradas, conforman en su disposición verdaderas fachadas, comparables a retablos por sus dimensiones, estructurándose en varios cuerpos y calles, en donde se dispone la tubería, mientras que el teclado hace las veces de banco[8]. La música de órgano, introducida en la liturgia desde el siglo XI, va a tener su máximo desarrollo a partir del siglo XVI, cuando la mayor parte de las iglesias y monasterios de cierta importancia contarán con este instrumento como elemento indispensable de su ornato, al ocupar un amplio espacio en los paramentos de los templos, fundiéndose con la arquitectura. A pesar del papel tan importante que jugó en la configuración de los espacios en el interior de los templos, su estudio ha pasado casi desapercibido, rara vez descrito en inventarios y guías artísticas.
En muchas ocasiones, las cajas de los órganos eran diseñadas por los mismos artistas que habían intervenido en la ejecución de la sillería, como ocurrió en los realizados en el monasterio de Guadalupe, obra de Manuel Larra Churriguera, quien había participado con otros maestros en la construcción de la sillería[9]. Muchos son los órganos que se reparten por la geografía peninsular, aunque en distinto estado de conservación debido a los avatares socioeconómicos e históricos vividos durante la primera mitad del siglo XX, que provocaron el total abandono de la mayoría de los órganos actualmente conservados. Recientemente, en Andalucía, dentro del proyecto Andalucía Barroca 2007, se han recuperado algunas piezas de singular riqueza decorativa, como la de la iglesia de los Santos Justo y Pastor de Granada, obra de Salvador Pavón Valdés, realizada entre 1762 y 1764. Presenta tres castillos, que se asientan sobre una repisa dorada y tallada, rematados por un gran penacho mixtilíneo coronado por angelotes. El de la iglesia de la Concepción de Écija, de carmelitas descalzos, también recuperado en el proyecto andaluz, es de autor anónimo de la segunda mitad del siglo XVIII, y junto con el rico mobiliario del templo, representa uno de los interiores más importantes del Barroco andaluz. La caja es de estilo rococó, formada por un primer cuerpo liso a modo de alto basamento, sobre el que se disponen los tres castillos. Destacan las cornisas curvas con elementos de rocalla, a modo de penachos, poco frecuentes en la decoración de las cajas de órgano. El mueble fue diseñado como parte integrante del coro, junto con la tribuna de celosía y balaustrada.
Pero sin lugar a dudas, los grandes órganos barrocos son los de las catedrales como las de Salamanca, Toledo, Segovia o Sevilla. Los de la catedral hispalense son obras realizadas en 1725 por el ensamblador Luis de Vilches, quien hizo el diseño arquitectónico y dirigió la construcción de las cajas y tribunas de los mismos. La labor escultórica se debe a Pedro Duque Cornejo. (Fig. 4) Es frecuente que existan dos órganos enfrentados, que suelen ser de diferentes autores y épocas. La excepción está en los órganos de las catedrales de Granada, Almería y Málaga, donde los órganos son gemelos del mismo autor e idéntico diseño. Este último, realizado entre 1778 y 1782 por Julián de la Órden, es uno de los ejemplos más significativos del desarrollo máximo del órgano barroco español.

Fig. 4. Cajas de órgano. Luis de Vilches. Catedral de Sevilla.
En cuanto a los púlpitos, aunque sin uso desde el Concilio Vaticano II, su presencia en los templos es habitual, conservándose interesantes ejemplos en la mayoría de los templos. Evolución de los primitivos ambones —antiguas bemas—, con los que se confunden a veces, estos suelen ir situados a ambos lados de la nave mayor, no lejos del presbiterio en las parroquias y adosados a los muros del evangelio en los conventos. Están realizados en mármol, hierro o madera. Tanto los de mármol como los de madera cuentan con una decoración esculpida importante. En unos y en otros el tornavoz es de madera, decorándose en la parte interna con una paloma, símbolo del Espíritu Santo, para indicar que las enseñanzas que se realizan desde el púlpito eran inspiradas por la gracia divina. Ofrecen en su organización soluciones dependientes de la arquitectura y, sobre todo, de la orfebrería, pues reproducen a menor escala cálices y copones. La tipología es muy variada, de forma circular, poligonal o cuadrada, se levantan sobre un pedestal y están cubiertos por el tornavoz o sombrero. Se accede a ellos por una pequeña escalera, a veces cerrada por medio de una puerta, que en la mayoría de los casos ha desaparecido.
Los mejor conservados son los realizados en mármoles como los de las catedrales de Granada y Córdoba, en los que intervinieron en su diseño grandes arquitectos y escultores. En el caso de la catedral de Granada, realizado con mármoles de colores, se dio la feliz combinación entre Hurtado Izquierdo y Duque Cornejo. Este escultor probablemente, también diseñó los púlpitos de la catedral de Córdoba, aunque no llevara a cabo su ejecución. Los púlpitos, situados en el arco toral, fueron realizados en caoba y mármol, terminados en 1779 por el escultor francés Juan Miguel Verdiguier. En el de la izquierda, aparecen los símbolos de los evangelistas Lucas y Juan, y en el de la derecha los de san Mateo y san Marcos, labrados todos ellos en mármol. Los tornavoces se adornan con cortinajes tallados y rematan en figuras alegóricas de las virtudes. En los relieves de la tribuna se admite la colaboración de Alonso Gómez de Sandoval. Construido exclusivamente en madera es el magnífico púlpito de la iglesia de La Concepción de La Laguna, obra probable de Jerónimo de San Guillermo, escultor activo en esa ciudad en la primera mitad del siglo XVIII, donde su autor muestra un gran dominio de la talla.
Otro mueble que juega un papel importante como modificador del espacio arquitectónico son las cajoneras de las sacristías, dependencias estas que tuvieron también un gran desarrollo tras el Concilio de Trento. Las cajoneras, destinadas a guardar el vestuario y ornamentos litúrgicos, son piezas destacables del mobiliario religioso y tienen su evolución en los arcones medievales. Se encuentran en las sacristías y vestuarios de los templos, configurando con el resto del mobiliario interiores de gran armonía y magnificencia. Presentan su frente ocupado por uno o más módulos de grandes cajones para guardar las ropas litúrgicas, existiendo ejemplares que se completan con un módulo con puertas. Se adaptan por lo general a las proporciones de la estancia y, en muchos casos, se encuentran empotradas en grandes hornacinas. En ocasiones, sobre ellas y adosados a la pared, se levanta un empanelado con cajones y tacas, más una imagen del Crucificado, cobijado por dosel, o pequeños retablos, marcos y espejos, delante de los cuales el sacerdote lee las oraciones mientras se reviste de sagrado.
Читать дальше