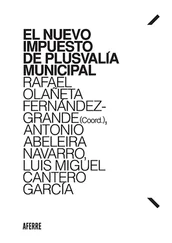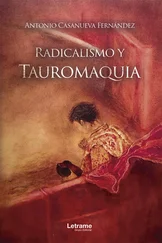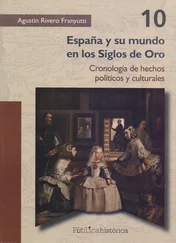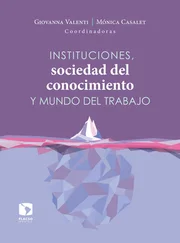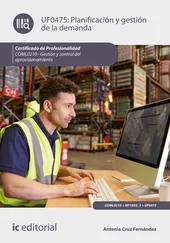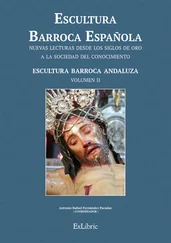Fig. 2. La policromía y la escultura de pequeño formato definió buena parte del espacio profesional en el trabajo colaborativo desempeñado por las mujeres en los talleres barrocos.
Por el contrario, la presión social y el peso específico ejercido por la tradicional educación femenina en los valores de la sumisión y la pasividad, el encorsetamiento gremial y la escasa flexibilidad legislativa revelaron en este tema su peor rostro, hasta el punto de terminar victimizando sobre todo a aquellas mujeres, quizás muchas (no lo sabemos, ni lo sabremos nunca), que debieron sacrificar su vocación artística por las construcciones culturales de aquella, pero también de muchas otras épocas. En definitiva, todo un lastre interpuesto por una mentalidad que, como es sabido, se mostraba claramente desfavorable y ciertamente discriminatoria al ejercicio profesional femenino. De hecho, nunca se hubiera considerado bien visto, ni siquiera políticamente correcto, que una joven abandonara su hogar y frecuentase una casa extraña para desarrollar adecuadamente, y en igualdad de condiciones con los muchachos, ese mismo proceso formativo requerido a cualquier aspirante a artista de los Siglos de Oro y que las ordenanzas y contratos de aprendizaje oportunos determinaban verificar, siempre, bajo la responsabilidad de un maestro y acorde a las condiciones oportunas previamente pactadas con el padre, mentor o tutor[3].
O lo que es lo mismo, esto hubiera supuesto para la presunta aprendiza no solo permanecer bajo la tutela jurídico-profesional del maestro, sino algo todavía peor desde una perspectiva moral. En otras palabras, al integrarse en el taller (da igual si a tiempo parcial o total), nuestra protagonista también quedaba bajo el dominio privado de otro hombre, sin mantener con él algún tipo de relación familiar que justificase el aprendizaje, la colaboración laboral y, sobre todo, el vínculo habitacional , ya fuese en calidad de esposa, hija o hermana.
Es más, la realidad de los hechos demuestra que ni siquiera hacía falta llegar a eso. Basta recordar el escándalo suscitado por la joven Luisa Roldán (fig. 3), una muchacha de carácter resuelto que, con 19 años, no dudó en desafiar en pleno siglo XVII las convicciones de su tiempo y acudir a la justicia a la hora de imponer a su padre y maestro, Pedro Roldán, su decisión de contraer matrimonio con quien ella quería. En otras palabras, a pesar de todo, logró hacerse “visible”.

Fig. 3. Luisa Roldán, la escultora barroca por excelencia.
De todas formas, secundamos la opinión de la profesora Ana Aranda al apostillar incisivamente que, sobre estos temas, es la ingente documentación que todavía permanece inédita la que guarda la última palabra sobre el particular, habida cuenta de cómo, aun cuando todavía sean una rareza los testimonios escritos que constaten el compromiso de aprendizaje artístico a favor de una niña o la enseñanza/formación impartida por una maestra escultora o pintora, hay prometedores indicios en otra dirección que, de la mano de sucesivas investigaciones, podrían reescribir la Historia y propiciar una visión diferente sobre las relaciones mujer/taller de una manera matizada y diferente a la que, hasta hoy, viene predominando[4]. Ahí están, por ejemplo, las decisivas aportaciones del profesor Francisco Javier Herrera para confirmarlo y que, desde luego, deben terminar permitiéndonos que ya no se vea tan excepcional el hecho de que un padre contrate la instrucción de su hijo con una mujer que ejerce de responsable directa del taller, en el caso de Isabel Fernández la pintora en la Sevilla de 1534[5].
Por su condición de mujeres solteras, y consecuentemente libres de las consabidas cargas familiares ligadas al cuidado del esposo y de la prole, las hermanas María Feliz y Luciana de Cueto y Enríquez de Arana, popularmente conocidas como las Cuetas, gozaron de un grado de autonomía profesional más acusado que el de la mayoría de sus compañeras escultoras, por más que su llegada al oficio se produjese, una vez más, merced al magisterio de su padre, el también escultor y tallista cordobés Jorge de Cueto y Figueroa. Afincado en Montilla en las postrimerías del Seiscientos, atraído posiblemente por la gran demanda de trabajo que en ese tiempo existía en la ciudad, allí nacieron sus siete vástagos, de los cuales María Feliz vendría al mundo en 1691, mientras Luciana lo hacía, tres años después, en 1694.
Las dos hermanas, dotadas de idéntica sensibilidad artística como partes de un cohesionado binomio productivo mancomunado que solamente la muerte de María Feliz conseguiría truncar, llegarían a disfrutar de una alta estimación por parte de sus conciudadanos, destacando en el trabajo de piezas de pequeño formato y gran blandura expresiva, resueltas, por lo general, apelando al carácter polimatérico tan presente en la plástica escultórica dieciochesca y que insta a combinar en la hechura de las piezas diversas texturas, resultantes del manejo indistinto de la talla en madera, el modelado del barro y las siempre agradecidas labores de carnación y estofado. El fallecimiento de Jorge de Cueto, en 1722, y el inmediato establecimiento de la viuda y sus cuatro hijas solteras en la que sería la casa-taller del llamado Rincón de las Beatas, supuso el arranque de la carrera artística pública de las Cuetas en torno a 1727. Es de suponer que, con antelación al óbito paterno, su actividad plástica habría quedado subsumida, como solía ser costumbre, entre los encargos recibidos por aquel.
De todas formas, si hemos de creer los entusiastas comentarios del presbítero Antonio Jurado y Aguilar, autor del manuscrito Ulía ilustrada y fundación de Montilla (1776), las hermanas Cueto se habían convertido en auténticas celebridades locales, al señalar varias veces la fama adquirida por las hermanas escultoras incesante hasta sus respectivos fallecimientos en 1766 y 1775, ya en su nuevo domicilio de la calle don Gonzalo. Según Jiménez Barranco, la cercanía de la casa-taller de las Cuetas a los monasterios de Santa Clara y Santa Ana favoreció la proliferación de encargos que las artistas montillanas recibieron, tanto de los mencionados conventos como de los familiares de las religiosas, para los que realizaron imágenes devocionales de suave textura, de tamaño inferior al académico; sobre todo, la mayoría Niños Jesús, para regalar a las novicias que ingresaban en estos conventos[6]. Por otro lado, el traslado de su hermana Inés Francisca Cueto, junto con su familia, a Aguilar de la Frontera favoreció la relación de las artistas montillanas con esta ciudad.
2.LA PRODUCCIÓN DE LAS MUJERES ESCULTORAS. ESPACIOS Y CIRCUNSTANCIAS
Aunque la excepcionalidad de Luisa Roldán no nos impide reconocer en su figura la escultora conocida y reconocida, firme defensora de sus convicciones y luchadora por sus aspiraciones, además de avalada por una brillante trayectoria artística equiparable a la de cualquier varón, es sabido que también sobre ella pesaron las limitaciones sociales sufridas por las mujeres del momento. No solo por las circunstancias derivadas de la maternidad y las labores domésticas, sino por la dependencia que suponía obligarla a ceder la representatividad legal al marido/colega, Luis Antonio de los Arcos, en lo tocante a acuerdos y contratos con los clientes como correspondía a un miembro de pleno derecho del gremio y dada la imposibilidad para Luisa, como mujer, de concertar personalmente las obras[7].
Читать дальше