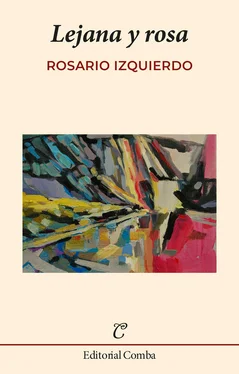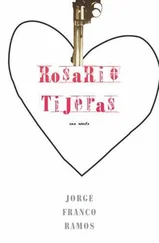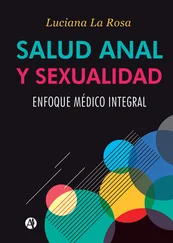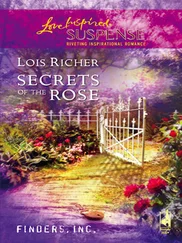La rápida confianza que pareció surgir entre nosotros era desconcertante. Cuando anuncié que me iba, no comprendí el nerviosismo repentino que le hizo entrar en la casa a buscar una botella de whisky y pedirme, casi suplicarme, que me quedase a comer allí, que él cocinaría huevos fritos con patatas, que era mejor esperar a que pasara el calor antes de irme. Se movía ante la mesa de un lado a otro, entraba otra vez a buscar hielo, recuerdo cómo hizo esfuerzos por serenarse y cómo aprovechó mi asombro al verle tan alterado. Carmela, sé que tu padre acaba de morir, y te comprendo. Sé que lo estás pasando mal. Bastaron esas palabras y su mano sobre mi hombro para empezar a llorar, sin poder evitarlo, un llanto sin sentido, que ni siquiera sabía si era por mi padre. Lo cierto era que él, con unas pocas palabras, había cambiado la situación en un segundo y ya no tenía que suplicar que me quedara a hacerle compañía, sino utilizar su poder para consolarme. Esa jugada le hacía fuerte otra vez. Provocaba el llanto para después calmarlo, sabía abrir la herida para luego aplicar el bálsamo. Conmigo no le resultaba difícil. ¿Demasiado joven? Demasiado parecida, decía. Almas gemelas, solía repetir.
Debí haber combatido desde el principio esa expresión, impedir que construyese una imagen platónica en la que nunca me sentí reflejada, equiparándome a él, por muy halagador que pudiera resultarme todavía ser como él, el escritor maduro testigo de mis rarezas desde que me vio llorando en el carril, dueño de una experiencia que le permitía entenderme y hacerme a mí también testigo de las suyas, ahora, nada más vernos, nada más presentarnos. No me daba cuenta del esfuerzo que eso exigía de mí, me limité a aceptar sus calificaciones, las imágenes simples que me ofrecía para que yo asimilara sin rechazo la complejidad de lo que estaba sucediendo, de lo que iba a suceder. Almas gemelas, almas gemelas.
Acudió a un nuevo truco que hizo que el llanto cesara de pronto. Tengo una idea, Carmela: ¿quieres leer algo de lo que estoy escribiendo? Sabía que lo deseaba, cómo no iba a quererlo, era un ofrecimiento más que suficiente para olvidar las lágrimas y someterme a una sonrisa mientras me sonaba con estruendo en una servilleta. Sólo son notas sueltas, lee lo que quieras, vamos, coge un papel cualquiera de ese montón y lee.
Cogí con delicadeza, como si fueran de cristal quebradizo, dos o tres papeles de donde me había indicado. Entender mejor o peor su letra no importaba: era suficiente poder verla de cerca, detenerme en los trazos de tinta.
En voz alta, por favor, pidió mientras se sentaba a mi lado, se servía un whisky con hielo y a mí me daba un vaso de agua fría. Sentí con rotundidad su presencia, sin rozarme siquiera pero a la vez como si estuviera tendido encima. Su peso de hombre encima de mí. Bebí, tomé aire y comencé a leer frases sueltas en voz alta.
El niño tose con fatiga de minero viejo cuando se acerca al calor de la madre. / Los beneficios empresariales, calculados en libras, habían ascendido en el último año a más de 40 millones (documentar decenio 1914-23 de máxima tensión sindicalista)… Oraciones espontáneas e inconclusas, que no siempre era posible descifrar, se sucedían sin orden sobre el papel emborronado, simples pruebas, esbozos, con notas en los márgenes. La ambición iba creciendo conforme se perforaban las galerías y se iba abriendo más el agujero del cobre, a cambio de limosnas que abonaban la lucha sindical. / Se luchaba contra dos monstruos, o —mejor— contra un monstruo de dos cabezas: el capitalismo y el colonialismo. En Tarsis, la identidad de la clase trabajadora se ve reforzada por la identidad nacional y exaltada por la xenofobia hacia el staff de la Compañía. La Compañía es, además de capitalista, invasora. La identidad se forja en torno a ese lenguaje bélico, de guerra contra el invasor. (Buscar sobre sindicatos en los legajos del Archivo Compañía.) Explotación/ Emancipación/ Huelga General/ Violencia Sindical/ Acción Directa/ Guerra/ Batallas.
Recuerdo haber repasado con ojos y dedos la tinta seca de su arsenal de lenguaje bélico, hasta llegar a esto: No soy como cualquiera de tus mujeres. Ninguna persona enferma me deja indiferente, ningún niño agotado, explotado o hambriento… Ahí, dejé de leer.
Mírame, dijo. Espera, contesté, concentrada en lo escrito: Hay algunas palabras en mayúsculas que tachan frases finales: Muerte. Combate. Suicidio…
Ya lo sé, lo he escrito yo, mírame, Carmela, y suelta ya esos papeles: no tienen ningún valor. No lo tendrán para ti, contradije sin soltarlos. Creo que sé más o menos de qué estás hablando en estos papeles y también me imagino quién es esa mujer que habla en primera persona.
¿Y qué dice esa mujer? Dilo otra vez, Carmela.
No soy como cualquiera de tus…, comencé a leer yo.
Me interrumpió pidiendo que lo repitiera mirándolo a él, no al papel.
No soy como cualquiera de tus mujeres, dije.
Después hubo un silencio que rompí sugiriendo que tal vez estaba hablando de los años veinte, y la mujer a quien se refería podría ser Kristina Lomholt. Sé cuánto trabajó, dije, fue una mujer difícil para los británicos y es la persona más interesante que haya pasado nunca por este pueblo. No sé qué es lo que quieres contar, pero deberías contar su vida, la vida de esa mujer.
Antes de contestarme retiró la mirada de mi boca y la dirigió al escote de la blusa, repasando con un solo dedo el rectángulo caliente y sudoroso que se delimitaba en la piel, y entonces dijo, como hablando para sí: Es el eterno dilema, saber o no saber…, lo que se quiere contar. Apartó la jareta vertical que ocultaba los botones y ascendió hasta alcanzar el nacimiento del cuello. Me gusta que hayas sabido verlo, esos apuntes no tienen ningún sentido y tú… tienes un cuello precioso. Tu presencia aquí anula todo lo demás, no importa nada, Carmela, permíteme por favor que te acaricie el cuello (y, tras hacerlo, descendió desde el cuello a la clavícula). Déjame sólo un momento que ponga la mano aquí.
Dejé que pusiera la mano allí, pero a la defensiva, tensa, como si la clavícula quisiera retirarse, desorientada por sus cambios bruscos de conversación. Pronto me daría cuenta de lo difícil que era romper aquellos ensimismamientos. Percibía mi curiosidad y me hacía centro de su atención como si me estuviera concediendo un privilegio, como si por querer tocarme me estuviera halagando. Yo apenas intentaba hablar y al momento su mirada apelaba segura a una rendición que ya había presentado como algo a compartir por dos almas gemelas. Yo me rindo ante ti, tú te rindes ante mí, los dos nos comprendemos, nos habíamos buscado, los dos somos iguales.
Si queremos recuperar la década de los veinte en Tarsis, Carmela, hay que olvidarse de la dolce vita y otros mitos que el cine habrá metido en tu cabeza. Para empezar, esa década comenzó aquí con una huelga trascendental, un pulso del movimiento obrero al capital británico. Si de verdad quieres comprender qué pasaba aquí y por qué, tienes que estudiar, saber qué estaba pasando en España. Debes empezar por el principio, leer a Pierre Vilar y después estudiar la lucha obrera, tener información de cómo se desarrollaban las huelgas aquí y en otros enclaves mineros, conocer cuándo y por qué se recrudecían los conflictos laborales, cómo tenía lugar la lucha entre mineros y capitalistas, cómo actuaban las fuerzas represivas. Te daré algunos libros.
Estoy casi segura de que fue entonces, ya iniciado su monólogo, al decir que iba a dejarme libros, cuando retiró la mano de mi clavícula, empujado quizá por el rechazo invisible pero firme que palpitaba debajo de aquella mano, los músculos tensos, retraída y arisca todavía, y sin embargo incapaz de apartarlo, imantada a la vez. Cuando se retiró, mi respiración se fue sosegando y me acomodé en la silla, preparada para la escucha.
Читать дальше