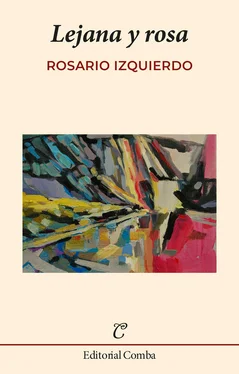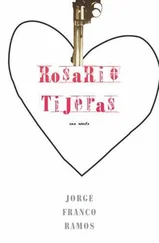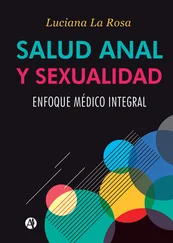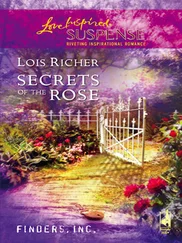En vez de continuar hacia el pantano retomé el camino de vuelta con un nudo en la garganta, como si algo fundamental acabara de suceder. Me detuve a mirar la Mansión cuando ésta ya quedaba medio oculta, más allá de los eucaliptos viejos que bordeaban el valle y la separaban del resto del mundo. Desde aquel recodo del carril tan sólo podía verse el espléndido tejado. Quise llorar. Una de las diferencias entre los dieciséis y los treinta y seis años es que en la primera edad se suele llorar sin saber por qué y en la otra casi siempre sabe una por qué está llorando, aunque a veces quisiera seguir sin saberlo. Bajé entonces de la bicicleta y corrí a refugiarme entre los pinos. A su sombra oriné y a la vez lloré, sintiéndome ridícula. Tuve que hacer esfuerzos para reponerme y salir de allí como una heroína rusa —acababa de leer Ana Karenina— arrastrando mi bici al carril polvoriento, con los ojos enrojecidos y una manga del jersey haciendo de pañuelo improvisado, cuando un Land Rover que venía de frente aminoró la marcha al descubrirme y el conductor me miró asombrado, paró e hizo ademán de querer decir algo mientras yo a duras penas erguía la cabeza, me montaba en la bicicleta y escapaba en dirección contraria, a través de la nube de tierra que había dejado él. Tocó el claxon llamándome a destiempo, pero no le di tregua: corría el peligro de volver a llorar sin poder contenerme, incapaz de mantener cualquier conversación. A pesar de todo pude ver su rostro castigado, los ojos claros, los hombros anchos, la fotografía viva de las contraportadas de los libros y de las entrevistas de los periódicos, aunque pareciera un ingeniero más, parapetado con un impermeable verde tras el cristal polvoriento de un vehículo de la Compañía.
Muchas veces me ha gustado recordarlo con esa mirada virgen. En Madrid es más difícil, pero aquí puedo hurgar en rincones de tiempo cuyas imágenes acuden en tromba mientras apuro el café: el espacio de aire limpio entre paredes altas y desnudas, recién pintadas, el camisón rosa de mi abuela, los carriles de tierra. La muerte de mi padre.
El supuesto hijo o sobrino de Pepi se dirige a la pareja de jubilados británicos hablando en voz muy alta, casi a voces, haciendo extrañas muecas mientras mueve los brazos y remarca cada sílaba, tos-ta-das, pan-tos-tao, con-ja-món, a pesar de que la mujer sabe el español suficiente como para comprenderlo y hacerse comprender sin aspavientos. Los ingenieros se van. Llamo al camarero y pido otro café. Me detengo en las noticias de los periódicos. El diario de la provincia recoge en titulares los estertores de la minería metálica. Parece que la empresa sufre una crisis peor que la de los años ochenta: agoniza entre un barullo sindical que no va a ninguna parte y una pésima gestión.
La línea del cobre tiene los días contados.
Se anuncia tiempo lluvioso para los próximos días.
Fin de curso
A finales del mes de abril de 1979, último trimestre del curso de tercero de BUP, el coche de mi padre fue arrollado por un camión cargado de mineral que iba en dirección a las refinerías de Huelva. Llegaba la época de la evaluación final y conseguí que me permitieran asistir al instituto sólo para examinarme. Rocío me llevaba los apuntes y yo no salía de casa. No quería ver a nadie, hablar ni recibir más muestras de condolencia.
Ahí comenzó el insomnio, que empecé a distraer acompañando a mi abuela Concha. Ella afirmaba no haber dormido ni dos horas seguidas desde que acabó la guerra. La escasa sensibilidad de doña Concha, como la llamábamos, apenas se conmovió por la muerte del yerno. Me iba a su dormitorio de madrugada a pedirle que me contara historias de los británicos, que para ella siempre fueron «los ingleses». Me recibía sin agrado, mostrando resignación ante mis visitas. Solía sentarme en una silla baja junto a su mesa de noche, a la altura del platito de cerámica cubierto con un pañuelo húmedo, lleno de jazmines que ella renovaba cada mañana.
Lo único que esperaba doña Concha para el futuro era que sus nietas nunca se enamorasen de hombres ingleses. Se atusaba el pelo y movía mucho los brazos mientras me hablaba de ellos con su fuerte acento andaluz. Solía repetir que eran unos canallas y que lo sabía mejor que nadie porque su tía Manuela había «servido» toda la vida en el Barrio Inglés, en casa de «Miste Broni», pero «no como una criada normal», sino como ama de llaves que gobernó la casa y tuvo que velar el lugar de la dueña desde que Míster Browne se quedó viudo. Manuela tenía a su cargo una criada y una cocinera, dos muchachas del pueblo a quienes mi abuela siempre nombraba con nombres y apellidos que he olvidado. Contaba que su tía aprendió a hablar inglés porque fueron muchos años trabajando para ellos, y se quedó también con los vestidos de la difunta, quien «había dejado dicho que le dieran su ropa a la Manuela». Decía que su tía nunca conoció novio ni quiso casarse y por eso la trataba a ella como a una hija. Se la llevaba de niña muchas veces a la casa del Barrio Inglés donde trabajaba y allí la sentaba a la mesa de la cocina, le decía que se estuviera calladita y le daba pedazos de «caques» con vasos de leche, porque a «esa gente» no les faltaba la buena comida.
Me gustaba provocarla cuestionando la supuesta maldad de los británicos. Si fueron tan amables con vosotras no serían tan malos, le decía. Y entonces abría el abanico y se golpeaba el pecho con mal genio, diciendo tú qué sabes niña, tú no sabes nada de ellos, si yo te digo que eran canallas es porque eran canallas, nada más que tienes que ver las casas que tenían ellos, las que teníamos nosotros y la cantidad de españoles que murieron en la mina, mientras que casi todos ellos han vuelto a su país vivos y coleando, y con muy buenas jubilaciones.
Sólo era capaz de reblandecerse cuando yo le preguntaba por la Lomholt. Cada vez que lo hacía, ella volvía a repetir las mismas historias comenzando por las mismas frases. Ella y el marido sí que eran buenos, vinieron aquí para plantar árboles, para enseñar y para ayudar, no para explotar a la gente. Fueron buenos con los españoles, ten en cuenta que no eran ingleses. ¿Tú te acuerdas del país que eran, niña? Eran daneses, abuela, de Dinamarca, respondía yo con tono rutinario y arisco en la repetición de aquel juego incansable. Eso, eso, de Dinamarca, ¡hay que ver lo buena que tiene que ser la gente de Dinamarca! Ella era monísima. Nunca he visto mujer más guapa. Se ponía a pasear para arriba y para abajo montada en su caballo y quien la viera tenía que pararse a mirarla, porque era una muñeca, con el pelo entre rubio y pelirrojo, y esa piel tan blanca… Los chiquillos la seguían, menuda algarabía se montaba alrededor. Le gritaban ¡moni, moni!, y ella les tiraba monedas y caramelos, siempre con una sonrisa en la cara. Y lo bien que aprendió el español. Era muy lista doña Cristina. Los del Barrio Inglés no la querían porque veían que a ella y al marido los españoles les gustaban. ¿No ves lo lejos que le construyeron la casa, allí, a la vera del pantano?
Otra vez tocaba explicarle que si vivían allí no era porque los ingleses no los quisieran, sino porque la Compañía había contratado a Peter Lomholt, como experto en botánica, para repoblar con árboles toda la zona del pantano, que estaba desertizada por las teleras. Y ella volvía a no saber qué eran las teleras y a hacerme explicar que se trataba de la incineración de piritas al aire libre sólo para corregirme una vez más, diciendo que eso eran «los humos». Si sabría ella lo que hacían los humos, que tenían a la gente medio asfixiada con su veneno, que una prima suya se había muerto «de chica», mala del pecho, por culpa de los humos, decía una y otra vez.
No servía de mucho repetirle que los Lomholt no se llevaban mal con los británicos y que participaban de la vida social en el Club Inglés, estando contratados y bien pagados por ellos. ¿Pero tú qué sabes, niña? Yo tengo más años que tú y te digo que a las inglesas no les gustaba doña Cristina ni a doña Cristina le gustaban las inglesas.
Читать дальше