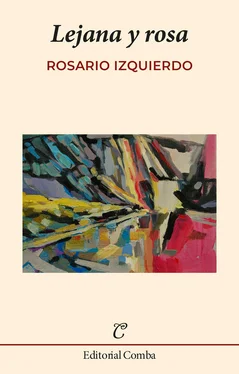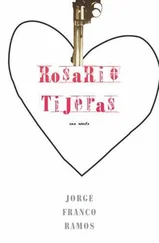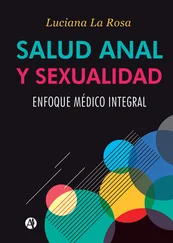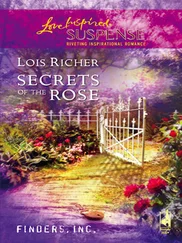Decía que yo pensaba que sabía más que ella porque había leído el famoso libro que compró mi padre sobre la historia de las minas, pero volvía a recordarme que ese libro lo había escrito un inglés, daba igual que fuera historiador o profesor, lo importante es que era inglés y no le iba a echar flores a los españoles. Se las echará a los de su país, porque aquí cada uno barre para su casa, y los ingleses más que nadie, ¡que me lo digan a mí!
Tras decir eso, o cosas parecidas, mi abuela se abanicaba muy fuerte y a gran velocidad, hasta que cerraba de un golpe el abanico y daba por zanjada la conversación, mandándome a la cama.
Cuando Rocío me contó que el escritor y nuestra profesora de literatura, Macarena, se habían conocido, recordé los coqueteos entre ella y los alumnos, a los que hipnotizaba con sus minifaldas y su exagerado acento sevillano. Me molestaba la idea de que también Álvaro G. se hubiera dejado engatusar, por eso la recibí huraña cuando fue a verme a casa y propuso que me presentara al concurso literario que acababan de convocar para los institutos de la cuenca minera, dotado con un premio de diez mil pesetas en libros. A pesar de mis resistencias me animó a escribir, y redacté un cuento titulado La Mansión en el que hilvanaba leyendas inventadas y obsesiones personales en torno a la casa sin molestarme por disimular la identidad de la protagonista, quien también acababa de perder a su padre.
Dos semanas más tarde, Macarena llamó por teléfono para comunicarme que había ganado el concurso entre un total de veintidós relatos y me entregarían el premio en un acto de fin de curso que iban a organizar como homenaje al poeta que daba nombre al instituto, Juan Ramón Jiménez.
Aquel día iba pálida cuando salí de casa. Mi madre no quiso venir. Llegué al salón de actos del ayuntamiento acompañada de Rocío, con mi timidez y mi luto a cuestas.
Después de la estupenda conferencia que dio Álvaro G. sobre la vida y obra de Juan Ramón, escuché mi nombre por el micrófono y allí estaba Macarena, con una minifalda verde que era mi salvación por acaparar casi todas las miradas, dispuesta a entregarme un cheque por valor de diez mil pesetas que debía canjear por libros en la única librería del pueblo. Subí al escenario avergonzada por los aplausos exagerados de mis amigas y acerté, casi sin voz, a dar las gracias por el micrófono. El escritor me siguió con la mirada hasta que me senté de nuevo entre el público, deseando que me tragara la tierra. Había adivinado que yo era la misma que encontró sonándose la nariz por el carril aquel sábado que entonces me parecía ya lejano, cuando todavía era una adolescente despreocupada de la muerte, uno de los últimos sábados en los que vivió mi padre. Durante todo el acto no pude evitar acordarme de un poema de Juan Ramón que aparecía en un libro que mi padre me había regalado de niña y yo había aprendido de memoria. Abril venía, lleno todo de flores amarillas: amarillo el arroyo, amarillo el vallado, la colina. El poema se acompasaba con los latidos acelerados del corazón y retumbaba en la cabeza a destiempo: el cementerio de los niños, el huerto aquel donde el amor vivía… se me anudaban al estómago. El sol ungía de amarillo el mundo con sus luces caídas. Mientras se entregaban los otros dos premios, iban y venían, sin haber sido convocadas, las amarillas mariposas sobre las rosas amarillas. Vicente Sánchez, el pintor más prometedor de la cuenca minera, recogía mientras tanto el premio de pintura, y Julián Arriola el de mejor comentario de texto sobre cualquiera de las obras del poeta homenajeado. Había elegido el Arias Tristes de Juan Ramón. No recordaba ahora si la maldita primavera amarilla era del Arias Tristes o de otro poemario, sólo sabía que me acosaba sin solución, haciendo que deseara salir corriendo a casa.
Entre los huesos de los muertos, abría Dios sus manos amarillas.
Julián era vago pero brillante: cuando trabajaba a conciencia, triunfaba. Resultaba difícil saber si le apasionaban más las motos o la literatura —estaba obsesionado entonces con Jack Kerouac y Baudelaire—, si los porros con sus colegas o yo misma, con quien había conseguido permanecer desde hacía más de un año. Mis amigas consideraban que salíamos juntos, pero yo no estaba tan segura. No nos habíamos visto desde la muerte de mi padre y apenas lo había echado de menos. Sus amigos nos llamaban «el Arriola y la Canija».
Esa misma noche se celebró la fiesta de fin de curso en el Bar Cobre, a la que el escritor también asistió. Rodeado de profesores y sobre todo de profesoras, lo observé con una antipatía oscilante entre la admiración que me producían sus escritos y la inquietud que me provocaba su amistad con Macarena. Yo había ido a esa fiesta casi obligada por Julián y Rocío. Decían que necesitaba divertirme. Todas estaban muy cariñosas conmigo por mi reciente orfandad. Julián me metía mano cuando podía y bebí más que de costumbre. Contemplo desde aquí esa primera borrachera con la misma claridad con que a una anciana moribunda se le puede aparecer en el lecho de muerte su pasado más lejano. Los vaqueros ajustados y el jersey de hilo negro, sin mangas, que me había hecho mi madre y estrenaba aquel día, el pelo cortísimo que había disgustado a mis amigas, acostumbradas a verme con una melena que decidí cortar dos semanas antes.
El escritor está arrinconado al final de la barra por Macarena y por el de Historia pero a ratos me mira, sobre todo ahora que Julián se acerca con un segundo cubata para mí, volviendo a besarme y a meter las manos por debajo del hilo negro. Me resisto porque no me gusta que haga eso en público, aunque estemos en un rincón poco iluminado. Dice que no sea estrecha, que allí no nos ve nadie, pero sé que hay al menos una persona pendiente de nosotros desde la barra, mirando por encima del hombro de Macarena, cuando sin previo aviso se encienden las luces y empiezan a sonar sevillanas a todo volumen. Joder, ya están éstos con las sevillanas, vámonos a la calle a fumar un canuto, dice Julián. En vez de seguirlo me quedo junto a Rocío y Laura, que empiezan a bailar como locas a mi lado y me hacen señas para que toque las palmas y me anime. Es inútil, nadie va a conseguir eso de mí, pienso mientras bebo con demasiada rapidez, apuro otro cigarrillo y permanezco ajena a la explosión de folclore, agradeciendo que me hayan dejado sola. Es cuando veo que el escritor consigue escapar y avanza hacia mí sin perderme de vista, abriéndose camino entre la algarabía de alumnas y profesoras que cantan y bailan y gritan a los camareros pidiendo más tapas, más cubatas y más cervezas. Llega a mi lado en el penoso instante en que mi estómago, que a pesar de algunas croquetas de jamón ha pasado hoy por tantas emociones, empieza a rebelarse, y mi cerebro da la orden de comenzar a verlo todo borroso y de escuchar distorsionada esa voz grave que me nombra y se presenta. Hola, eres Carmela Estévez, ¿verdad? Enhorabuena por el premio, he leído tu relato, soy… El escritor dice su nombre. Hola, sí, ya sé quién eres, es lo que acierto a decir yo, demasiado debilitada para mantener una actitud digna, incluso para mantenerme en pie. La vergüenza se une a los jugos ácidos y me acelera el vómito. Sin acertar a darle una excusa corro a los lavabos, donde acabaré más pálida que antes, hasta que Rocío dé el toque de aviso y Julián me rescate y me lleve a casa montada en su moto.
Al día siguiente, sábado, mi madre me dejó dormir hasta el mediodía. Estaba preparando un gazpacho cuando me levanté. Esperó a que me duchase y, cuando salí del cuarto de baño, me abrazó. Felicidades, Carmela: hoy cumples diecisiete, dijo con voz de luto. Tampoco yo estaba para fiestas, pero mi hermana Rosa a sus once años necesitaba algo que celebrar y entró corriendo en la cocina, dando la noticia de que Julián estaba en la puerta del jardín. La seguí sin creerla del todo, aunque era cierto: allí estaba Julián apoyado sobre la verja de madera verde, ruborizado por haber ido a regalarme Outlandos D’Amour, la cinta de The Police para la que yo estaba ahorrando dinero. Sin esperar a que asimilase la sorpresa, afirmó bruscamente que ya estaba bien de seguir encerrada, que tenía que salir, y anunció que estaban preparando una fiesta en casa de Manuel porque sus viejos se iban de viaje. No me dejes tirado esta noche, Canija. Me esperaría allí a las ocho y media. Rocío y las demás ya estaban avisadas, iba a venir gente de Sevilla que yo no conocía. Le hice prometer que no convirtiera aquello en una fiesta de cumpleaños porque me daría vergüenza, y después se marchó, derrapando con la moto. Había quedado con los colegas para hacer motocross en la zona del Monte Ácido.
Читать дальше