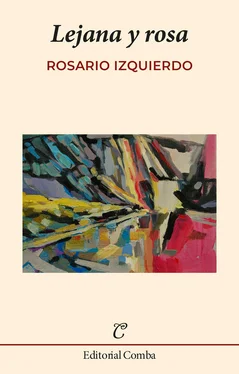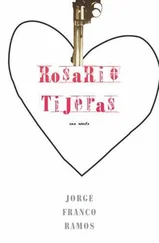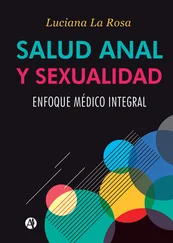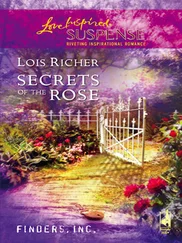Estás escribiendo, lo siento, no quiero molestar, ya me voy.
Reacciona de inmediato: ¿Quieres estarte quieta un rato en esa silla? Eres la mujer más escurridiza de la cuenca minera. Espera, que ahora vuelvo.
Los ojos del escritor eran claros, de un verde grisáceo capaz de pasar de la dureza a la ternura y de la euforia a la melancolía en una rápida sucesión de matices que se pisaban unos a otros, y aquella mirada imponía respeto, me arrastraba a un estado de sumisión interior. Al escucharlo hablar con ese tono contundente, llamándome mujer, no quise hacer otra cosa que permanecer sentada, observando los papeles emborronados con su letra, cuyos trazos dibujaban breves párrafos que alternaban el orden con el caos, capaces de ser leídos por cualquiera o bien volando rápidos sobre el papel, inaccesibles.
Regresó con dos cervezas muy frías y un plato de aceitunas aliñadas. Se sentó enfrente, al otro lado de la mesa, y me miró esperando que yo dijera algo. Sólo se me ocurrió decir que hacía calor y después pregunté si aquel día no había ido a trabajar Dolores.
Respondió con sequedad, como si mis comentarios le hubieran decepcionado, que Dolores no iría esa semana porque había pedido unos días libres. Al momento me miraba otra vez con expresión amable. Yo quería hacer tantas preguntas que no sabía por dónde empezar. Él se adelantó. Nos hemos visto pocas veces, ¿verdad?, dijo. Ese chaval que estaba contigo la otra noche en el Barrio Inglés me pareció que era el mismo que ganó el premio del comentario de texto… Asentí con la cabeza. Hizo un buen trabajo, y tú también: como te dije entonces, leí tu relato. Tengo una copia arriba, en el escritorio. Ese relato me da a entender que tienes un interés especial por esta casa, o más bien por la mujer que vivió en esta casa.
Le felicité por haber respetado la estructura inicial de la vivienda y contestó que no hubiera permitido que se perdiera, porque era valiosa para él. Pregunté por qué. Debió de notar que estaba ansiosa por saberlo desde hacía meses, pero guardó silencio, no parecía dispuesto a desvelarlo todavía, mientras que yo iba a seguir insistiendo. Por lo menos dime si sabes quiénes fueron las personas que vivieron aquí, si conoces la historia de esta casa.
Te diré otra cosa: acabamos de conocernos y tengo la sensación de comprender muy bien una parte de ti que no comprende nadie más, ni siquiera ese chaval… ¿Cómo se llama? Le contesté que se llamaba Julián y que no entendía qué quería decir con eso de que me comprendía. Costaba reconocer en voz alta la corriente entre nosotros, la rápida intimidad que escapaba a mi control, pero el escritor se ocupó en dejar claro desde el principio que iba a tener que esforzarme. Su mirada se fue alejando de la cortesía inicial, endureció el gesto y dijo: Lo sabes perfectamente, o por lo menos lo intuyes. Entonces se levantó para sentarse en la silla que había a mi lado y observar la blusa antigua, húmeda por el sudor. Esta blusa que traes no es la más apropiada para ir a nadar al pantano, ¿verdad? Esta blusa —alargó una mano y sostuvo entre sus dedos las puntillas del escote— me dice tantas cosas de ti que es inútil que intentes hacerme creer lo contrario con palabras. ¿Dónde la has conseguido?
Me la ha regalado mi abuela, contesté enderezándome, dispuesta a no dejar que me cohibiera su cercanía. Era de una mujer británica que vivió en Tarsis y se la regaló a su ama de llaves, tía de mi abuela. Es mi prenda preferida y la uso para lo que me da la gana: para salir a tomar copas, para estudiar, para pasear o para nadar.
Se rió con cara de asombro antes de decir: ¿Lo ves? Te conozco, y me gusta que seas así. Su risa cesó de golpe y dio paso a un gesto serio cuando dijo sin mirarme: Yo también soy así.
En ese momento podría haberme levantado de la silla, haber dado las gracias como una muchacha bien educada y seguir mi camino hacia el pantano, darme allí el baño previsto y no tener más que ver con aquel hombre.
Podría haber elegido la normalidad de una adolescente de Tarsis en ese tiempo, sus aficiones sencillas, sus amistades previsibles.
El juego lleno de trampas que estaba proponiendo irradiaba el magnetismo familiar de un tablero de ajedrez a cuyos lados nos colocábamos ambos, y entre nosotros el abismo cuadriculado con sus reglas inflexibles pero también sus trampas, las estrategias y encerronas a que los jugadores se exponían desde el principio.
Ya hacía algo parecido con Julián, claro está que el escritor proponía un juego de más nivel, unos peligros a los que no me había enfrentado antes. Recordé lo que solía comentar mi padre con mi madre cuando yo tenía nueve años y él me enseñaba a jugar: la niña no se acobarda en el tablero. Contesté envalentonada que no creía que él supiera de mí, porque acababa de conocerme, mientras que era más fácil que yo supiera de él, porque había leído libros suyos. Aquello lo hizo reír, lo puso de buen humor.
Ah, ¿y qué opina de mí y de mis libros la futura escritora Carmela Estévez? Me comí dos aceitunas y di un trago a la cerveza. Unas cosas me gustan y otras menos, dije. El regreso es una novela buena, pero quizá un poco oportunista. Podría pensarse que la has escrito con fines comerciales.
Álvaro G. afirmó sin dejar de sonreír que esa opinión le parecía demasiado simple, preguntó si yo sabía exactamente cómo se hacía eso de escribir con fines comerciales y dijo que no creía que fuera una conclusión mía sino algo que yo había leído de algún crítico mediocre. Respondí que no había sido un crítico, sino que mucha gente lo decía.
Me gustaría que fueras más explícita: ¿qué es exactamente lo que dicen?
Le contesté que decían que era un hijo de papá que había vivido cómodamente en el exilio, que su postura de izquierdas era de boquilla y que se estaba aprovechando de la situación política del país para inflarse a vender libros.
Qué español es eso, dijo dándome la espalda, de pie ahora, asomado al valle.
Me estaba metiendo en terrenos pantanosos por haber recordado un enfado de mi padre ante unas declaraciones que hizo Álvaro G., y que posiblemente él malinterpretó. La blusa perdía su apresto velozmente y parecía mojada, más que húmeda. No le conté que a mi padre le había gustado la novela ni que al ver esa entrevista en televisión creyó que el escritor estaba despreciando a las personas que no habían podido huir de España cuando acabó la guerra, diciendo que lo más difícil no había sido irse, sino quedarse y aguantar. Me había repetido entonces que no toda la gente que se quedó era franquista, volviendo a recordar que a mi abuelo lo mataron los nacionales y que él tuvo que ponerse a trabajar en la Compañía con quince años para sacar adelante a la familia. O sea la historia de siempre que ya conozco, papá, no me sueltes ese rollo otra vez.
Álvaro asegura que no le da importancia a esos comentarios, se vuelve y me pregunta que cuántos años tengo, añade que soy muy joven y que está cansado de que, sólo por haber escrito lo que ha escrito y por su origen social, pretendan hacer que cargue con todas las desgracias y complejos causados en España por la Guerra Civil y sus consecuencias. También su familia lo había pasado muy mal, sobre todo su padre y su madre, quienes perdieron a gente que conocían en campos de concentración: ya había narrado cómo su madre murió de pena en París, y ¿qué querían, además, que pidiera perdón por eso? Entonces vuelve a sentarse, da un trago a la cerveza y observa satisfecho cómo sus argumentos me acorralan contra el respaldo de la silla. Sólo acierto a decir que mi padre murió hace dos meses y él contesta que lo sabe, se lo dijo Macarena el día de la entrega de premios. Dice que lo lamenta, repite que soy muy joven. Me hubiera gustado que las hojas de la parra nos abanicaran, pero no corría el aire, y a la sombra debía de hacer tantos grados como años tenía Álvaro G. Aquella misma noche comprobé, leyendo en mi cama el texto de la contraportada de su novela, que pasaba los cuarenta.
Читать дальше