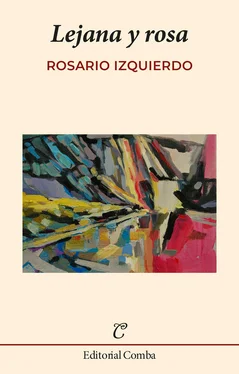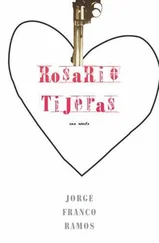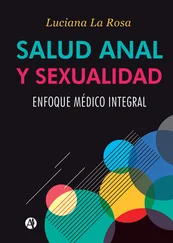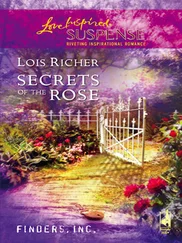Mi madre de luto se quitó el delantal y fue con mi hermana a comprar una tarta helada. Cuando salían me dijo que había dejado encima de la cama el regalo que mi padre y ella compraron para mí la última vez que fueron a Sevilla. Estaba envuelto, pero lo adiviné. Era un ajedrez de piezas talladas en madera, acompañado de un reloj de reglamento. Los únicos que jugábamos en casa éramos él y yo. Me tanteó de pequeña, demostré interés y se propuso enseñarme, comprando libros para que yo desarrollara problemas, hasta que le di el primer jaque mate durante las últimas vacaciones de navidad, y entonces me dijo: Te estás mereciendo un tablero. Allí estaba el tablero, pero no estaba él.
Mucha gente jugaba en Tarsis y en otros pueblos de la cuenca. En las escuelas e institutos se organizaban torneos. A Julián y a mí nos unía esa afición en la que sobre todo destacaba él, que acumulaba trofeos locales y provinciales.
A media tarde Rocío y Laura pasaron a recogerme y nos fuimos a la fiesta de Manuel, en el Barrio Inglés. No había cine en Tarsis: lo habían cerrado unos años antes, y sólo era posible ver películas en un cinefórum que organizaban de manera puntual en el salón de actos de las Escuelas Profesionales. Los escasos bares eran frecuentados por hombres o parejas mayores. Con excepción del parque, no teníamos adónde ir los fines de semana. Por las tardes, sobre todo en invierno, Tarsis parecía un lugar despoblado, casi fantasmal. Quedaban para nosotras las fiestas medio clandestinas que alguien daba cuando sus padres se iban a pasar unos días fuera. Solían ser en el Barrio Inglés, donde vivían Rocío, Antonio, Manuel y Julián, mi Arriola. Todas aquellas casas estaban habitadas desde hacía veinte años por familias españolas que habían tomado el relevo de las británicas y en su mayor parte procedían de fuera. El barrio se había convertido en una zona residencial ocupada por los técnicos mejor pagados de la empresa, conocidos como el staff o los de «primera nómina», quienes disfrutaban de algunos privilegios heredados de la época colonial, como la pertenencia al Club Inglés, donde se seguía jugando al tenis, tomando el té de las cinco y bebiendo whisky de importación a bajo precio, la exención de impuestos municipales y los veraneos gratis en playas de Huelva, donde la Compañía conservaba viviendas en propiedad.
La casa de Manuel hacía esquina y estaba rodeada de un jardín donde poder perderse. Apenas se habían alterado las estancias originales. Sobre su planta victoriana se elevaban tres pisos coronados por una gran azotea. Permanecían los techos altísimos, la amplia cocina con su patio interior, los pequeños cuartos abiertos en los huecos de las escaleras y la chimenea señorial en el salón acristalado, además de otras dos en sendos dormitorios del segundo piso. Conservaban bien encerado el suelo de madera, que crujía bajo los pies anunciando un mundo de alegres fantasmas que casi podían verse: las niñas británicas jugando al escondite en los cuartos de las escaleras, la criada española durmiendo en lo que ahora era el desván del tercer piso, donde Manuel tenía su refugio, con las paredes empapeladas de pósteres de la revista Solo Moto junto a un amplificador de segunda mano y una guitarra con la que intentaba a duras penas emular a Lou Reed, cuya música siempre se escuchaba en las fiestas oscuras del número 22.
Los hijos del staff estudiaban internos en colegios privados de Sevilla, menos Julián, que a pesar de su brillantez repetía curso sin complejo alguno en el instituto público Juan Ramón Jiménez. Se negaba a seguir el ejemplo de Antonio, de Manuel y de sus propios hermanos, quienes después del internado hacían ya las carreras de Ingeniería de Minas y Derecho. Su madre, una santanderina que tomaba todas las tardes el té de las cinco en el club, sufría con las aficiones y amistades proletarias de su garbanzo negro, y a mí no me quería ni ver, sobre todo desde que supo que mi madre y mi padre trabajaban como administrativos en la Compañía y por tanto no podían ser socios del club.
Estábamos acostumbradas a esas pequeñas miserias, distinciones que pervivían entre la gente de uno y otro lado del muro de piedra que rodeaba al Barrio Inglés. Mi abuela hablaba mucho del «muro de la vergüenza». Ella, que pudo traspasarlo cuando casi nadie lo hacía, continuaba llamándolo así, pero mi madre decía que no tenía sentido ofenderse, porque ese muro ya no impedía el paso a nadie como en otros tiempos, cuando había guardas metidos en las garitas que custodiaban las dos entradas, prohibiendo el acceso a los españoles que no fueran personal de servicio, y ahora se estaban cayendo de viejas.
Ella tenía recuerdos de haber pasado por allí de niña, en los años cuarenta, a vender estampas religiosas con sus amigas. En esa época se empezaba a suavizar la segregación, incluso se habían permitido unos pocos matrimonios entre ingleses y españolas, algo impensable en la década de los veinte, cuando algunos británicos llegaron a ser expulsados por haber pretendido casarse con mujeres de Tarsis.
Luces apagadas aquella noche en el número 22, dentro unas veinte personas que han llegado de Sevilla para pasar unos días, camino de las playas, casi todas mayores que nosotras, rondando ya los veinte, como Arriola y sus amigos. Rocío se pierde pronto con Manuel por el segundo piso, a Laura también dejo de verla, y Julián, bastante «etílico» como él dice, acaba de decidir de forma unilateral que ha llegado el momento de que yo dé el gran paso. No es la primera vez que según él llega ese momento.
Estoy acostumbrada a su insistencia y sé que ya se ha acostado con otras, tal vez con alguna de las desconocidas que hay aquí esta noche, con ésa de mechas rubias que le ha preguntado, tras vernos bailar juntos Hotel California, canción repetida por los chicos en el tocadiscos para poder agarrarse, que si ahora le ha dado por las niñas, dirigiéndome una mirada de desprecio. Empequeñecida por esa mirada me dejo llevar hacia la azotea de la casa por la alfombra verde que cubre las escaleras y aminora el crujido de nuestros pasos. Hemos dejado atrás los dormitorios y estamos frente a la puerta que corona el tercer piso y él abre con la llave que le ha dejado Manuel. Cuando salimos cierra desde fuera, empeñado como siempre en que nos quedemos solos. Hasta allí sube el olor mareante de la dama de noche y el jazmín que escalan por los muros externos de la casa, la luna de junio encima de nuestras cabezas, las luces de Tarsis a lo lejos, débiles, quiero creer que como debían de haberse visto a principios de siglo pero es imposible, porque entonces el pueblo ni siquiera estaba allí —cada cuarenta o cincuenta años había sido dinamitado y empujado a cambiar de lugar por los nuevos bocados de la explotación minera—, puede que todavía ni luz eléctrica hubiera…, todo eso pienso mientras nos besamos y Julián manipula mi ropa interior. Sería cruel preguntar ahora en qué año cree él que llegó a Tarsis el alumbrado eléctrico, pero de todos modos me retiro y entonces, contrariado, me enseña un tatuaje que se ha hecho en el brazo. Dice que es mi segundo regalo de cumpleaños. Una especie de árbol, por suerte no muy grande, dibujado a partir de dos letras mayúsculas que se cruzan, la ce y la jota. No serán la ce de Carmela y la jota de Julián, le pregunto intentando contener la risa. Contesta que son la ce de cabrona y la jota de jodido. Tengo que irme, le digo, serán casi las doce. Me pide que antes fumemos abajo un chocolate que han traído de Sevilla, pero ya estamos «etílicos» y no quiero llegar colocada a casa. Él deja de insistir y baja las escaleras mientras lo sigo, fijando la mirada en su nuca poderosa: lo conozco bien, hoy se acostará con una de éstas y durante unos días no querrá saber nada de mí, pero no pasará mucho hasta que vuelva a buscarme y entonces me llamará «Niñata», dirá que está harto, que quiere una mujer de verdad, que va a tener que dejarme porque hay necesidades suyas que no estoy cubriendo.
Читать дальше