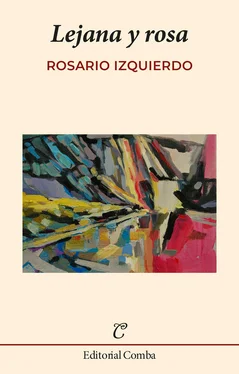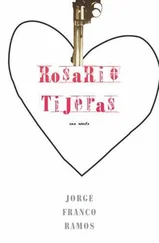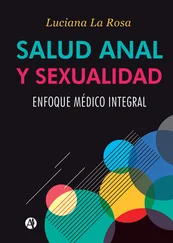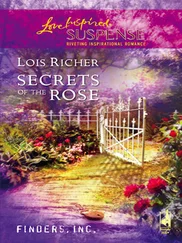Kristina y Peter Lomholt. Mi abuela me hablaba de Kristina Lomholt con un entusiasmo que se ensombrecía al recordar las circunstancias de su muerte, y aseguraba que desde entonces la casa estaba maldita, como si las dos supiéramos qué quería decir eso. Vagas leyendas y supersticiones dotaban al lugar de un poder de atracción que me hacía acudir allí sola o acompañada, a pesar de las prohibiciones de mi madre.
En el otoño de 1978 se supo que el escritor Álvaro G. acababa de comprar la casa a su propietaria, la Compañía, hasta entonces tan reacia a deshacerse de ella. Aquella noticia causó conmoción. El pueblo opinaba, había quienes consideraban injusto que alguien de fuera la hubiese comprado. Decían que debería haber sido cedida al ayuntamiento o vendida a cualquiera de las personas que antes lo habían intentado, y presagiaban sucesos oscuros, fantasmas, desgracias, suicidios. Conforme pasaron los meses, Tarsis se fue aburriendo de sus habladurías y la Mansión pasó a ser sencillamente «la casa del escritor».
A los dieciséis años me parecía extraordinario que ese hombre hubiera elegido, de todos los países, ciudades y pueblos posibles, precisamente éste, y no otra cualquiera sino aquella casa. Empleaba mucho tiempo en imaginar sus posibles razones. Era considerado «el escritor de la Transición», en los institutos y universidades de todo el país se analizaban sus novelas y ensayos, todo el mundo sabía que había crecido en Francia, hijo de un abogado republicano expatriado. Sus escritos, prohibidos en España hasta unos años antes, tenían un componente político que encajaba en el ambiente de apertura y agitación social, y comenzaban a recibir premios y a ser leídos con interés. En los periódicos se le veneraba y odiaba por igual. A nadie dejaba indiferente su desaliño indumentario ni sus declaraciones políticas, tachadas de radicales. Yo acababa de hacer un comentario de texto sobre su novela El regreso, donde se reflejaba la vida de una familia española en el exilio y donde el escritor narraba, de forma autobiográfica, una trama de intrigas políticas que incluía su colaboración con los líderes comunistas españoles en París durante la dictadura.
Pasé los primeros meses del año 79 estudiando y leyendo, sin salir apenas. En marzo hice intentos por regresar al pantano, pero las lluvias me lo impidieron. Fue el segundo sábado de abril por la mañana, con el aire muy limpio, cuando encontré la ocasión de coger la bici y enfilar el camino sola, tras decirle a mi madre que iba a casa de Rocío. La jara pringosa lo salpicaba todo con flores blancas, amarillentas. Como solía hacer cuando iba con mis amigas, me detuve junto al sendero de guijarros después de haber salvado la pendiente pronunciada que conducía hasta él. Si hay momentos e imágenes que no pueden olvidarse, ése es uno de mis momentos. La casa moribunda había resucitado: estaba abierta la cancela, habían desaparecido los zarzales que la ahogaban, y las palmeras recién podadas se abrían hacia el cielo, vigorosas. El tejado a dos aguas, antes hundido por varias partes, aparecía restaurado con tejas rojas planas, idénticas a las de la construcción original. Un pintor daba los últimos toques de cal en la fachada. Me alivió comprobar que no se hubiera alterado la estructura del edificio. Allí seguían las dos plantas en forma de cruz que la diferenciaba de las casas del Barrio Inglés, y el mirador acristalado del salón mirando al valle. Las marquesinas de los extremos laterales se habían restaurado y pintado del verde inglés de Tarsis. Las pérgolas habían sido recuperadas de la podredumbre, con nuevas celosías de madera que delimitaban los porches. Habían quitado las malas hierbas y sembrado enredaderas que escalaban por los pilares de piedra, hipnotizándome. Así habría sido la casa donde Kristina vivió.
Recordé el rostro que yo había inventado a partir de las descripciones de mi abuela. Ojos muy claros, pómulos firmes, boca ligeramente carnosa y cejas finas bajo la espesura rojiza de una melena que enamoró a las niñas para siempre.
Al avanzar sobre las losas del pasillo de palmeras sentí cómo los relojes se detenían de golpe justo antes de emprender una carrera hacia atrás, retrocediendo en el siglo y arrastrándome. ¿Qué haces tú aquí, Carmelita?, gritó desde la puerta una voz que rompió bruscamente el retroceso. Cuando tenía dieciséis años odiaba que me llamaran Carmelita. Me ruboricé como si acabaran de sorprenderme haciendo algo prohibido o vergonzoso. Era Dolores, la limpiadora del instituto, que a veces también ayudaba a mi madre a hacer limpieza general. Contesté que iba al pantano y le pedí un vaso de agua. Moviendo la cabeza, me invitó a entrar. Anda niña, pasa, pasa, si es que yo no sé cómo os ponéis a hacer este camino tan largo con las bicis, que sólo esa cuesta que acabas de subir deja sin fuerzas a cualquiera. Para que yo venciera las vacilaciones me hizo un guiño mientras se secaba las manos sobre el delantal de cuadros azules y blancos. Pasa, tonta, que don Álvaro no está ahora, dijo. Y en tono confidencial añadió que había ido al Club Inglés. Era muy amigo del director de la Compañía.
El escritor debía de haber contratado a Dolores porque ella limpiaba en otras casas del Barrio Inglés y tenía fama de ser muy trabajadora, además de buena cocinera. Continuó hablando y la seguí sin escucharla, atravesando casi de puntillas esas habitaciones. Cierro los ojos para recuperar lo que retuve entonces: la chimenea de piedra, grande y profunda, el piano de pared cubierto por una sábana blanca junto a los ventanales, el olor a barniz de las contraventanas secándose al aire. Todo estaba abierto. Las paredes, recién pintadas de un blanco marfileño, eran más altas de lo que parecía desde fuera, y dotaban de vida propia el espacio y el aire interior, sin cuadros o adorno alguno.
Apenas hay gente en la cafetería del hotel, sólo dos hombres que parecen ser ingenieros que hayan venido a las minas en viaje de trabajo, un matrimonio de jubilados británicos y yo. Al entrar doy los buenos días, antes de aislarme junto al ventanal. Sigue lloviendo. Una luminosidad gris entra y se detiene sobre las paredes blancas, la madera de los muebles, la vajilla dispuesta en una alacena antigua. Desayuno tostadas con aceite y tomate, zumo de naranjas dulces, café solo. Los cuadernos y bolígrafos han quedado arriba, encima de la mesa de la habitación. No sé si llegaré a usarlos.
Recuerdo los primeros cafés con leche, cuando empecé a madrugar a la misma hora que mi padre y mi madre y los bebía deprisa, para no llegar tarde a mi primer curso de instituto. Solían mirarme con extrañeza, como si acabaran de descubrir que había crecido. Recuerdo el incesante ruido de los camiones trabajando en el agujero de la corta. La actividad era continua. En el silencio de la noche se escuchaba el rumor —tan familiar que apenas reparábamos en él— de los camiones gigantescos, monstruos lentos y pesados que recorrían en espiral el exterior de las galerías. Era la respiración que convertía a la mina en un ser vivo. Comencé a oírla con una nueva intensidad cuando salía de casa después del café con leche. El susurro industrial ocupaba todavía las calles oscuras, antes de fundirse en los sonidos cotidianos del amanecer.
Ahora paladeo el café sin prisas. Las imágenes vienen sin que yo las convoque. Me sorprende que sea tan fácil recordar. El joven camarero me mira como si esperase una señal mía que no llega. Sus facciones me son familiares, debo de haber hecho un ademán de reconocimiento sin darme cuenta, pero no le quiero preguntar. Por el parecido debe de ser sobrino o incluso hijo de Pepi, una de las compañeras de clase de aquella Carmelita que bebió de un trago el agua y se despidió de Dolores, empujada por la sensación confusa de haber habitado antes la casa de las palmeras.
Читать дальше