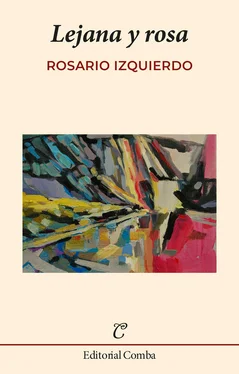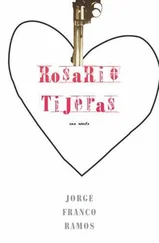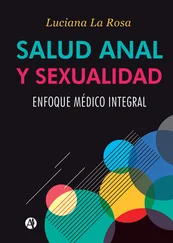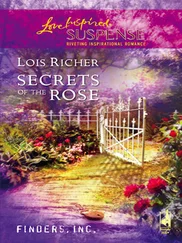Lejana y rosa
ROSARIO IZQUIERDO


Siete años saltando a las letras hispánicas
2014–2021
Colección Narrativa
Imagen de la portada:
Mina VII, pintura de María Izquierdo Chaparro
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Diagramación: Roger Castillejo Olán
© Rosario Izquierdo, 2021
© Editorial Comba, 2021
c/ Muntaner, 178, 5º 2ª bis
08036 Barcelona
Autora representada por Silvia Bastos, S.L. Agencia Literaria
ISBN: 978-84-122232-4-8
Y te verás en mí, adolescente, inmóvil
durante muchos años todavía.
Ana Rosetti
¡El viento solitario
por la marisma oscura,
moviendo —terremoto
irreal— la difusa
Huelva lejana y rosa!
Juan Ramón Jiménez
Para mi hermana María Izquierdo, pintora
11 de febrero de 1999
Llegué a Tarsis anoche desde Madrid, atravesando tormentas que se hicieron continuas al cruzar Despeñaperros. No recordaba exactamente cuándo decidí hacer el viaje, conducir sola después del trabajo y varias horas más tarde aparecer sin previo aviso en el pueblo fantasmal, oscuro como siempre, para intentar dormir en el único hotel. Fueron actos realizados de manera mecánica, como si formaran parte de una costumbre que viniera repitiéndose con regularidad.
Llovía tanto que todo parecía irreconocible.
Han construido este hotel frente al valle moteado por la cal de los huertos y aldeas que a lo lejos, abajo, difumina la niebla. Veo al oeste el Monte Ácido. La tierra estéril se funde a lo largo de la ladera con los restos de la enorme Chimenea del Cobre, que deja en la cumbre su huella geométrica y ruinosa, visible desde los pueblos cercanos. Adivino a sus pies las escorias negras y anaranjadas exhalando un aliento de azufre sobre las ruinas de Lavadoras y otros departamentos abandonados de la antigua Compañía minera. Aunque los edificios dejaron de funcionar gradualmente, todo estará cubierto por la misma pátina de óxido y silencio. Hace frío. La niebla continúa el trabajo de erosión sobre los esqueletos industriales de ese cementerio, sedimentos arqueológicos cuya cercanía me aturde y me debilita.
Mi equipaje contiene poca ropa, bolígrafos, un cuaderno usado y otro en blanco.
Todo seguirá quieto, lejos de la continua actividad minera de la infancia, cuando en la escuela de niñas, cercana a la gran corta, sentíamos en medio de la clase diaria el impacto del barreno del mediodía. La escuela temblaba bajo la explosión y el cristo del crucifijo se agitaba. Más de una vez vimos saltar en pedazos las bombillas y romperse los cristales de alguna ventana mientras el suelo parecía querer abrirse bajo nuestros pies. Enfrente había un llano, donde hacíamos gimnasia, que cada día se iba resquebrajando un poco más y dejaba grietas abiertas entre la hierba, principios de abismos rojos que se hermanaban con la Corta Pirita en su naturaleza cambiante y precaria, violada por la acción de las explosiones. No fue hasta que dos niñas cayeron dentro de aquellas grietas, cuando se valló y se prohibió el acceso al llano. La rutina nos había acostumbrado a esa agitación diaria y difuminaba el temor de que la tierra cualquier día nos tragase, si es que antes no se nos caía el techo encima. Muy cerca de allí dormían, sepultadas en escombreras de mineral, bajo toneladas de escorias y polvo rosado, las ruinas del pueblo antiguo, que no habíamos conocido pero estaba presente en la memoria de nuestras abuelas. Entre la dinamita y el padrenuestro obligatorio de cada día, las niñas aprendimos a vivir en un pueblo rodeado por el vértigo y sometido a su propio subsuelo, que lo alimentaba y alguna vez podría llegar a terminar con él.
Otros paisajes me esperan, sitios que no diferencié de mi propio cuerpo y que sólo a mí podrían deslumbrar ahora, tan llenos de motivos para volver como para fugarme y nunca regresar. No pueden verse desde esta ventana pero sé dónde se encuentran: conozco los carriles de tierra, perdidos entre pinares, que pueden conducirme al pantano y a la casa.
Pronuncio su nombre en voz alta después de mucho tiempo sin hacerlo, arrinconado entre ensoñaciones y miedos nocturnos que nos despiertan en plena madrugada y son imposibles de entender para los otros. La casa de las palmeras. Lo he dicho y nada sucede, no se agitan los pinos ahí abajo con el aliento nervioso que sale de mi boca cuando la nombro. El pantano. La casa. Recuerdo en qué momento salí de ellos, pero no he conseguido en estos años que ellos salgan de mí.
Podría comenzar por el valle herrumbroso de Zarandas y hacer el mismo juego que veinte años atrás, cuando imaginábamos cada uno de sus rincones en actividad permanente: vagonetas cargadas de mineral cruzando sin descanso las vías que ya en aquellos años estaban cerradas, la Chimenea del Cobre echando humo, cada hombre concentrado en su tarea, pieza de un engranaje gigantesco y puntual. Podría gritar que he vuelto y dejar que mi voz se estrellase contra las piedras del Monte Ácido, cerrar los ojos en la soledad amarilla del Llano del Cianuro, pronunciar su nombre. Todavía estoy a tiempo de escapar, nada lo impide, puedo subir al coche y marcharme, reconocer que ha sido un error venir; a nadie tendría que dar explicaciones, las personas que pudieran pedírmelas están amalgamadas con la tierra roja y no me necesitan o bien no viven aquí; hace ya tiempo que se fueron de Tarsis mi hermana, Rocío y Julián, quienes no saben que he pasado la noche en este hotel.
Las ancianas de Tarsis la llamaban «La Mansión». Para llegar había que salir del pueblo por la carretera estrecha que ahora tengo a mis pies, dejar atrás este monte y seguir el carril que, a través de una masa apretada de pinos y jaras pringosas, conduce al «pantano», como se conoce aquí al dique construido a principios de siglo por los británicos. Antes de salvar la última cuesta que daba acceso al muro de contención, el carril se bifurcaba en un camino de tierra que llegaba a una cancela verde, con rejas de hierro coronadas por puntas de lanza, apenas visible desde el carril porque quedaba semioculta entre la vegetación que crecía desordenadamente a ambos lados y asfixiaba el alto muro de piedra en que se prolongaba la cancela, midiendo el tiempo que llevaba deshabitado aquel lugar.
Debí de pasar por allí muchas veces con mis padres, pero no fue hasta los once años cuando hice con mis amigas el primer viaje largo en bicicleta, y desde ese día se convirtió en una costumbre detenernos frente a la cancela. Después de dejar las bicis junto al camino nos acercábamos andando, latiéndonos deprisa el corazón. Mientras nos comíamos las moras de los zarzales silvestres mirábamos en silencio lo que había más allá de las rejas de hierro: dos filas de palmeras, siete a cada lado, delimitando un corredor de losas que terminaba en uno de los porches laterales.
Era señorial como las casas victorianas más grandes del Barrio Inglés, situado en los límites del pueblo. Miraba de frente el valle que se extendía a sus pies y se prolongaba en una masa de colinas poco elevadas tras las cuales, a lo lejos, se erguía el Monte Ácido. Todo en ella, cada piedra, cada detalle de la fachada y cada trozo de cristal de sus vidrieras rotas seguía devolviendo, a pesar del abandono, la altivez de los años de dominación británica. Sin embargo, los habitantes para quienes se construyó a principios de siglo no habían sido galeses, ingleses ni escoceses: fue un matrimonio danés la pareja que procuró a la casa esa sombra de dátiles y en los días de invierno contempló, junto al fuego de la chimenea, cómo más allá del ventanal iban creciendo los cultivos y árboles en estas tierras que la Compañía minera les encargó reforestar, antes esterilizadas por la calcinación de piritas al aire libre.
Читать дальше