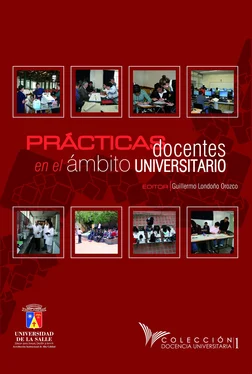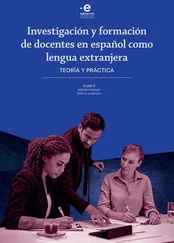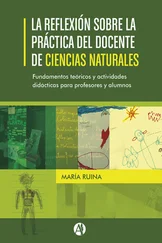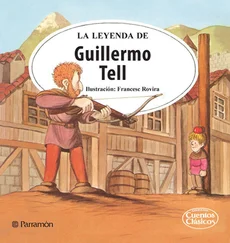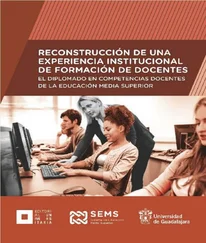Se trata de la revisión del quehacer docente desde lo didáctico y lo epistemológico mismo: Al respecto Bedoya plantea (Ibíd.: 66):
[...] lo que justifica la exigencia del pensar epistemológico de parte de los sujetos docentes es la necesidad de definir de un modo coherente y acertado el saber pedagógico con el fin no sólo de evitar y superar las confusiones que con respecto a él se difunden como concepciones aplicadas [...] sino también para definir y asignar los criterios y modalidades de su constitución teórica específica.
Es indudable la fuerza que alcanza el impulso al saber pedagógico en el docente universitario, que además de ser atravesado por lo teórico y lo epistemológico impele a las experiencias, vivencias y sentidos personales. En tal dirección se deben superar aspectos que muchas veces cierran el círculo del quehacer pedagógico en el interés sólo por una disciplina o en el cumplimiento de un programa o la presentación de unos contenidos para responder a una programación fija y centrada en lo instrumental:
El saber pedagógico en la universidad no es y no puede limitarse a un saber instrumental acerca de cómo manejar y aplicar el modelo curricular adoptado o en vías de ser adoptado e impuesto desde la instancia superior tal y como lo exige la actual racionalidad instrumental y funcional acorde con los lineamientos de la tecnociencia –que cada vez se hace más evidente en la orientación académica y administrativa de la universidad. (Ibíd.: 105).
El problema es más de fondo en la medida en que se trata no sólo de parámetros a cumplir, sino de las necesidades de unos sujetos en contexto (estudiantes, profesores, comunidad, etc.) y de las posibilidades y alcances de una ciencia, disciplina o arte para ser enseñada y aprendida. Estas ideas permiten reconocer que el saber pedagógico adquiere una dimensión amplia y a la vez exigente, abriendo posibilidades para que el profesor universitario oriente su mirada sobre el sentido y alcance de su propia práctica lo cual, como enfatiza Bedoya, “exige un cambio de actitud frente al conocimiento en lo que se refiere a pensar la Universidad”. Pensar la educación superior en esta perspectiva va en línea con la importancia y necesidad de impulsar la idea del profesor universitario como profesional, no sólo de su disciplina, sino de la docencia en el ámbito de la educación superior. Para ello adoptar lo pedagógico y en ello su propio saber, es más que adoptar teorías pedagógicas sin más, o recoger vivencias (no soportadas en la reflexión y el análisis); es considerar, como se ha insistido a lo largo de este escrito, en el problema de la enseñabilidad, de la didáctica, de los sujetos y sus circunstancias y las posibilidades de una educación propia de la vida universitaria. Éstos son elementos claves de un saber pedagógico orientado a una mirada profunda sobre la propia acción docente. En ello, poder sistematizar o seguir los propios procesos de enseñanza con miras a comprender las dinámicas y los procesos particulares de una educación superior, permitiría reconocer alternativas tanto para el mejoramiento de la docencia universitaria, como para su comprensión con el ánimo de abrir posibilidades al acercamiento de las especificidades propias de lo pedagógico en este nivel de educación.
A manera de síntesis de todo lo expuesto, hemos recorrido el camino por la idea del saber pedagógico como un factor necesario para desarrollos y aportes teóricos al pensamiento pedagógico; lo hemos comprendido como un saber que permite dilucidar el trasfondo –sea cultural, científico, epistemológico, didáctico– de la propia práctica docente. Asimismo, se ha insistido en la dimensión reflexiva de la práctica como componente para la transformación del propio quehacer docente, reflexión cargada de sentidos, limitaciones y a la vez de posibilidades; se ha destacado la reflexión sobre la propia docencia, considerando que debe ir más allá de la expresión anecdotaria o vivencial, para comprenderla desde los propios procesos sociales, culturales, éticos y políticos, sin olvidar la importancia que el referente contextual adquiere para la comprensión de la propia práctica; en relación con ello, se ha señalado cómo tal reflexión no puede ser ajena a los aspectos de orden disciplinar, epistemológico y didáctico. En otras palabras, el saber pedagógico se convierte en un ingrediente que potencia desde lo teórico y lo práctico numerosas posibilidades para la comprensión y fortalecimiento de la actividad docente. Todo ello, pensado como oportunidad para el mejoramiento de la docencia universitaria, en la cual las especificadas propias de la educación superior exigen alternativas que permitan tanto comprender como orientar las exigencias de un estilo educativo, unos fundamentos y unas didácticas, pertinentes a sus características y a las de los sujetos que intervienen en ella.
Según se señaló en otro lugar (Londoño, 2009: 25 y 29), proponer el saber pedagógico como alternativa al desarrollo de la educación universitaria,
[...] implica considerar tanto la reflexión de la propia práctica del docente como los desafíos y problemáticas de la educación superior. Esto invita a un esfuerzo del profesor universitario y de comunidades académicas interdisciplinarias por indagar y proponer horizontes pedagógicos que iluminen el quehacer docente en la universidad [...] Ello podría permitir una indagación profunda y sustentada no sólo de acciones, sino también de problemas y dificultades propias de los sujetos que intervienen en la formación universitaria. Es conveniente, además, recurrir a los pedagogos, a los expertos, a las teorías; pero lo es igualmente hacerlo a quienes han trazado caminos de éxito, no para replicar sus experiencias fuera de contexto, sino para ir en búsqueda de elementos comunes que vayan tejiendo ciertas especificidades de formación para la educación superior.
Por esto cobra importancia el hecho de promover en el profesor universitario espacios que permitan hacer visibles sus prácticas docentes. Las experiencias que se presentan en la segunda parte del libro, bien pueden ser leídas como un recuento de acciones, logros, avances o innovaciones sobre el quehacer de docentes universitarios, o también pueden ser estudiadas y comprendidas como gérmenes y puntos de inicio para un saber que se va configurando. Un saber que acompaña además del conocimiento disciplinar y la innovación didáctica, otros factores propios de la educación universitaria, en aras de la búsqueda por una formación pertinente a las exigencias de un mundo globalizado, de una nación que se construye y de una sociedad que espera de los futuros profesionales (formados por esos docentes universitarios) la construcción de un mundo más humano, más justo y más respetuoso con el medio que le rodea.
Referencias
Ávila Penagos, R. (2007). Fundamentos de Pedagogía hacia una comprensión del saber pedagógico. Bogotá: Magisterio.
Bain, K. (2007). Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Barcelona: PUV.
Bazán Campos, D. (2008). El oficio del pedagogo. Rosario: Homo Sapiens Ediciones.
Bedoya, J.I. (2008). Pedagogía ¿enseñar a pensar? Reflexión filosófica sobre el proceso de enseñar. Bogotá: Ediciones ECOE.
Brockbank, A. y McGill, I. (2006). Aprendizaje reflexivo en la educación superior. Madrid: Morata.
Carvajal Ahumada, G. (s.f.) La lógica del concepto de pedagogía. En: Revista Iberoamericana de Educación. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.
Gallego, R. (1995). Saber pedagógico: una visión alternativa. Bogotá: Editorial Magisterio.
Gómez M., M. (2004). Manuel Quintín Lame: saber pedagógico e investigación. En: Revista Electrónica de Educación y Psicología. Número 2, diciembre de 2004. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira.
Читать дальше