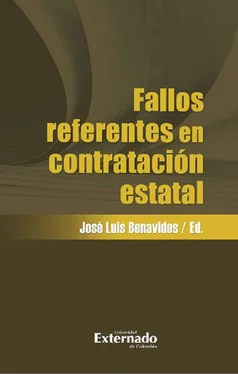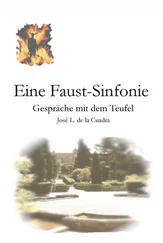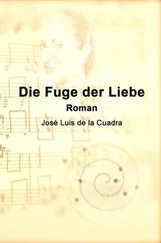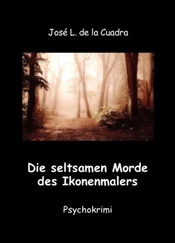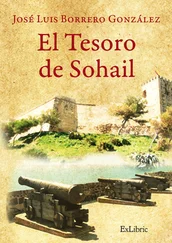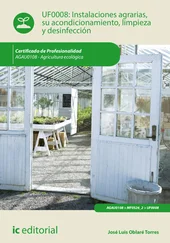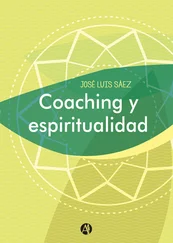El establecer que ambos espectros de proponentes tienen capacidades técnicas de cumplir con el objeto del contrato permite realizar el test de proporcionalidad para determinar si es válida la medida propuesta por el departamento para seleccionar al contratista.
E. El principio de proporcionalidad como insumo para calificar un abuso de posición dominante de las entidades estatales en la fase de selección de contratistas
La doctrina extranjera 68distingue las normas entre reglas y principios, siendo estos últimos normas de un alto grado de generalidad que no tienen un contenido definitivo y deben ser concretadas. Según Alexy 69, la Constitución contiene normas jurídicas que tienen un peso mayor en el ordenamiento jurídico y se las considera “mandatos de optimización”, lo que implica que lo prescrito en ellas debe observarse en mayor medida posible que las circunstancias fácticas y jurídicas. Luego explica que los principios son normas que no llevan dentro de su estructura un claro supuesto de hecho ni una consecuencia jurídica precisa, lo cual obliga a que la interpretación para los principios sea la ponderación. Así pues, propone este subprincipio de proporcionalidad 70 - 71: “cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro” 72.
Consultando de nuevo a Alexy en cuanto a la colisión de principios 73, uno de ellos tiene que prevalecer ante el otro, pero sin invalidarlo, ni tampoco es necesario introducirle al principio desplazado una cláusula de excepción. Agrega que en estos términos los principios tienen diferente peso, y por ello prima el principio con mayor peso; en cambio, los conflictos que se generan en la aplicación de las reglas se resuelven con su validez: por ejemplo, una norma especial prima sobre una norma general o una norma posterior prima sobre una norma anterior.
Robert Alexy 74y Carlos Bernal 75proponen aplicar las tres reglas que toda intervención estatal en los derechos fundamentales debe observar, para ser considerada como una intervención constitucionalmente legítima. En primer lugar, toda intervención de los derechos fundamentales debe ser idónea para contribuir a alcanzar un fin constitucionalmente válido 76. Llevando el caso a la contratación pública, se trata de establecer que el fin constitucionalmente válido es el interés general y que se traduce en el objeto del contrato que se pretende contratar. Por tanto, las medidas adoptadas por la Administración en los pliegos de condiciones deben estar asociadas a los requisitos que deben cumplir los proponentes, que deben relacionarse con su condición como proponente para poder cumplir con el objeto del contrato.
En segundo término, toda intervención en los derechos fundamentales debe realizarse con la medida más favorable para el derecho intervenido de entre todas las medidas que revistan la misma idoneidad para alcanzar el objetivo perseguido 77.
Para mostrar la máxima de “necesidad” 78, se ilustrará con el siguiente ejemplo: la constelación más simple se caracteriza por que en ella entran en juego dos principios 79y dos sujetos jurídicos (Estado y ciudadano).
El Estado persigue un fin F con el principio P 1 – F es idéntico a P 1.
Existen por lo menos dos medios 80, M 1y M 2, igualmente adecuados para promover F .
M 2afecta menos intensamente que M 1o no afecta en absoluto la realización de lo que exige una norma iusfundamental con carácter de principio P 2.
Con estos presupuestos, para P 1es igual que se elija M 1o M 2; P 1exige que se elija M 1en lugar de M 2, o M 2en lugar de M 1. En cambio, para P 2no es lo mismo que se elija a M 1o M 2, en tanto exige un mandato de optimización en lo que respecta tanto a las posibilidades fácticas como a las jurídicas. En lo que respecta a las posibilidades fácticas, P 2puede realizarse en una medida mayor si se elige M 2y no M 1. Desde el punto de vista de la optimización con respecto a las posibilidades fácticas, bajo el presupuesto de validez tanto de P 1como de P 2, solo M 2está permitido y M 1está prohibido.
Al aplicar este test , debemos saber que P 1es el interés general y que podemos reemplazar por el objeto del contrato para suscribir, siendo el Estado la entidad estatal contratante y el ciudadano un particular que está interesado en presentarle un ofrecimiento. M 1se considera la regla de participación definida por el Estado que superó el primer subprincipio de adecuación, porque permite establecer que ese requisito que debe cumplir el proponente debe estar directamente relacionado con las capacidades técnicas, financieras y jurídicas que sean una garantía para que cumpla con el objeto del contrato. M 2sería la propuesta del interesado que, demostrando que sus capacidades técnicas, financieras y jurídicas le permiten darle garantías al Estado de que puede cumplir con el objeto del contrato, deben ser corregidas en los pliegos de condiciones para que pueda presentar un ofrecimiento y garantizar el ejercicio de su derecho de competir en igualdad de condiciones. P 2es el derecho fundamental que se encuentra restringido por M 1, como es la libre competencia económica (art. 88 y 333 CP), en conexidad con el derecho de igualdad (art. 13 CP).
En tercera medida, las ventajas que se obtienen mediante la intervención en el derecho fundamental deben compensar los sacrificios que ello implica para el titular y para la sociedad en general 81. Se trata del sacrificio que significa para el interés general bajar los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, pues la entidad estatal no contará con un proponente con unas condiciones técnicas, financieras y jurídicas que mitiguen el riesgo de incumplimiento del contrato, frente a otros proponentes con unas características no tan altas pero que igualmente están en capacidad de cumplir con el objeto del contrato.
Tal como lo plantea Carlos Bernal, la medida se considera desproporcionada cuando vulnera cualquiera de los subprincipios de proporcionalidad. Demostrado lo anterior, se genera inicialmente una causal de nulidad absoluta de los pliegos de condiciones analizados porque se demostró la violación de los artículos 13 y 333 constitucionales, además del numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, respecto de los contenidos de los pliegos de condiciones que se deben respetar, y también el artículo 5.º de la Ley 1150 de 2007, respecto de la transgresión del contenido de la experiencia que debe ser “proporcional” con la naturaleza del contrato y su valor. Consideramos también que se vulneran las normas que protegen la libre competencia económica, como la prohibición de abuso de posición dominante de que trata el artículo 50 del Decreto 2153 de 1992, en la que incurre la entidad estatal al regular los pliegos de condiciones con reglas discriminatorias, abusivas, irracionales y desproporcionales. Como actos administrativos, los pliegos de condiciones son nulos por la causal primera sobre violación de la Constitución y de la ley.
CONCLUSIONES
La licitación pública es el procedimiento por medio del cual las entidades estatales mediante convocatoria pública invitan a los interesados para que en igualdad de condiciones presenten un ofrecimiento y pueda el Estado elegir la oferta más conveniente. Dicha convocatoria se encuentra irradiada por el derecho de igualdad y de libre concurrencia, además del principio de proporcionalidad.
Por otra parte, la celebración de contrato implica la satisfacción de interés general, en tanto que con este se busca el cumplimiento de los fines estatales. En esos términos, el interés general —considera la doctrina— es un concepto jurídico indeterminado que supone una única solución posible y debe ser la mejor decisión, con lo cual hay una interdicción de la arbitrariedad. De esta manera, no admite decisiones ilógicas, irracionales o arbitrarias y además constituye un límite de la discrecionalidad administrativa, que parte de la base de que las entidades estatales pueden elegir entre distintas alternativas todas válidas y jurídicamente posibles y tomará la decisión que satisfaga más al interés general.
Читать дальше