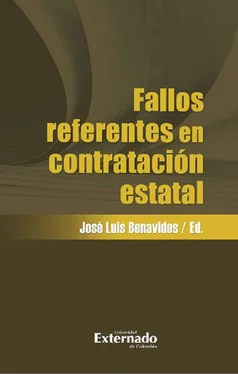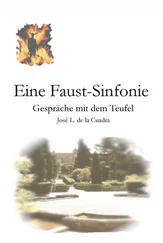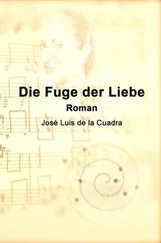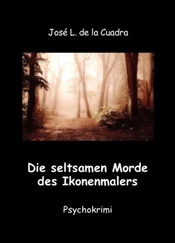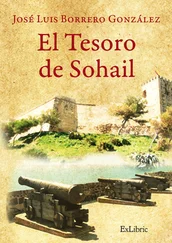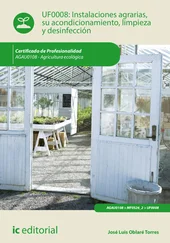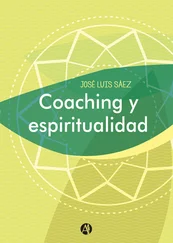De acuerdo con Hugo Marín 52, los pliegos de condiciones son un acto administrativo que se forma con sustento en competencias discrecionales y que regula un procedimiento administrativo de escogencia de contratistas, el cual debe expedirse respetando el principio de proporcionalidad 53. Frente a la naturaleza jurídica de los pliegos de condiciones, el Consejo de Estado 54contiene tanto las reglas que deben cumplir los proponentes como las especificaciones con las cuales se ejecutará el futuro contrato. Se agrega que los pliegos de condiciones deben contener las condiciones claras, expresas y concretas 55y las especificaciones técnicas, jurídicas y económicas a las que se someterá el futuro contrato. En esos términos, concluye que el pliego de condiciones es un acto administrativo de carácter general y de trámite que tiene la vocación de convertirse en una cláusula contractual, ya que parte de su contenido se integra con el negocio jurídico y las reglas de participación desaparecen con la adjudicación 56.
Así las cosas, de la naturaleza jurídica de los pliegos de condiciones definitivos se derivan tanto las reglas para seleccionar al contratista como las especificaciones técnicas que regularán el futuro contrato, y son vinculantes para la entidad estatal a cargo del proceso de selección. Por tanto, ello implica que en principio no es admisible ninguna variación a las especificaciones técnicas contenidas en los pliegos de condiciones si de lo expuesto por la jurisprudencia ellas son determinantes en el futuro contrato que se ha de celebrar.
D. La libre competencia económica como derecho constitucional en conexidad con el derecho de igualdad
El derecho a la libre competencia económica se encuentra consagrado en el artículo 333 de la Constitución Política, que a la letra establece que la actividad económica e iniciativa privada se pueden ejercer dentro de los límites del bien común, y que le corresponde al Estado impedir que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará cualquier abuso que las personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.
Según la doctrina nacional 57, el derecho a la libre competencia económica no se encuentra en el catálogo de los derechos fundamentales, sino en las disposiciones relacionadas con el régimen económico y de la hacienda pública 58. Con respecto a los derechos subjetivos, la profesora Correa señala 59que la libertad económica permite un adecuado funcionamiento de la economía de mercado regulado en la Constitución (y agregamos, por encontrarnos en un Estado social de derecho, se trata de una economía social de mercado). Añade que en el artículo 88 de la Constitución Política la libre competencia económica se considera un derecho colectivo, de manera que es posible su protección mediante las acciones populares, y reitera sobre este carácter de derecho colectivo que tiene como objetivo el funcionamiento adecuado del mercado. Ya en lo que tiene que ver con el carácter de derecho fundamental del derecho a la libre competencia 60, se refiere a otro autor 61, que sostiene que en Colombia el carácter fundamental de los derechos se justifica en su naturaleza jurídica de derecho subjetivo, es decir, que le otorga a la persona el derecho fundamental a su protección en la instancia judicial 62. En esos términos, concluye 63frente a la calificación de derecho fundamental de la libre competencia económica que se trata de un derecho que puede ser protegido por acción de tutela, pero que no ha tenido jurisprudencia constante, salvo que se pruebe en conexidad con otros derechos calificados como fundamentales. No deja de ser una garantía constitucional, y para su protección se requiere que su limitación obedezca a medidas razonables y proporcionales, y así han sido las posiciones de la jurisprudencia constitucional.
Frente a este último punto de derecho fundamental en conexidad con otros derechos fundamentales 64, acudiendo al doctrinante Néstor Osuna, se sostiene que es una herramienta utilizada por la Corte Constitucional que consiste en relacionar un derecho casi siempre de contenido económico, social o cultural, o de naturaleza colectiva, con los llamados derechos de la primera generación, a efectos de determinar su carácter de fundamental. Así acontece en aquellos casos de derechos constitucionales que no son de la esencia de la persona y que por tanto no merecen la protección mediante la acción de tutela.
En conclusión, la libre competencia económica, en primer lugar, a pesar de encontrarse en la Constitución Política, se encuentra en la constitución económica, y ello hace que no tenga la misma prevalencia que los derechos fundamentales; por tanto, no la hace susceptible de ser protegida por la acción de tutela, y solo habría lugar a su protección judicial como derecho colectivo por medio de la acción popular, solo en aquellos casos en los cuales la acción de tutela se encuentre en conexidad con un derecho fundamental. Para el caso de la contratación estatal, consideramos que la libre competencia económica se encuentra en conexidad con el derecho de igualdad, el cual se vulnera frente a reglas de participación contenidas en pliegos de condiciones abusivas, desproporcionales e irracionales.
Cuando se acuda a su protección, hay lugar a establecer en primer lugar que respecto de la contratación pública, la Corte Constitucional en la Sentencia T-147 de 1996 estableció que en aquellos casos en los cuales por virtud de pliegos de condiciones que contuvieran reglas restrictivas, la vulneración de las normas constitucionales se construía entre la violación de la libre competencia económica prevista en el artículo 333 en conexidad con el derecho de igualdad de que trata el artículo 13, ambos constitucionales. Con posterioridad, en la sentencia de unificación SU-713 de 2006, la Corte Constitucional estableció que al ser la acción de tutela un acción subsidiaria, no era posible acudir a la protección inmediata de la libre competencia económica en conexidad con el derecho de igualdad, sin antes haber agotado los medios judiciales, y solo habría lugar a la acción de tutela en aquellos casos en los que se demostrara que en dicha acción se hizo uso de ella como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Una vez definido que el mecanismo de protección de la libre competencia económica, siendo un derecho no fundamental pero que lo sería en conexidad con el derecho de igualdad, nos corresponde indagar la postura de la doctrina y la jurisprudencia frente a cómo se debe surtir la protección constitucional de este derecho. Como lo plantea Saba 65, existe un segundo principio central en la democracia liberal, el de la igualdad. Ante el primero, la libertad, algunos plantean que son irreconciliables, mientras que, por el contrario, nuestro autor sostiene que existen situaciones problemáticas en el marco de posibles conflictos en el ejercicio de derechos constitucionales que se deben resolver de modo que ambos principios sobrevivan al aparente conflicto que existe entre ellos, y da como ejemplo aquellos casos en los cuales el ejercicio de la libertad parece habilitar tratos entre personas que pueden ser contrarios a la igualdad. Agrega este autor que la Constitución argentina establece que todas las personas son iguales ante la ley (como nuestra Constitución lo prevé), principio del que se desprende la obligación del Estado de evitar tratos desiguales injustificados y la perpetración de situaciones de exclusión, y por ello el Estado está impedido de adelantar prácticas o tomar decisiones que atenten contra el derecho a ser tratado igual.
Por otra parte, nuestro autor considera que es necesario establecer si el derecho de igualdad ante la ley exige acciones positivas del Estado para evitar que personas particulares en un supuesto ejercicio de su libertad individual y de su autonomía afecten el derecho de igualdad ante la ley 66. Nos aclara que existen dos tipos de interferencias estatales posibles para asegurar la igualdad ante la ley: en primer lugar, se trata de un juicio de legitimidad de fines y razonabilidad o funcionalidad de los medios, y se apoya en la noción de igualdad como no discriminación; y el segundo se refiere a la necesidad de impedir o desmantelar situaciones de desigualdad estructural, y se funda en el principio de igualdad como no sometimiento.
Читать дальше