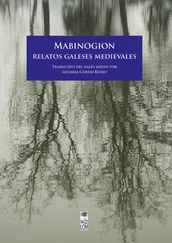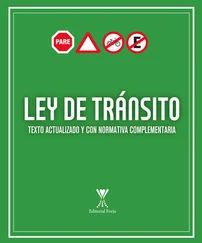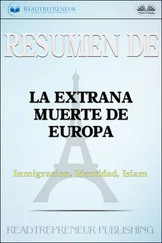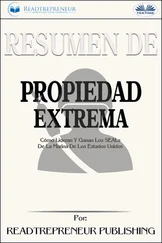Busco más pistas en el baño. Solo encuentro restos de azúcar impalpable en la repisa y en la alfombra. Pienso en la divertida imagen de Manuel en mi cumpleaños corriendo al baño con los bolsillos llenos de guargüeros y alfajores para encerrarse a devorarlos. Veo las botellas del pisco que siempre traen mi madrina y su esposo. Me cae bien el tío Gotardo; mi padrastro no lo soporta. Mamá me dijo que es porque le tiene celos.
Intento reconstruir una historia coherente, pero solo logro que mi angustia y el calor aumenten. Escucho pasos en las escaleras, volteo y veo a mamá. Está radiante, lleva el pelo amarrado y está vestida con su bata guinda de seda. Me mira con ternura, con esos maravillosos ojos caramelo, y su rostro me transmite una tranquilidad que apaga el calor. Voy a su encuentro, sujeto su mano y juntos caminamos hacia la cocina.
Tenía pocos días en Londres. El estudio me había enviado unos meses por un caso que involucraba a una multinacional importante. Dormía en un departamento coquetón en Pennington Street, con vista a St Katharine Docks. La ubicación era perfecta: lo suficientemente cerca de mi oficina como para no tener que tomar el Tube, pero a una distancia que me obligaba a caminar veinte minutos y cruzar el Tower Bridge todas las mañanas.
Ese viernes, dos amigos peruanos cayeron de visita. Uno era felizmente divorciado, según sus propias palabras, y el otro no quería desaprovechar la ocasión de estar lejos de su mujer. Nada de lo que yo pude decir los alejó de la idea de celebrar nuestro encuentro con una pequeña reunión en mi departamento temporal, que el estudio pagaba.
A la mañana siguiente, desperté en el piso del baño. Mi estado era deplorable. Lo único que llevaba puesto era un condón vacío. No fui capaz de reconocer nada a mi alrededor. El reflejo de las losetas blancas no ayudaba.
No tenía la más puta idea de lo que había pasado la noche anterior, pero la escena me confirmaba que definitivamente la había cagado, no sabía bien cómo ni con quién. Fue una sensación que me acompañó todo el día, como una hemorroide cerebral. ¿Qué sería mejor? ¿Saber lo que pasó o nunca enterarme de nada?
Con esa duda en la cabeza, me enrollé una toalla y fui hasta el refrigerador muerto de sed, a punto de tragarme la lengua. Al abrirlo, encontré una chela a medias, un saché con vinagre, y sobras de curry del día anterior. Ni un vaso limpio. Tomé agua del caño como los perros. Los vasos, las copas y las botellas estaban por todos lados. Eran una plaga. Decenas habían sido improvisados como ceniceros. No necesitaba ser un calculista de la NASA para darme cuenta de que tendrían que haber habido al menos cien personas esa noche.
El sillón tenía manchas secas y blancuzcas, que yo no tenía la menor intención de limpiar. Cuando levanté uno de esos ridículos cojines forrados con la bandera del Reino Unido, vi una chompa azul. Como un reflejo involuntario, recordé a esa irlandesa guapa que reía sin parar de lo que le decía. Sin duda, yo habría empezado diciendo que venía de Perú y, sin duda, ella habría entendido Beirut. Creo que me contó que también era abogada, ¿o fue la francesa que mascaba chicle con la boca abierta? ¿Nos habremos fumado un porro juntos? Fueron tantos. ¿Y la de lentes rojos? ¿Sería de ella?
Llamé a mis amigos para ver si podían darme luces sobre lo ocurrido, pero estuvieron más interesados en reconstruir sus propias historias que en ayudarme con la mía.
La resaca me duró todo el fin de semana. El lunes tocaba reunirnos por primera vez con el cliente para la presentación de la estrategia. La reunión era en el Gherkin, ese edificio icónico del skyline londinense que parece un pepino. Yo estaba totalmente metido en mi rol, con los gemelos brillosos, sintiendo que el único abogado capaz de ganar ese caso era yo.
Mientras revisaba por enésima vez los documentos con dos cafés encima, mi jefe, un inglés con pinta de inglés, contemplaba por la ventana disfrutando de los rayos del sol, tan escasos en esta ciudad. De pronto, nos anunciaron que los clientes estaban por entrar. Eran dos hombres y una mujer. Ella me estrechó la mano con firmeza, para luego susurrarme al oído, con un marcado acento irlandés:
—Do you happen to have my blue jumper?
Después de tres años metiéndonos en contra con el Peugeot de mi papá por el puente Tenderini, se presentó la oportunidad de llevar a cabo el plan que tenía en mente hacía meses. Aún no sabía que al Cabezón le iba a ir pésimo en la vida y no me di cuenta de que esa noche, al compartir mi plan con él, descubriría algo trascendental.
—Hagamos que la calle del puente se vuelva de doble sentido —le dije, con voz de buscar problemas.
—¿Cómo? —preguntó el Cabezón con su cara de bruto.
—Solo pintamos las flechas, pes huevón. —Y entré a buscar pintura blanca.
Eran las cuatro de la mañana y regresábamos de La Noche de Barranco con varias chelas encima. Dejamos el carro en mi casa y caminamos hasta el puente con la pintura, brochas y la adrenalina a tope. Personal Jesus de Depeche Mode todavía retumbaba en nuestras cabezas.
—Pinta hacia acá, pues, huevas —le dije, al darme cuenta de que estaba pintando las flechas al revés.
—¡No! Es para allá. ¿Qué crees? ¿Que estamos en Inglaterra? —contestó el Cabezón con cara de culto.
A veces, los brutos tienen la habilidad de confundirte.
Discutimos entre risas, garúa y nervios, aturdidos por el trago y el riesgo de ser descubiertos por un patuto y terminar presos con solo diecisiete años.
—¡No, borracho huevón! Estás pintando la flecha en la misma dirección. ¿Cuál sería la pendejada si no cambias nada? —le dije, a punto de perder la paciencia.
—¡Qué terco eres, carajo! —me gritó y, sin querer, se pintó la taba de un brochazo.
Cuando se dio cuenta de que su zapato de gamuza estaba pintado de blanco, casi se me viene encima.
—Oe, ¿qué has hecho con mis Bass? Me las acaba de traer mi vieja de Miami —se quejó mientras soplaba el zapato, como si eso pudiera remediar el cagadón que se acababa de mandar.
Y fue entre esas enormes flechas blancas que apuntaban hacia el lado incorrecto, y los reclamos por sus tabas de gamuza de cien cocos recién bautizadas, que empecé a ver una pequeña luz de brutez en sus palabras, en su terquedad y en su manera de pararse.
Aunque nunca se lo dije, ese preciso momento me hizo caer en cuenta de que el Cabezón era bruto, pero, sobre todo, un pata para toda la vida.
No sé si es la luz que entra por la cortina o las ganas que tengo de ir al baño o aquel malestar insoportable que solo deja la resaca. No sé, pero me despierto hecho mierda. Ella está a mi lado. Me da la espalda y no le veo la cara. Por lo poco que se ve, confirmo que está buena. ¿Será un trofeo más para colgar en la sala, como una cabeza de jabalí?
Mi vehemencia por el orden me expulsa de la cama. Me arrastra a la sala, a enfrentar el desastre. El olor a humo, ceniceros sucios, asquerosos, el vaho que todavía queda. El piso mojado con esa mezcla de hielo derretido y trago chorreado. Una casaca de personalidad indefinida. Un sostén.
Cada vaso tiene una historia. Cada pucho, un cuento. Yo no fumo, pero algo me dice que una aventura con cigarro es más interesante. Los objetos me hablan, y yo los escucho. Un vaso de plástico rojo, que huele a cubalibre con ceniza y floro, me dice:
—Yo estoy buscando a alguien con valores, ¿manyas?
—¡Anda, mentiroso! Te la quieres brincar y ya —pienso, mientras sigo recogiendo desperdicios malolientes.
Y ahora es el cenicero el que me dice que su dedicación a las artes (sí, dice “artes”, en plural) es cada vez más fuerte. Obvio, si no estudiaste nada y no consigues chamba, “las artes” son una excelente forma de no ser un loser, le recrimino.
Читать дальше