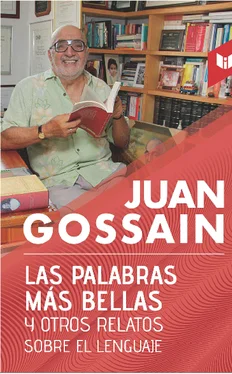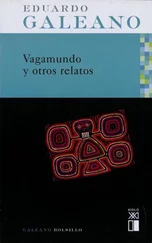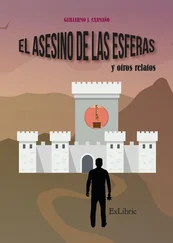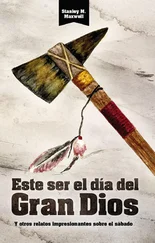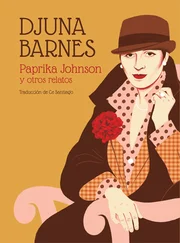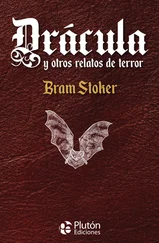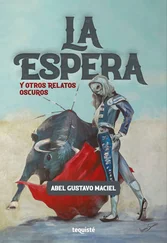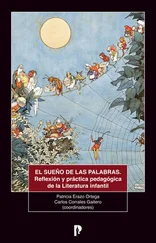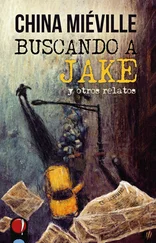Lo malo es que los colombianos estamos abusando de la delicadeza del pobre eufemismo para volverlo cínico y desvergonzado. Fíjense que a la corrupción ahora le dicen “sobresueldo” o “rebusque”. Hasta el idioma se nos está corrompiendo, convertido en cómplice de los delincuentes. Ay, caramba: se me estaba olvidando que ya no se llama “cómplice” sino “auxiliador”.
Muy bien: ya sabemos que existe el eufemismo en el lenguaje. Lo que no sabe la gente es que también existe la idea opuesta, que es el disfemismo, la forma de expresarse con la mayor brusquedad posible.
En ese sentido, “estiró la pata” es el disfemismo más común y grotesco para decir que alguien murió. Disfemismos famosos son “caja tonta” por televisor, “comida chatarra” por hamburguesa, “matasanos” por médico.
Estaba yo como en tercero de bachillerato cuando escribí, para la clase de español y literatura, un cuento que decía más o menos así: Fernandito era un muchacho muy inquieto al que, un día, se le metió en la cabeza la peregrina idea de aprenderse de memoria el diccionario de la lengua castellana.
Cuando Fernandito iba por la letra f ya se estaba volviendo loco. Cuando llegó a la m dormía con los ojos abiertos y hablaba a solas en los rincones. Pero cuando llegó a la p hizo uno de los descubrimientos más importantes de su vida: encontró el vocablo paronomasia , que es la similitud existente entre dos palabras que pueden confundirse, como ocurre con fósil y fusil, corbata y corbeta, fragata y fogata o con un catarro y una cotorra. Los escritores del Siglo de Oro –Cervantes y Quevedo entre ellos– llamaban agnominación esa semejanza de las palabras.
Entonces fue la hecatombe. El acabose del pobre Fernandito. Se dedicó a buscar paronomasias en cuanto libro tropezaba, hasta que ya no pudo distinguir un ventrículo de un ventrílocuo, y creía sinceramente que una cañada era la mujer de su hermano y que una cuñada era una pequeña corriente de agua. Se le enredó el cabotaje con el sabotaje y sostenía tercamente que la disentería es el consultorio donde le arreglan los dientes a uno.
Entonces llegó la hora en que el pobre Fernandito no solo confundía las palabras, sino que se le dio por leer al revés, de derecha a izquierda, y su desgracia fue peor. Ya no supo si lo que decía en el texto de biología era lámina o animal. En el colmo del delirio, mezcló también las ideas implícitas en cada vocablo hasta creer que un plomero y un sicario son la misma cosa.
La idea de volverse loco le causó tanto terror que se dedicó a la bebida. Un día, mientras almorzaba pastas italianas, Fernandito pidió una garrafa de vino blanco. Luego otra y otra más. Al final acabó tomándose una ráfaga de garrafas. Metió la cara entre las manos. Se puso a llorar con profunda tristeza. Se dijo para sus adentros:
–Y pensar que, después de tantos sueños y tantas ilusiones, la única diferencia entre una autopista y un utopista es una mísera vocal.
No vayan a pensar ustedes que, en materia de lenguaje, solo las palabras tienen vida propia y su ángulo divertido. Hasta las propias letras lo tienen. Y no hay que olvidar que las letras son el principio de todo.
Vean este ejemplo: de veintisiete letras que tiene el alfabeto castellano, hay seis que, si están escritas en mayúsculas, se leen igual con la cabeza para arriba o para abajo: H, I, O, S, X y Z. Y solo dos de ellas son consecutivas en el orden del abecedario, la H y la I. Son vecinas.
La W es cuento aparte. Su origen está en los antiguos pueblos germánicos. No solo es extraña a nuestro idioma, en el que se usa poco, sino que, además, tiene una trágica historia de amor y dolor. Después de muchos años, por fin pude establecer la verdad.
Resulta que, en sus comienzos, la W era simplemente una M normal que tenía amores con una I que había sido modelo. Una relación tempestuosa porque la I, vanidosa como ha sido siempre por su delgadez, se burlaba de ella, la llamaba gorda, ancha, abierta de piernas. Hasta que, un día, la M descubrió que la I le ponía los cuernos con una Ñ aristócrata, orgullosa de su abolengo, que se la pasaba pregonando que ella es la única letra que el castellano ha aportado a la vida humana.
Abatida por la decepción, la pobre M resolvió suicidarse lanzándose a la calle desde la azotea del mismo edificio en el que, por macabra coincidencia, sesionaba la Academia de la Lengua. Cayó de cabeza sobre el pavimento, y vean ustedes como quedó, con las patas para arriba.
Ya no me queda duda: a mí me persigue el destino. Mientras estoy acabando de escribir esta crónica, voy al supermercado de la esquina a comprar una leche que me encargó mi mujer. Hago fila en la caja registradora. Entonces veo, al lado de la caja, un perrito de felpa, color café, con cara sonriente.
El perro lleva, colgado del cuello, un cartelito que dice: “Utilice bajo la supervisión de un adulto hecho en China”. Pensé comprárselo a mi nieta, pero dónde consigo yo un adulto hecho en China. (Miren ustedes la enorme importancia de un mísero puntico).
Falta tanto por decir sobre la diversión del lenguaje que un día de estos volveremos a hablar del tema. No se imaginan ustedes lo que le ocurrió al gran Ptolomeo por andar con ese nombre. Ni la historia fascinante de las palabras más feas, más bellas, más largas, más cortas, más extrañas del idioma español.
El juguete de las palabras es tan infinito y tan universal que puede mezclarse, incluso, en dos idiomas diferentes. Les voy a poner un ejemplo. Uno solo. Hay dos actrices, la una de cine y la otra de televisión, que pertenecen a la misma familia sin saberlo. Fui yo, en mis ratos de ocio dedicados al estudio de la genealogía universal, quien descubrió su parentesco.
La una es colombiana y la otra, estadounidense. Sus abuelos comunes fueron hoteleros, como lo demuestran sus apellidos. Son Fabiola Posada y Jane Fonda.
Lo cual me indica, ahora que caigo en la cuenta, que ni yo mismo me escapo de esa sentencia: con la edad que tengo, y lo desgastado que estoy, ya no debería llamarme Gossa-in sino Gossa-out.
Sófocles, el más grande escritor de tragedias griegas, aprendió a descifrar los enigmas del alma humana como nadie lo había hecho antes y como nadie podría hacerlo en el futuro, hasta que apareció Shakespeare, dos mil años después. Es el único que se le acerca.
Fue Sófocles el primero que dejó por escrito aquella frase luminosa, eterna, radiante como el Sol pero al mismo tiempo inquietante y de una desgarradora verdad: “Nadie escapa a su destino”.
Hoy, con el permiso de ese maestro incomparable, quiero revelarles a ustedes que yo también he hecho mi propio hallazgo: descubrí que nadie escapa a las bromas del destino. Ni siquiera los sabios más venerables de la historia humana.
Después de tanto buscar y rebuscar, rastrear, averiguar y desentrañar los pormenores de libros y leyendas, puedo afirmar que no existe un ejemplo mejor que el de Ptolomeo. Nació en Grecia y murió en Egipto. Fue astrólogo, geógrafo y matemático y vivió en el siglo segundo de la era cristiana. La verdad es que desde la cuna y hasta la tumba, la vida de Ptolomeo parece una cuchufleta inventada en Colombia.
Para empezar, nuestro hombre se llamaba así porque nació en Ptolemaida, que no era la gigantesca fortaleza militar colombiana que lleva el mismo nombre, a ciento diez kilómetros de Bogotá, en tierras del municipio de Nilo, jurisdicción de Cundinamarca. Cuando Ptolomeo vio la primera luz del mundo, Ptolemaida era una modesta población, vecina de Macedonia, en el occidente griego.
Читать дальше