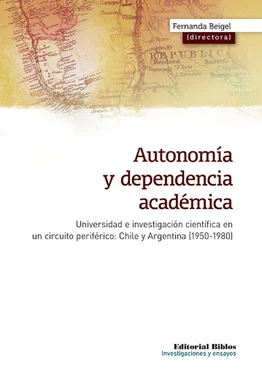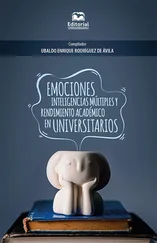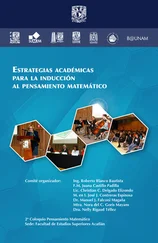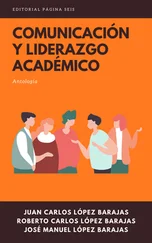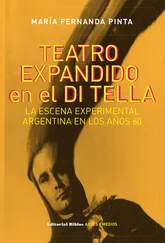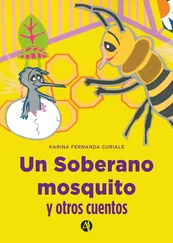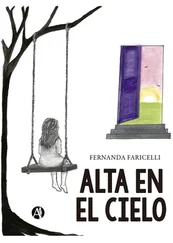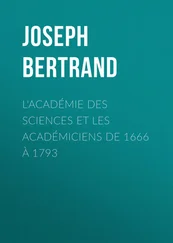1 ...8 9 10 12 13 14 ...17 La tercera vía la escogimos para representar los espacios sociales estudiados y poner en juego la información recopilada. Nos servimos, para ello, de las experiencias del equipo de Pierre Bourdieu (Sapiro, 2002) y de las recientes propuestas de la historia cuantitativa francesa (Lemercier y Zalc, 2008). Dado que el Análisis de Correspondencias Múltiples es una técnica costosa en esfuerzos y tiempo, tuvimos que emprender un camino de aprendizaje colectivo para desarrollar esta potente herramienta según nuestras necesidades. En la actualidad, este acceso estadístico ha tomado mayor importancia en el equipo de investigación, puesto que en 2009 finalizamos el programa de capacitación que organizamos con especialistas franceses en Mendoza. Esperamos poder dar a conocer los primeros resultados de este trabajo próximamente.
Conviene aclarar, finalmente, que los trabajos incluidos en este libro son, en estricto sentido, “monografías”, cada una conducente a iluminar un segmento de un gran objeto, abordado desde un proyecto colectivo de investigación en curso, tendiente a explicar el papel del campo académico en el proceso de dominación simbólica: cristalizaciones de resultados parciales, que ponemos a disposición para el debate.
Mendoza, noviembre de 2009
[ 1]. No todas las intervenciones militares tuvieron este efecto, como puede observarse en el caso de la Universidad de Buenos Aires en 1955 o en el caso de Brasil con la reforma universitaria llevada adelante durante la última dictadura. Cfr. al respecto Manuel Antonio Garretón et al. (2005).
[ 2]. Hemos abordado la cuestión del uso de la noción de “campo” en relación con Argentina y Brasil en Fernanda Beigel (2009b).
[ 3]. En otro trabajo hemos observado cómo los centros periféricos reproducen y refuerzan desigualdades académicas intrarregionales. Tal fue el caso de la FLACSO en Chile, que constituyó una poderosa escuela regional, pero concentró recursos y la titulación de posgrado básicamente para tres países de la región: Chile, Argentina y Brasil (Beigel, 2009c)
[ 4]. Una contribución en esta línea –más descriptiva que teórica– puede verse en Philip Altbach (2009).
[ 5]. En este sentido vale la pena destacar diferencias sustanciales entre el movimiento estudiantil argentino y chileno. Mientras en el primero la participación estudiantil en el cogobierno es temprana, en el segundo se consumó recién durante la década de 1960. Existen varios estudios sobre la historia del movimiento estudiantil en el Cono Sur (Toer, 1988; Solari, 1987), aunque pocos estudios empíricos relacionados con la germinación de disposiciones políticas o la acumulación de poder universitario en ese ámbito. Véanse al respecto los clásicos estudios de Jean Labbens (1969), Seymour M. Lipset y Philip G. Altbach (1970).
[ 6]. En esta fase en Chile ya estaba consolidada una vertiente neoliberal de la economía, ligada a los convenios firmados entre la Universidad Católica y la Universidad de Chicago en la década de 1950, lo cual incidió fuertemente en las disputas entre la sociología y la economía. Probablemente el caso más brutal de estas batallas institucionales fue la división ocurrida en la Universidad de Chile entre 1971 y 1972, que separó la Facultad de Economía, por un lado, y la Facultad de Economía y Ciencias Sociales, por el otro.
[ 7]. No vamos a desarrollar aquí la vasta literatura existente sobre el asunto y los amplios debates acerca de la supuesta desaparición de los estados nacionales, pero resulta relevante mencionar que las investigaciones de nuestro equipo se inscriben en una línea que incluye el papel de los espacios nacionales en la circulación internacional de las ideas. Permítasenos remitir a nuestro trabajo: “Las identidades periféricas en el fuego cruzado del cosmopolitismo y el nacionalismo” (Beigel, 2005a).
[ 8]. Ver otras referencias al final del libro.
[ 9]. Toda la información oficial utilizada en nuestras investigaciones presenta distintos tipos de limitaciones, que son abordadas en particular en cada uno de los capítulos. Cabe destacar aquí, sin embargo, la dificultad más fuerte que enfrentamos a lo largo de esta investigación: la pérdida irreparable de documentación y archivos durante las dictaduras militares.
PRIMERA PARTE
La creación de un subcircuito académico en el Cono Sur: los centros regionales, las universidades, la edición especializada y la filantropía en Chile (1950 -1973)
CAPÍTULO 1
La institucionalización de las
ciencias sociales en América Latina: entre la autonomía y la dependencia académica
Fernanda Beigel
La atmósfera internacional de la segunda posguerra estaba fuertemente atravesada por la preocupación por el progreso científico y el desarrollo económico. Mientras, los países que habían participado del conflicto bélico desplegaban todos sus esfuerzos en la reconstrucción, los programas de reformas sociales y la modernización de las instituciones públicas. Era una atmósfera plagada de turbulencias, generadas por las disputas entre viejas y nuevas fuerzas que intervenían enérgicamente en el incipiente sistema de cooperación internacional. Paulatinamente, se fue consolidando un aire espeso de confrontación entre múltiples proyectos de “internacionalización” de la ciencia, la educación y la cultura, signado por los enfrentamientos Este-Oeste. Tres organismos compitieron de manera especialmente titánica en este terreno: la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Iglesia Católica.
La UNESCO tuvo un papel central en la promoción de la investigación y la enseñanza de las ciencias sociales, otorgando becas, patrocinando centros de investigación, apoyando escuelas de grado y de posgrado en toda la región. La OEA también promovió la creación de institutos y otorgó becas. Por su parte, la Iglesia Católica impulsó la creación de nuevas universidades católicas en América Latina, predominantemente orientadas hacia las ciencias sociales y creó instituciones internacionales para ir dotándolas de regulaciones homogéneas.
Estados Unidos y Francia jugaron un papel relevante en el desarrollo de un espacio competitivo de “Asistencia Técnica”, lo cual es visible en el liderazgo del primero en la OEA y del segundo en la UNESCO, durante la década de 1950. Los gobiernos latinoamericanos venían reclamando en el sistema interamericano para que los beneficios del Plan Marshall se extendiesen a esta región, lo cual se concretó primero a través del Programa Punto Cuarto de la Administración Truman y la International Cooperation Agency (ICA), y más adelante con la Alianza para el Progreso y la creación de la agencia US-AID. En materia de promoción de la actividad científica e intercambio cultural, la OEA canalizó fuertes apuestas de la ayuda pública norteamericana, a través de programas e instituciones homólogas a las que se crearon en el ámbito de la UNESCO. El mismo año de su transformación en la OEA (1948), la Unión Panamericana creó el Consejo Interamericano Cultural, la División de Ciencias Sociales, el Instituto Interamericano de Estadística y el Instituto Panamericano Educación. También se creó el Consejo Interamericano Económico y Social, y por ello Estados Unidos se opuso a la creación de la CEPAL (1948), en el marco de las Naciones Unidas, porque competiría regionalmente con este organismo.
La constitución de la UNESCO, adoptada primeramente por veinte países en noviembre de 1945, se creó en el clima dejado por el Holocausto y su legitimidad internacional se construyó sobre la base de la representación por igual de los Estados miembros. Su consejo ejecutivo no tenía miembros permanentes y fue la única agencia especializada de las Naciones Unidas que tuvo una red de comisiones nacionales (Casula, 2007: 97). Esta forma de organización surgía del Institut International de Coopération Intellectuelle (IICI), creado en Paris, en 1926. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que se trataba de una organización elitista, compuesta por miembros destacados, que no representaban a sus Estados: prestigiosos intelectuales como Marie Curie, Albert Einstein y Henri Bergson (Renoliet, 2007: 61, 65). Su organización madre era la Organización de Cooperación Intelectual (OCI), que funcionó desde 1931, en el marco de la Sociedad de las Naciones y fue tendiendo lazos con América Latina a través de comisiones de cooperación intelectual.
Читать дальше