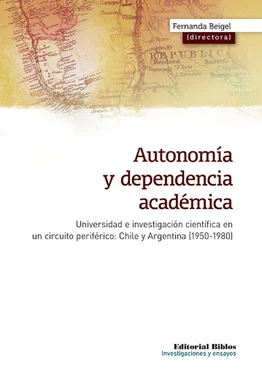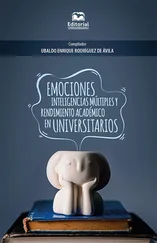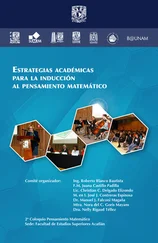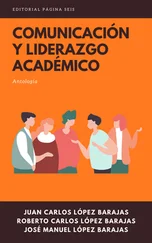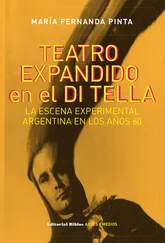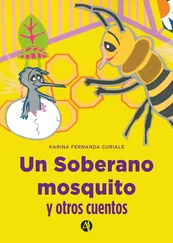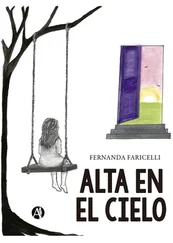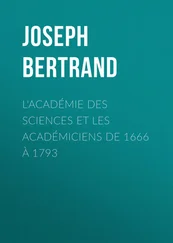1 ...7 8 9 11 12 13 ...17 Estudios recientes (Devoto, 2004; Gorelik, 2004; Myers, 2004; Cooper-Richet, Mollier et Silem, 2005) han hecho un balance bastante exhaustivo de las dificultades de los estudios comparativos. Se ha puntualizado que, por lo general, no se observan dos objetos –o campos nacionales, culturas, procesos– en igualdad de condiciones, sino más bien uno de ellos a la luz del otro. Se ha señalado que el afán comparativo termina reduciendo las diferencias y simplificando las semejanzas. Se ha criticado también el efecto contrario, cuando se trabaja para marcar los dos espacios comparados como polos contrapuestos, oscureciendo zonas de contacto o yuxtaposición. Existe, por otra parte, una literatura de base que ofrece estudios sistemáticos de las ciencias sociales en América Latina, en los que se señalan una serie de confluencias, asi como diferencias morfológicas entre estos campos académicos (Garretón et al., 2005; García, 2006; Devés Valdés, 2003; Altman, 2005; Trindade, 2005c; IESALC-UNESCO, 2006). [8]En nuestro caso, el comparatismo se desplegó, antes que como abordaje sistemático entre dos campos, como herramienta analítica para la observación de procesos específicos: las relaciones entre autonomía y politización, el papel del Estado en la profesionalización, la “regionalización” de las ciencias sociales, las relaciones entre docencia e investigación científica, el papel de la industria editorial, el impacto del exilio, las reconversiones del capital militante, la dependencia académica. Pero no hemos procurado, ni está entre nuestros objetivos, producir un estudio comparativo entre Chile y Argentina.
Este recorte de nuestro objeto general en torno del campo académico chileno y argentino puso en el centro del problema los sesgos que podían provenir de nuestro anclaje institucional en Argentina. Por ello, a lo largo de todo el proceso nos acompañamos con la tradición socio-antropológica reflexiva e intentamos explicar los procesos observados desde una perspectiva internacional.
Aunque la selección del período 1950-1980 alentaba nuestras esperanzas de lograr una suficiente distancia respecto de las estructuras observadas. Pronto supimos que la pertenencia generacional del equipo (nacidos entre 1970 y 1984), no nos inmunizaba respecto de los juicios de valor heredados sobre determinadas prácticas o acontecimientos, ni garantizaba las llaves para objetivar los artificios creados inconscientemente por los entrevistados. A pesar de que han transcurrido más de treinta años de los procesos estudiados, se trata, en definitiva, de fenómenos vivos: no sólo porque buena parte de los protagonistas de ese pasado existen, sino porque aquellas estructuras siguen interviniendo en el presente. En este sentido, dialogamos con un campo de investigación en construcción, que también asume el desafío de afrontar los problemas éticos, políticos, metodológicos y epistemológicos que surgen en el terreno de la historia reciente (Franco, 2008).
Otro asunto que planteó reflexiones permanentes fue la localización de la sede de trabajo del equipo en la provincia de Mendoza. Nuestro primer impulso fue contribuir a una historia de las ciencias sociales que no estuviera dominada sólo por la dinámica de las ciudades capitales. Pero rápidamente advertimos que para cumplir con ese objetivo no era sólo cuestión de vencer una disposición centralista. Existía una estructura centralista que había producido grandes diferencias jerárquicas intranacionales, promovidas por la concentración de recursos materiales y simbólicos en las ciudades capitales. También debimos objetivarnos en este sentido, para incluir los espacios provinciales en el conjunto de la estructura, sin distorsionar las constataciones que revelaban precisamente ese tipo de desigualdades académicas tanto en Argentina como en Chile.
En definitiva, el dilema planteado por Bourdieu en Homo Academicus era un punto crucial para atender en todo el proceso de investigación. Todo lo cual dio fundamento a un abordaje metodológico basado en la articulación de tres accesos empíricos: una vía etnográfica (historia de vida), una entrada historiográfica (prosopografía, historia cuantitativa y corpus institucionales) y otra estadística (estadísticas universitarias, series de gasto público en educación superior y de ejecución de presupuestos, análisis de correspondencias múltiples). En lo que concierne al acceso etnográfico, discutimos arduamente sobre las características de la entrevista en profundidad y las dificultades de trabajar con la memoria para objetivar las disputas y clasificaciones de los sujetos de la época. Tuvimos que analizar las “ilusiones biográficas” de los protagonistas y nuestras propias ilusiones sobre la historia reciente. Nos enfrentamos con la angustia cristalizada en la memoria de quienes habían vivido experiencias de exilio, cárcel y represión durante las dictaduras –con el dolor y con el llanto que abrumaba por momentos al entrevistado y al entrevistador–. En algunos trabajos tuvimos que realizar entrevistas con sujetos que habían participado de las intervenciones militares y objetivar la inmediata antipatía, cuando no el miedo o la impotencia.
En relación con este acceso etnográfico, un problema adicional, sobre el que hemos trabajado colectivamente. Nos referimos a las asimetrías de poder con nuestros entrevistados, puesto que la mayoría de ellos son académicos con poder simbólico (muchos han alcanzado altos niveles de prestigio académico, algunos ocupan actualmente cargos jerárquicos en instituciones públicas o alcanzaron la presidencia de sus países). Esto remite directamente al problema de la citación, al terreno ético y a las implicancias legales que tiene la utilización de entrevistas en los informes de investigación. En ese sentido, hemos respetado la premisa básica de que la entrevista es una situación de intimidad y no puede ser confundida con una entrevista periodística. En los casos en que ha sido realmente relevante citar testimonios con nombres verdaderos, establecimos como pauta contar con la autorización de los entrevistados.
En relación con el acceso histórico, las hipótesis generales del proyecto colectivo esbozadas más arriba, nos movilizaron a recolectar distintos tipos de documentos que pudieran arrojar información sobre las fuerzas estructurantes del campo académico en el período. Por una parte, para observar centros de enseñanza o investigación, construimos corpus institucionales con documentación administrativa (resoluciones de consejos directivos, informes ante organismos externos, balances anuales, actas y memorias institucionales, planes de estudio y programas, fichas de estudiantes y egresados, listados de proyectos de investigación, listados de tesis, convenios con otras instituciones). Por la otra, pusimos en juego información estadística oficial, elaborada por oficinas de gobierno u organismos internacionales, especialmente información presupuestaria, informes de educación superior y datos bibliométricos. Con el cruce de toda esta información pudimos establecer relaciones estructurales y jerarquías existentes para comprender la distribución del capital simbólico y las modalidades de consagración académica en los casos estudiados. [9]
Para analizar las trayectorias de los agentes, construimos “biografías relacionales” mediante estudios prosopográficos, no sólo en aras de analizar información exhaustiva perteneciente a un conjunto de individuos (Charle, 2004), sino con el objeto de conocer la historia del campo (Broady, 2002). Para captar esa información recurrimos a bases de datos de curriculum, catálogos de editoriales especializadas, expedientes académicos y epistolarios. Adicionalmente, en algunos casos se construyeron corpus teóricos o mapas de textos para completar las clasificaciones de la época, las disputas simbólicas, y reconstruir la illusio del campo. El cruce del acceso etnográfico con la información prosopográfica y los corpus institucionales, finalmente, contribuyó a objetivar las “ilusiones biográficas” de los actores y los “mitos fundantes” de las instituciones, para un análisis reflexivo del campo.
Читать дальше