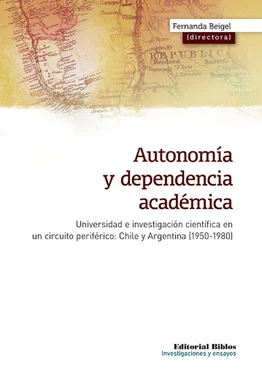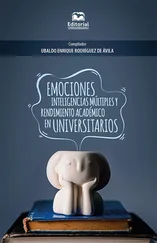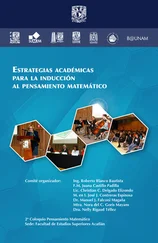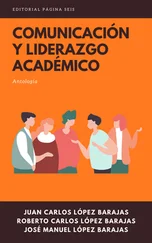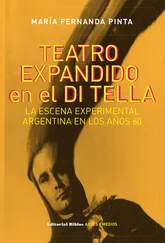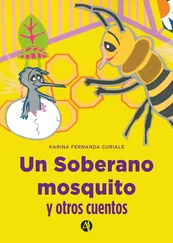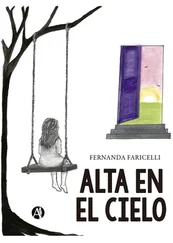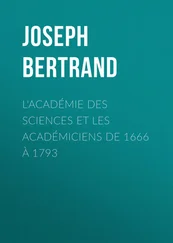Ha sido ya demostrado que, tomados históricamente en forma comparativa, los casos de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y México, muestran significativas concordancias en sus modalidades de institucionalización e internacionalización de las ciencias sociales (Garretón et al., 2005, Trindade, 2005c). [3]Se han analizado los antecedentes en cada uno de estos países, demostrando que las iniciativas apoyadas por los organismos internacionales vinieron a actuar sobre un terreno ya fertilizado desde comienzos del siglo XX (Garretón, 2005; Reyna, 2005; Murmis, 2005; Trindade, 2005a, Sierra, 2005; García, 2005). Se ha destacado la existencia de tres vías de desarrollo de conocimientos sociales: a) en el ámbito universitario: desde las primeras cátedras de ciencias sociales establecidas desde fines del siglo XIX hasta las escuelas e institutos de investigación en la década de 1950 b) en el ámbito periodístico: desde el desarrollo del pensamiento social amateur hasta las investigaciones independientes; y c) en el ámbito estatal: las investigaciones relacionadas con la implementación de políticas públicas, a cargo de técnicos que colaboraban particularmente en el área de hacienda desde la década de 1920 (Garretón et al., 2005: 563). [4]
Algunos de estos pioneros del conocimiento social latinoamericano eran escritores sin formación universitaria que vivían del oficio periodístico. Otros eran académicos part time, que impartían clases de sociología, derecho político, historia económica, historia política e institucional, administración pública, psicología o antropología. Estas cátedras se alojaban principalmente en las carreras de Derecho, Filosofía y en los profesorados en Historia o Geografía, aunque siempre como espacios de formación adicional. En las carreras técnicas, se agrupaban en la sección de “cultura general”, “ciencias de la cultura” o “ciencias del espíritu”. Las clases en la universidad eran una actividad complementaria pues, tratándose por lo general de profesionales de sectores medios, vivían del ejercicio de la abogacía, la docencia en el nivel secundario o las actividades de apoyo técnico en oficinas burocráticas. Muchos de estos profesores habían tenido una participación activa en el movimiento estudiantil durante la carrera universitaria y algunos se habían inclinado por la incorporación en los partidos políticos. Unos pocos realizaron períodos de formación en Europa o Estados Unidos y una minoría llegó a participar en proyectos internacionales de investigación social.
Durante las primeras décadas del siglo XX, la educación superior en América Latina era institucionalmente heterogénea, y los planteles docentes tenían niveles muy dispares. En la mayoría de las universidades latinoamericanas la investigación no existía o era la mínima indispensable, por razones pedagógicas, para la formación profesional. En parte por la ausencia de posgrados y de una política de investigación científica en las universidades, los ritmos de profesionalización de la carrera docente eran lentos. Durante toda esta etapa las especializaciones se realizaban mediante la circulación intercontinental hacia Europa o Estados Unidos, y eran estimuladas por redes informales, becas provenientes de la universidad receptora o financiadas por los bienes personales (UNESCO-PNUD, 1981: vol. 3). El posgrado no se desarrolló ampliamente durante esta época. Allí donde existía, predominaba el “doctorado académico”, inserto en el nivel de la licenciatura, con el único requisito de defender una tesis. La gran excepción fue la Universidad de São Paulo, que desarrolló tempranamente el primer doctorado de carrera universitaria (Graciarena, 1974: 23).
Entre todos los conocimientos sociales, la investigación y la enseñanza de la economía fue la que se diferenció más tempranamente, estimulada por las necesidades estadísticas de las dependencias estatales e instituciones financieras, particularmente después de la crisis de 1929. La economía fue, además, pionera en el desarrollo del mundo editorial. Aparecieron las primeras revistas especializadas, como las mexicanas Revista de Economía (1939) y el Trimestre Económico (1934), esta última ligada al recientemente creado Fondo de Cultura Económica. Las primeras escuelas y centros de capacitación surgieron por iniciativa de los Bancos nacionales y muy pronto nacieron las facultades de economía en las universidades, con una preocupación dominante por la contaduría pública nacional. En 1934 nació en Santiago la Facultad de Comercio y Economía Industrial. Como la mayoría de los egresados de la Universidad de Chile, una buena parte de los “ingenieros comerciales” se insertaban en el ámbito público o en organismos internacionales (Zaldívar, 2009: 119).
La creación de la Comisión Económica para América Latina, en 1948, significó un hito fundamental en el desarrollo de los conocimientos económicos de la región y, con el tiempo, se convirtió en un agente relevante en la política regional. La CEPAL sistematizó la información estadística acumulada en los organismos públicos en décadas anteriores, estimuló la realización de estudios nacionales y regionales, y la formación técnica de los funcionarios de los ministerios de hacienda y oficinas de planificación. Fue el hilo conductor de una red de agentes e instituciones de investigación económico-social que se fue construyendo desde su misma creación, bajo el impulso de Raúl Prebisch, Celso Furtado, Aníbal Pinto, Jorge Ahumada, entre otros. Desde 1952, envió misiones a diferentes países para seleccionar estudiantes que serían becados para trasladarse a Santiago y participar del Curso Básico en Problemas de Desarrollo Económico. De este modo, los cursos de CEPAL comenzaron a presentarse como una alternativa a las propuestas de formación fuera de la región que ofrecían las fundaciones privadas o las universidades prestigiosas, como Chicago, Cambridge y Oxford.
En lo que respecta a la sociología, varios estudios han determinado que desde mediados de la década de 1940 esta disciplina experimentaba un sostenido proceso de institucionalización (Murmis, 2005; Blanco, 2006; Noe, 2005). Como área de enseñanza se fue diferenciando principalmente del Derecho y en algunos casos de la Filosofía, que eran los ámbitos donde funcionaban las cátedras de sociología y era la formación de base de la mayoría de los primeros “sociólogos”. Ya entre mediados de 1930 y 1940 existían decenas de cátedras en la mayoría de los países de la región. Había sido creada en Brasil la primera escuela de sociología (en São Paulo) y los primeros institutos en México, Chile y Argentina. También en esos años se fundaron las primeras revistas especializadas: Sociologia, en São Paulo (1939), Revista Mexicana de Sociología (1939), Revista Interamericana de Sociología en Caracas (1939) y el Boletín del Instituto de Sociología, de la Universidad de Buenos Aires (1942). Surgieron colecciones de libros especializados, editados por el Fondo de Cultura Económica primero, y después, por las editoriales Losada, Abril, Paidós.
Aunque entre 1910 y 1928 se editó en Buenos Aires la Revista Argentina de Ciencias Políticas, esta disciplina comenzó a diferenciarse de los estudios jurídicos bastante más tarde. En algunos casos se desarrolló vinculada con el interés por la administración pública y en otros, vinculada a la formación de dirigentes políticos. Varios estudios recientes (Huneeus, 2006; Altman, 2005; Leiras, Abal Medina (h) y D’Alessandro, 2005; Amorim Neto y Santos, 2005; Lesgart y Fernández, 2005) han determinado que los primeros ámbitos de enseñanza se crearon en institutos independientes o en las facultades de Derecho y Ciencias Sociales. En Argentina, el Instituto de Estudios Políticos (1950) y la Escuela de Estudios Políticos y Sociales (1952), de la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza); En 1952 la Escuela Brasileña de Administración Pública; en México, la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM, 1955); en Chile, el Instituto de Ciencias Políticas y Administrativas fue creado en 1954 (Facultad de Ciencias Jurídias y Sociales, Universidad de Chile). El desarrollo de la investigación en ciencia política daría un salto recién en la década siguiente, con el Centro de Estudios Internacionales (El Colegio de México, 1962), el Instituto de Estudios Internacionales (Universidad de Chile, 1966) y la Escuela Latinoamericana de Ciencia Política (FLACSO, Chile, 1966). Un estudio comparativo del desarrollo en Chile de las escuelas de Ciencia Política de la Universidad de Chile y FLACSO puede verse en el capítulo cuarto de este libro.
Читать дальше