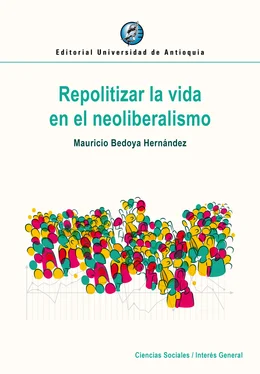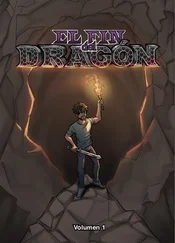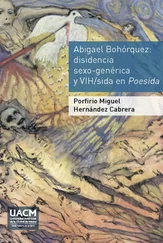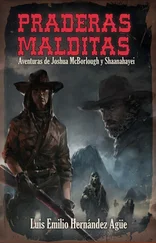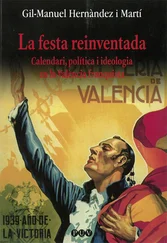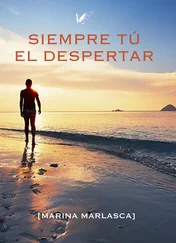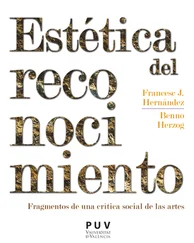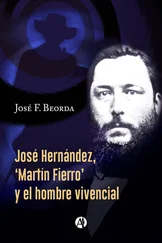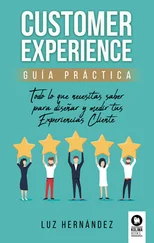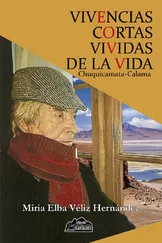Como cuenta Wendy Brown (2017), el discurso inaugural del segundo período presidencial de Barack Obama transmitió una primera impresión de “renovada preocupación por aquellos a quienes su estatus de clase, raza, sexualidad, género, discapacidad o migratorio ha dejado fuera del sueño americano” (p. 24). En ese discurso se pudo apreciar en Obama una cierta transformación positiva hacia temas como el matrimonio homosexual, la pobreza y la presencia militar en Medio Oriente. Sin embargo, en el discurso del estado de la Unión, tres semanas después, se dio un cambio.
Mientras Obama llamaba a proteger Medicare (seguro médico para personas mayores), a una reforma hacendaria progresiva, a incrementar la inversión gubernamental en las investigaciones de ciencia y tecnología, energía limpia, propiedad de viviendas y educación, una reforma migratoria, a luchar contra la discriminación por sexo y la violencia doméstica y a elevar el salario mínimo, cada uno de estos temas se enmarcaba en términos de su contribución al crecimiento económico o de la competitividad de Estados Unidos (p. 25).
Ahora bien, no podríamos afirmar que los Estados o los gobiernos de turno estén despreocupados de las condiciones de vida de la población. Los gobiernos estatales tienen una auténtica preocupación por el aseguramiento ontológico de la población, pero desarrollan una nueva idea de protección, la cual contempla una doble operación. La primera, la protección de los ciudadanos, que está supeditada a la protección de la economía. El supuesto a partir del cual se instaura esta idea es que una economía estable genera mejores condiciones de vida para los ciudadanos. Esto termina imponiendo una paradoja: hay que proteger la economía, aun si ello implica la disminución de los ingresos reales de la población, la limitación del acceso a los recursos básicos, el desmonte paulatino de las instituciones provisoras de bienestar, la precarización general de la vida. En otras palabras, la idea según la cual una economía fuerte permite que los ciudadanos tengan mejores niveles de bienestar se construye precarizando la vida de los ciudadanos. “Hay que hacer esfuerzos”, “tenemos que abrocharnos el cinturón” son frases de combate pronunciadas a menudo por los funcionarios que tienen a su cargo la conducción de los Estados.
La segunda operación tiene que ver con el hecho de que cada individuo debe protegerse a sí mismo. Los Estados, en este caso, proveen las condiciones, el sistema regulatorio fuerte y las instituciones que hagan viable el acceso universal a los recursos, siempre que un individuo pueda pagarlos. Ya habíamos planteado la tesis de la eliminación de la figura del ciudadano de derechos y la consecuente instauración del ciudadano-inversor con derechos protegidos por el Estado. Complementemos esta tesis diciendo que, con la nueva idea de protección de la que hemos hablado, somos testigos de un segundo cambio: del clásico Estado de derecho a un Estado de derechos económicos. Es entendible que, en la medida en que la vida total del sujeto se ha economizado y, de paso, la economía ha subsumido la política, el régimen de los derechos abstractos del sujeto liberal haya sido reemplazado por un sistema de derechos económicos fuertemente protegido por los Estados.
En esta autoprovisión de las seguridades ontológicas, el sujeto se convierte en ferviente consumidor de los productos que el mercado ha elaborado para mejorar el aseguramiento. Y, dado que el Estado ya no da respuesta a esas necesidades, el sujeto debe engancharse en una práctica privada que le permita tener una sensación de seguridad. En otras palabras, lo público no se desmonta, aunque sí la provisión estatal de las necesidades de los ciudadanos; pero, como sostiene Foucault (2007), se lo privatiza. Refiriéndose a los Estados neoliberales, Brown (2017) plantea que estos
sustituyen la educación superior pública por educación financiada a través de deudas individuales, la seguridad social por ahorros personales y el empleo indefinido, los servicios públicos de todo tipo por servicios adquiridos individualmente, la investigación y el conocimiento público por la investigación patrocinada por el sector privado, y la infraestructura pública por las cuotas por uso. Cada una de estas medidas intensifica las desigualdades y restringe aún más la libertad de los sujetos neoliberalizados a quienes se les pide que procuren de modo individual lo que antes se proveía en común (p. 52).
En otras palabras, como lo señala Castro-Gómez (2010), “lo social” queda en manos del mercado constituido por proveedores, consumidores, sistemas expertos, bancos, etc. El ejemplo de la salud es bastante ilustrativo: “aunque el sujeto es ahora responsable de gestionar los riesgos sobre su propia salud, no puede hacerlo individualmente, sino como parte integral del ‘mercado de la salud’“ (p. 259). La privatización, tan temida por los discursos de izquierda en la segunda mitad del siglo xx, no solo se ha consolidado en Occidente, sino que ella no ha destruido lo social y mucho menos lo público, como lo temían aquellos críticos. Es decir, la privatización no supone el fin de lo público, sino el cambio en su carácter: lo público es una construcción a la que tienen acceso todos los ciudadanos que puedan pagar.
De este modo, vemos cómo adquiere sentido la constatación que hacen Laval y Dardot (2013) respecto de que, en el neoliberalismo, los Estados son conducidos para funcionar como empresas. Esto, a nuestra consideración, puede entenderse en dos sentidos. Por una parte, los Estados se comportan como entidades privadas oferentes de servicios públicos. De hecho, entran en el mercado de la competencia, en el que se convierten en entidades proveedoras de servicios y productos asociados a la gestión que los individuos hacen de sí mismos en el mercado de la precariedad. Proveen seguros de todo tipo, ofrecen servicios de salud, ya sea mediante la participación accionaria en entidades privadas prestadoras de servicio de salud o mediante la constitución de entidades estatales con régimen de funcionamiento privado; ofrecen educación mediante la promoción de, por ejemplo, universidades públicas a las que se les exige que, funcionando bajo un régimen privado, sean cada vez más autosustentables; privatizan la educación y, por lo tanto, cambia la naturaleza del Estado, que funciona como una entidad financiera, pues provee créditos educativos a los estudiantes y sus familias. También ofrecen servicios públicos domiciliarios, en los que, como en el caso de la salud, el Estado funge como socio de grandes empresas privadas o como propietario de empresas de servicios públicos, que funcionan con un régimen privado, entre otros servicios.
Por otra parte, a los Estados se les exige, de la misma forma que en el caso de la empresa privada, cumplir con los sistemas de regulación del mercado. De esta manera, como lo dicen Laval y Dardot en La pesadilla que no acaba nunca (2017), es impuesta una nueva manera de entender el Estado de derecho. Ahora ya es no asociado a los derechos de los hombres y mujeres, sino al derecho privado, que incluye, o es sobre todo referido, a los grandes monopolios económicos.
Ahora bien, siempre según Hayek, “el individuo tan solo puede ser obligado a obedecer las normas del derecho privado y penal”.1 Esto tiene una consecuencia fundamental: la única coerción legítima que el Estado puede ejercer es la que obliga a los individuos a respetar las normas del derecho privado. Pero no se entendería cómo puede el Estado cumplir esta función salvo que empiece él mismo por dar ejemplo, es decir, imponiéndose estas mismas reglas, de tal suerte que “el Estado debería estar sometido a las mismas normas que las personas privadas”. Aunque el Estado no se reduce simple y llanamente a una persona privada, tiene que comportarse como una persona privada, aplicándose a sí mismo las normas que debe imponer a las personas privadas. De esta forma obtenemos la definición neoliberal del “Estado de derecho” o del “imperio de la ley” (rule of law): este último no se define por la obligación de respetar los derechos humanos en general, sino por el límite a priori que el derecho privado impone tanto a toda legislación como a todo gobierno (p. 43).
Читать дальше