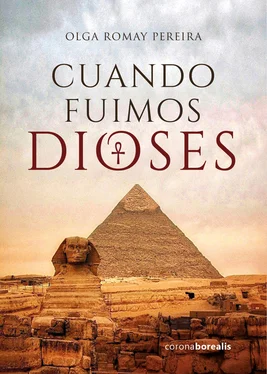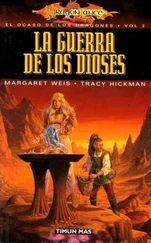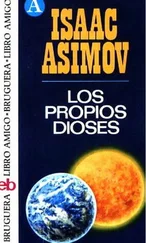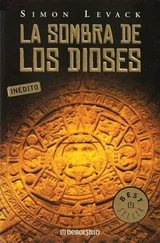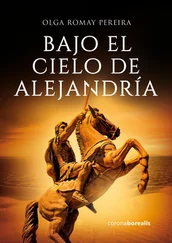El médico egipcio asistió horrorizado al ritual e hizo un amago de abandonar el lecho de muerte de Alejandro. Los demás se lo impidieron, si Alejandro no sobrevivía la responsabilidad debía caer sobre todos.
Empeoró y Ptolomeo al ver su sufrimiento los echó llamándoles a gritos matasanos, salvo al egipcio que fue el único autorizado para tratar a Alejandro.
Los generales esperaron las palabras del médico. El egipcio levantó la mano para ser escuchado:
―Si el hielo hubiese llegado antes, habría esperanza. Pero un hombre que lleva diez días con fiebre alta, los pulmones encharcados y ha sufrido la tortura de un exorcismo, ha de prepararse para morir. Su cuerpo ya es ligero como una pluma, su alma debe también serlo.
― ¿Puede hablar? ―preguntó Pérdicas. Sólo le interesaba que Alejandro eligiese un sucesor, el general se consideraba el mejor candidato, pero necesitaba una frase del moribundo confirmándolo.
―Balbucea ―respondió el médico―, hay hombres que en su estado todavía razonan y otros que no dicen nada coherente. Alejandro es de los últimos. La muerte nunca es digna, ni siquiera para un rey.
Las palabras del médico parecieron bastar a Pérdicas. Seguido de los demás generales, se dispuso a entrar en la alcoba. El egipcio no se opuso, nada de lo que hiciesen podría salvar a Alejandro, ni tampoco empeorar su estado. Había llegado el tiempo de las despedidas.
Bagoas les recibió a todos como si fuese un consorte la víspera de enviudar. Si hubo un momento en su vida para mostrarse respetable, fue en aquellas últimas horas. Con las lágrimas corriendo por sus mejillas, no emitió sollozo alguno.
Pérdicas le saludó, tomó sus manos con respeto y después, abandonando al eunuco, acercó su rostro al de Alejandro. Iba a formular la pregunta.
Capítulo 2:
Cleómenes, el gobernador de Egipto
Al entrar en Pelusio, el soldado macedonio preguntó por el gobernador de Egipto. Desconocía dónde paraba, aunque en Babilonia, el escriba jefe de la primera cancillería le había asegurado que probablemente Cleómenes se encontrase allí y no en Naucratis donde moraba la mayor parte del año. Sintió alivio al saber que no tenía que cruzar el Delta hasta el otro vértice, estaba seguro de que se perdería entre los canales y acequias.
―Traigo noticias de Babilonia ―le dijo el macedonio al gobernador cuando se lo encontró en el primer patio del templo de Horus hablando con los sacerdotes.
―Bien, pueden esperar ―se dijo sin percatarse de que no se trataba de un correo ordinario. Entregó con descuido la tablilla a su esclavo, que le esperaba apoyado en uno de los pilonos del templo sosteniendo su sombrilla.
―Cleómenes de Naucratis ―le replicó el jinete macedonio bajándose de su caballo con cierto dolor. Cabalgar durante tanto tiempo le había entumecido los músculos―. Este mensaje no puede esperar. No me está permitido desvelar las cartas bajo mi custodia, pero puedo jurar por Zeus que, si conocieses lo que acontece en estos momentos en Babilonia, lo leerías.
El gobernador frunció el ceño. En todos los años de correspondencias con la corte de Alejandro, nunca había oído impertinencia igual por parte de un mensajero. Pero como no era un hombre irritable, sin cambiar de expresión, le hizo un gesto con los dedos al esclavo y tomó de nuevo la tablilla de barro. La leyó a duras penas. La cancillería seguía usando la escritura cuneiforme que tanto le desesperaba, se empeñaban en escribir el griego sin usar un cincel, con aquellas cuñas arcaicas. Al final pudo descifrarlo.
― ¡Por Zeus! ―exclamó. Cuando juraba lo hacía en griego, cuando insultaba, en egipcio. Miró de un lado a otro desconfiado. Se apartó hacia el interior del templo de Horus, pero al momento volvió a salir apresuradamente temiendo que los sacerdotes pudiesen echar un vistazo al contenido del mensaje. Al ser los clérigos tan hábiles y conocer tantas lenguas, podrían fácilmente usar su vista de halcón para ver dos palabras que nunca debieron de estar juntas: Alejandro y agonía.
Le dio una mina de plata al mensajero ofreciéndole su casa para descansar y recuperar las fuerzas. Cleómenes ocupaba la mejor mansión en la fortaleza de la ciudad. En realidad, no era suya sino confiscada en nombre de Alejandro, como lo era todo Egipto para él.
En poco tiempo todo el Delta sabría de la agonía de Alejandro. El país se quedaría sin faraón, en breve la noticia remontaría el Nilo hasta Menfis. Había algo peor que la muerte del rey macedonio: el Imperio carecía de heredero oficial, Alejandro no había designado sucesor.
Después de instalar a su mensajero, Cleómenes lo encerró con llave cuando se aseguró de que se había quedado dormido. Tenía que ir a Tebas a recaudar más dinero, la idea le fastidiaba, la prepotencia de los sacerdotes que habitaban el templo de Karnak afloraban en él sentimientos desagradables. Le miraban con ojos profusamente pintados, con las cejas arqueadas, mostrando su superioridad y haciéndole sentirse cual cucaracha a la que se echa de los santuarios.
Lo único interesante de Karnak era una sacerdotisa a la que ya había echado el ojo, conocía incluso quiénes eran sus padres. Según sus informantes, respondía al nombre de Ipue y había cumplido quince años. Un sacerdote corrupto la espiaba para él, incluso le había permitido verla a escondidas al amanecer mientras realizaba sus abluciones en el estanque del templo de la diosa Mut. Su desnudez dejó satisfecha su lujuria, porque Cleómenes era de un tipo de hombres a los que les gusta mirar cualquier acto íntimo de varones y hembras sin ser visto, sus lugares favoritos eran los dormitorios, las letrinas, los baños y cualquier sitio donde un ser humano se esconde de los ojos de los demás. Muchas noches iba a fisgar por las ranuras de las paredes de los burdeles, pagando como el mejor de los clientes por las vistas más soeces.
Capítulo 3:
Nimlot, el sacerdote
de Karnak
-Nimlot ―le dijo el Sumo Sacerdote de Karnak cuando terminó el desfile entre las columnas de la sala hipóstila―, he de hablar contigo.
El muchacho, un sacerdote Uab, o sacerdote puro, le siguió hasta su despacho. Al principio temió que Petosiris se hubiese arrepentido de nombrarle portador de la barca sagrada, la Usherat, la barca del dios Amón Ra. Pero no parecía enfadado, al revés, se comportaba con él con cierta jovialidad.
Entró en las oficinas de los altos sacerdotes por primera vez. Fuera de las salas de culto, el templo de Karnak albergaba multitud de estancias destinadas a burocracia y Residencia. Constituía una ciudad dentro de la misma Tebas.
―Bien ―le dijo al sentarse el muchacho en un asiento frente a su mesa. Las altas ventanas del despacho dejaban pasar la luz y el aire fresco. Lo rodeaban estanterías donde los papiros se ordenaban bajo números. El sumo sacerdote comenzó a hablar mientras abría el correo ―. Supongo que sabrás que Alejandro agoniza en Babilonia ―desenrolló un papiro y lo arrojó a un cesto que tenía a sus pies. Nimlot asintió, la noche anterior se lo había dicho su compañero de dormitorio en el ala este del templo.
―Ignoro cómo, pero los Uabs siempre os enteráis de todo ―continuó Petosiris observando con cuidado un nuevo correo. Toda la pompa y solemnidad que mostraba en los rituales del templo desaparecía al entrar en sus dependencias. Con los años había relegado la frialdad y distancia que una vez tuvo cuando le nombraron Sumo Sacerdote. En privado podía incluso pasar por simpático―. También sabrás que las relaciones con nuestro faraón no han sido todo lo fluidas que deseábamos y fue un error por nuestra parte no fomentar un acercamiento. No creo que la culpa la tuviese Alejandro en absoluto, sino ese gobernador, el tal Cleómenes de Naucratis. Ese griego nos trata con desdén y tiranía. Si te soy sincero, prefería al sátrapa de Darío, por lo menos nos entendíamos: yo le pagaba y él no se inmiscuía.
Читать дальше