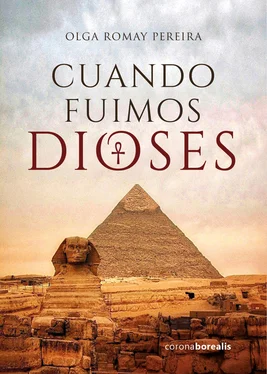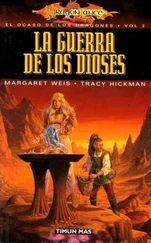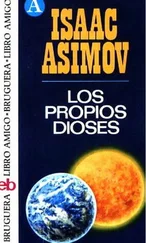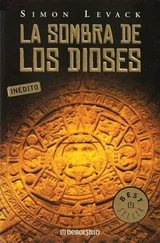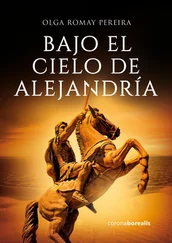La ciudad apestaba, y por eso ella se perfumaba profusamente. Se suponía que, a aquellas alturas del año, la corte debía encontrarse en la fresca Ecbatana huyendo del calor de la llanura fluvial mesopotámica. Pero, quince días antes, Alejandro había obligado a los generales a regresar a Babilonia para un funeral. Era irónico, el entierro planeado para su amigo Hefestión, muerto de una borrachera en Ecbatana, parecía ahora olvidado y ya todos hablaban del sepelio del propio Alejandro.
Thais consideraba absurda la idea de llevarse las cenizas de Hefestión a aquella ciudad que ahora Alejandro consideraba la capital de su Imperio. Pero, cuando un gran hombre como Alejandro toma la decisión de recorrer media Persia para un sepelio fastuoso, nadie osa contradecirle. Tan sólo los eunucos le advirtieron tímidamente a su amo que Babilonia se tornaba insana en verano, hablándole de la infesta de mosquitos y ratas. Las aguas menguantes, además, ocasionaban un problema de suministro para una corte tan numerosa y exigente, en verano el Éufrates sólo permitía a los navíos de bajo calado remontar el río.
A los dos días de llegar a Babilonia, los planes del rey macedonio se desbarataron en parte por su enfermedad y se tuvieron que posponer los funerales de su amigo. Ahora ya nadie recordaba por qué extraña razón la corte se hallaba en la ciudad del Éufrates y las cenizas de Hefestión dormían en una urna olvidada en algún rincón del palacio.
Thais odiaba el calor de la ciudad. Combatía con armas eficaces el sudor: baños tibios y salidas después del ocaso. Se volvía invisible mientras el sol estaba en su cénit. Por dicha razón, era un acontecimiento extraño verla a la luz del día. Los eunucos sospecharon al instante que su presencia en el palacio de Nabucodonosor obedecía a razones poderosas: debía dejarse ver junto al lecho donde agonizaba Alejandro.
No se equivocaban, la griega iba a certificar con sus propios ojos la muerte inminente del gran rey. Aunque fingiese pesadumbre, en aquel rostro acostumbrado al disimulo nada era cierto, tras su máscara albergaba un gran temor al caos que les perseguiría tras la muerte de Alejandro. El miedo era un sentimiento extraño en Thais, sólo se manifestaba cuando el peligro era cierto.
Muchos de los eunucos se preguntaban cómo aquella griega conseguía moverse como si ella misma fuese la reina de las aguas y el palacio centenario un río en el que nadaba. El peplo de la mujer formaba ondas graciosas a su paso, aquel día vestía de seda azul, incluso los broches que sostenían su vestido en los hombros exhibían piedras de lapislázuli y las cintas de sus sandalias eran de piel de gamuza teñida de añil.
Dos eunucos, los que aguardaban junto a la puerta y que por sus vestiduras parecían de mayor rango, se miraron con complicidad y sonrieron levemente, reconocían la procedencia de los broches: del saqueo del palacio de Persépolis.
Diez años atrás uno de ellos, el más calvo, antes guardián del tesoro y más tarde defenestrado al invadirles los griegos, había catalogado las joyas y anotado su valor en una tablilla de barro. El otro eunuco, el más grueso, las había confinado en una cámara del ala norte del palacio de Persépolis. En aquellos tiempos todavía reinaba Darío III.
―Cada uno de esos broches vale mil daricos de oro ―cuchicheó el guardián del tesoro a su compañero―. Recuerdo el día que el sátrapa de la India se los regaló a Darío.
―Pues ahora los tiene ella, supongo que Alejandro se los regaló al general Ptolomeo y éste se los entregó a su amante. Llevo años preguntándome dónde han ido a parar y he aquí la respuesta ―añadió su compañero señalando los hombros de la griega.
Aunque la conversación de los dos funcionarios albergaba rencor hacia aquella advenediza tan odiada por la corte de Darío, se limitaban a ser serviles con ella. Thais pensaba que Alejandro había sometido a los eunucos a su voluntad, sin embargo, la realidad era bien distinta: los castrados eran imprescindibles para los invasores. El macedonio podría deshacerse de toda la corte formada por mujeres, esclavos y concubinas, pero nunca de aquellos funcionarios. Su valía era tan necesaria que nada en aquel inmenso imperio funcionaba sin su aprobación. Sin duda los eunucos se sabían tan imprescindibles como el agua de un molino, de ahí su porte arrogante al mirar a la mujer. Para ellos Thais no era más que otra de aquellas intrigantes griegas que se aprovechaban del ejército macedonio, con una buena posición por ser la concubina de Ptolomeo, uno de los generales más cercanos a Alejandro. Su fama era la de ser la más hermosa y su virtud consistía en una inteligencia aguda. Pero, los eunucos sabían que, en el harén de Darío, harén que ahora pertenecía a Alejandro, había mujeres mucho más bellas que Thais y más inteligentes. Si el macedonio no hubiese pasado tanto tiempo dedicado a conquistar el orbe, las persas ya habrían tomado posiciones y le hubiesen dado numerosos hijos como solían tener los reyes medos.
― ¿Dónde está? ―preguntó la griega al eunuco calvo que franqueaba el paso hacia las habitaciones privadas― ¿Se le puede ver? ¿Es verdad que no ingiere alimento desde hace dos días y que vomita bilis?
Le maravillaba que siempre se la respondiese en griego, parecía que todos los eunucos hubiesen nacido en Esmirna y hablasen el jónico con perfecto acento. Desconocía que dominaban a la perfección varios idiomas. Desde que entraban en el palacio, su educación se cuidaba de forma tan esmerada que podían recitar a Homero como el mejor de los aedos de Atenas.
―Duerme ―le respondió el eunuco calvo. Había pasado de ser guardián del tesoro a una especie de chambelán que examinaba a los aspirantes que deseaban acceder a Alejandro―. Ha recibido la visita de ese médico egipcio llegado desde Susa y al verlo le ha prescrito un baño de agua helada.
Un carro atravesó el patio en ese momento. El estruendo de las ruedas sobre el ladrillo obligó a todos a volverse, Thais dejó de ser la novedad por un instante.
El cargamento había entrado en Babilonia por la puerta de Istar y recorrido la vía procesional hasta el palacio de Darío, pero, allí informaron al cochero que Alejandro residía en el de Nabucodonosor. La ciudad albergaba varias residencias reales y el rey macedonio las utilizaba según su antojo.
La mercancía de su interior oculta bajo toldos blancos, procedía de un nevero del palacio de Ecbatana donde ese invierno se había guardado la nieve de los montes Zagros. Consistía en varias cajas de madera que vertían un reguero de agua sobre el suelo del patio. Dentro se encontraba la nieve compacta que había sobrevivido al viaje. Había seguido la ruta de posadas viajando de noche y, de los cuatro cargamentos de nieve que salieron de la montaña, sólo había resistido aquel. Al sol del verano no le interesaba lo más mínimo que Alejandro se consumiese de fiebre. Es más, parecía conjurarse con los persas para que su muerte llegase lo antes posible.
El destino del hielo era la bañera del monarca. Los médicos babilónicos salieron de las puertas de bronce, saludaron a Thais y recibieron con escepticismo el cargamento. Apartaron las telas tan sólo un instante, el brillo del hielo deslumbró a todos. Dos niños casi púberes salieron corriendo de una puerta lateral comunicada con el harén y se acercaron a ver el carro, sus ayos, unos orondos eunucos, no pudieron alcanzarles a tiempo. Los pequeños rebeldes arrebataron un pedazo de nieve y se sorprendieron de su tacto glacial, gritando en persa exclamaciones de júbilo al sentir en sus manos aquel nuevo elemento del cual habían oído hablar muchas veces. Sus niñeras los arrastraron por donde habían salido, los muchachos se negaban a abandonar su valioso botín que se derretía aprisionado entre sus puños.
Читать дальше