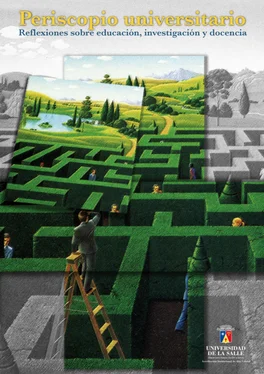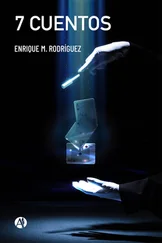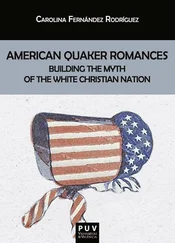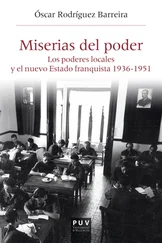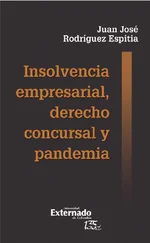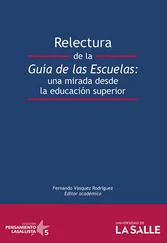Ciertamente, los ideales contemporáneos de sociedad y de persona inciden en la construcción del pensamiento educativo y en la estructuración de los escenarios donde se desarrollan los procesos educativos y se aplican los conocimientos aprendidos. Diferentes análisis sobre las políticas educativas nacionales e internacionales vigentes señalan la existencia de una relación entre el ideal de sociedad y de persona con la concepción de educación adoptada por los gobiernos de los países de América Latina, especialmente en lo concerniente a la definición del sentido y fines de la acción educativa. El desenvolvimiento de esta relación ha conducido a decisiones de política fundamentadas en una racionalidad técnica e instrumental que privilegia la competitividad, la instrucción y la formación orientada al desempeño de funciones en el sector productivo, lo cual ha traído consigo cambios en el conocimiento a enseñar y en el método de enseñanza, pero sobre todo ha introducido la noción de escuela competitiva como nuevo ideal de la educación.
La verdad es que aunque en muchos casos persiste la búsqueda de un conocimiento perdurable como ideal de los procesos de formación, de inserción y adaptación al mundo laboral a través del desarrollo de funciones especializadas y poco cambiantes, así como de estabilidad en el empleo, también hay señales del cambio mencionado, las cuales se encuentran en evidencias sobre la desaparición del conocimiento duradero, del uso de la memoria, y el surgimiento de una perspectiva educativa fundamentada en la idea del rápido envejecimiento del conocimiento, de su agotamiento porque deja de ser efectivo, productivo, es decir, no continúa garantizándole a la persona la ventaja comparativa que alguna vez le otorgó. Podríamos señalar que, para esta perspectiva, lo aprendido es efímero, al punto que la importancia de un conocimiento o de un saber aprendido puede desaparecer en el mismo instante en que se adquiere.
5. LA ORIENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN: SOCIALIZACIÓN Y VÍNCULO SOCIAL
Recordemos que en Durkheim,
La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que aún no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social. Tiene por objeto el suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto como el medioambiente específico al que está especialmente destinado. (Durkheim, 2001, p. 49)
Esta perspectiva —formulada por la sociología— concibe un tipo de sociedad y de persona construida y formada desde los procesos de socialización, mediante la enseñanza de los conocimientos requeridos por la sociedad y el niño para su inserción en las dinámicas y procesos en los que va a participar durante el resto de la vida. La concepción durkheimiana plantea la existencia de una época, de un rango de edad en el cual se aprende, se estudia, y de otro dedicado a trabajar y a educar a la generación que le sucederá.
En la sociedad globalizada de hoy, aunque se mantiene la orientación de la educación por parte de la sociedad, esa dirección no se basa en las necesidades de socialización del niño sino en la atención de las necesidades de la economía vinculadas a las demandas del capital en materia de producción de bienes y servicios y las relacionadas con la reproducción de dicho capital. Asimismo, mediante la educación se busca, por una parte, la intervención y la resolución de problemas de la agenda social del siglo XX así como de aquellos que tienen origen en los hechos sociales producidos por la globalización y, por otra, la formación del tipo ideal de persona requerida por la sociedad.
Tanto el tipo de sociedad como las necesidades sociales y el perfil de persona, en nuestra época, lo definen en el nivel internacional instituciones supranacionales, convertidas hoy en una forma de gobierno del mundo, las cuales formulan orientaciones que adoptan y adaptan los gobiernos nacionales a través de sus decisiones. Diferentes estudios sobre política educativa coinciden en señalar que el Banco Mundial y la Unesco son las instituciones internacionales de mayor influencia en la orientación de las decisiones en educación asumidas por los gobiernos nacionales. Aunque no es mi intención hacer un análisis de las formulaciones realizadas por estas instituciones, no obstante, me ocuparé de los lineamientos planteados en el informe a la Unesco sobre la educación para el siglo XXI, titulado “La educación encierra un tesoro”, presentado hace poco más de una década.
El documento referido concibe un contexto para el desarrollo de la acción educativa, caracterizado por la interdependencia planetaria, en la cual impera la apertura de fronteras económicas, el librecambio, el crecimiento demográfico mundial, la dimensión mundial adquirida por algunas decisiones que antes estaban circunscritas a ámbitos nacionales o regionales, la constitución de redes científicas y tecnológicas, el uso generalizado de la tecnología hecho que reduce el tiempo y el espacio para el desarrollo de las relaciones sociales y la interacción social, la ampliación de la brecha de conocimientos, y la mundialización de prácticas delictivas. Adicionalmente, en este contexto se presentan los problemas denominados por los autores como las desilusiones del progreso, destacándose entre estos el desempleo, la exclusión, las desigualdades en el desarrollo, las disparidades entre territorios, las amenazas al medioambiente y las guerras, principalmente.
Así, los hechos sociales característicos de este contexto han originado desorganización social, fracturas entre grupos y la presencia de tensiones, entre las cuales se destacan la tensión entre lo local y lo mundial, lo universal y lo singular, lo espiritual y lo material, la tradición y la modernidad, el largo plazo y el corto plazo, la indispensable competencia y la preocupación por la igualdad de oportunidades, el extraordinario desarrollo de los conocimientos y las capacidades de asimilación del ser humano (Delors, 1996). Estas tensiones tienen particular importancia debido a que permiten, en el ámbito territorial, la identificación de los principales indicadores característicos de los nuevos contextos sociales problemáticos donde se ha producido la ruptura del vínculo social.
Recordemos que en los lineamientos de política educativa formulados por la unesco, el concepto de vínculo social orienta la concepción de educación de esta institución, en especial en la definición de los fines educativos y de los roles de la educación en la sociedad. Al respecto, sugiere la Unesco, por un lado, incluir en los proyectos educativos el restablecimiento del vínculo social como objetivo principal de la educación y, de otro, adoptar objetivos políticos y propósitos relacionados con el desarrollo continuo de la persona y de las sociedades; la búsqueda de un desarrollo humano más armonioso capaz de lograr que retrocedan problemas como la pobreza, la exclusión, las incomprensiones, las opresiones, las guerras; la atención de la infancia y la juventud, con el fin de producir su integración social, especialmente en los contextos de los sistemas educativos, la familia, la comunidad de base y la nación (Delors, 1996).
Aunque la Unesco presenta una definición técnica e instrumental de vínculo social, debemos tener en cuenta que éste es un concepto de particular importancia para la sociología, con amplio desarrollo en la teoría sociológica clásica. El vínculo social ha sido adoptado como referente teórico en la investigación, interpretación y comprensión de la realidad y, desde luego, en la identificación y formulación de alternativas para su intervención y transformación, es decir, constituye una opción que, primero, permite el desarrollo de una acción social orientada hacia el cambio pero funcional al orden establecido, como ocurre con la perspectiva planteada por la Unesco, y, segundo, crea la posibilidad de formular una acción social conducente a la construcción de un orden alternativo, constituido por proyectos de sociedad, de persona, de conocimiento y de educación diferentes de los indicados en el pensamiento hegemónico. Sin duda, es preciso expresarlo aquí, me identifico con la segunda opción porque permite poner en marcha procesos de construcción social fundados en los llamados modelos propios, nos aleja de las ilusiones creadas en torno a los supuestos del fin de la historia, nos ofrece alternativas al desencanto producido por el capitalismo global y nos permite pensar en una educación diferente de la concebida en las políticas educativas nacionales e internacionales, de tal manera que responda a particularidades de nuestra realidad como las presentadas entre el centro y la periferia o entre el mundo urbano y el rural.
Читать дальше