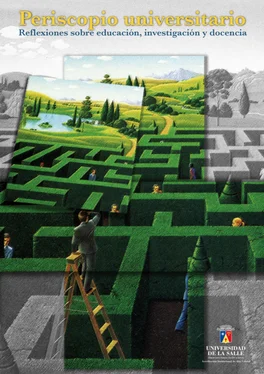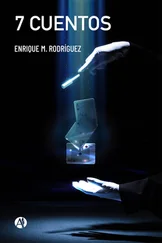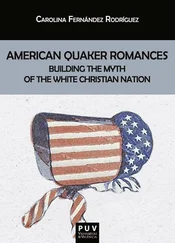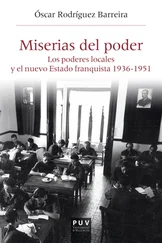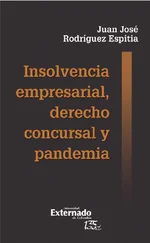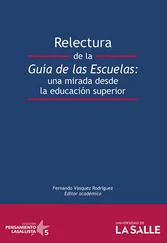A modo de conclusión, según Oviedo, la enseñanza basada en la solución de problemas supone unos aprendizajes previos, como el dominio de habilidades y destrezas para aprender a aprender, y la adaptabilidad de los conocimientos previos para dar respuesta a situaciones distintas; por ello, incrementa la creatividad y la capacidad crítica de los alumnos, fundamento de la autonomía y la responsabilidad personales.
Finalmente, Carlos Valerio Echavarría brinda variadas justificaciones de tipo moral y político que sustentan la naturaleza de la formación ciudadana en contextos universitarios. Invita a que estos procesos sean repensados en su accionar pedagógico y en su intencionalidad educativa desde un diálogo constante con las condiciones de calidad de vida de ciudadanos colombianos que encarnan la guerra, la pobreza, la inequidad y el desprecio social por no ser reconocida su condición de lo diferente y lo diverso como aporte substancial de la interacción social, cultural y política. Lo cual invitaría a que parte del quehacer educativo de la institución se oriente al diseño, la implementación y la evaluación de procesos pedagógicos que —ajustados al acontecer histórico de los colombianos— proponga programas, proyectos e innovaciones conducentes a reconocer y transformar las problemáticas políticas, sociales y culturales del contexto latinoamericano y colombiano. De esta manera, afirma el autor, subrayar cuál es el sentido ético, moral y político de la formación avanzada, hace parte del responder a la pregunta por qué y para qué la formación política y para la ciudadanía en Colombia. Esta respuesta contribuiría a proponer salidas a las condiciones de vida que estamos enfrentando los colombianos.
Todos los ensayos reseñados anteriormente constituyen el aporte de los directivos académicos y docentes-investigadores de la Facultad. Con sus contribuciones, los horizontes de sentido {1}
que avizoramos se enriquecen con: darle importancia a la calidad y a la relación pedagógica, mediación fundamental para la potenciación del DHIS; la formulación de nuevos retos, que nos impone la globalización “para garantizar el respeto a la diversidad y replantear las funciones de la educación superior para el desarrollo sustentable del planeta”; la praxis investigativa como “espacio de formación tanto para la generación de conocimiento disciplinar como para el campo pedagógico”, que ubica al educador como motor de cambio; la lectoescritura como operación superior del conocimiento. Con todos estos presupuestos, Periscopio Universitario y, específicamente, la Universidad de La Salle, buscan que el futuro profesional pase “de consumidor de información a ser un verdadero productor de conocimiento”.
SOCIEDAD GLOBAL, EDUCACIÓN
Y RESTABLECIMIENTO DEL
VÍNCULO SOCIAL
1. INTRODUCCIÓN
A lo largo de esta exposición haré referencia a la relación entre sociedad y educación en el contexto de las crisis y de los cambios sociales presentados en el mundo al final del siglo XX. Trataré, en primer lugar, los aspectos relacionados con las crisis que afectaron al mundo y los hechos que evidenciaron el cambio social en la época; en segundo lugar, abordaré la relación entre globalización y educación; en tercer lugar, examinaré lo relacionado con el ideal de persona formada y requerida por la sociedad global; luego, revisaré las ideas de socialización y de vínculo social, en cuanto a criterios influyentes para la definición del sentido y los fines de la educación y, al final, analizaré el Proyecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL) con el fin de identificar su propósito de contribución al restablecimiento del vínculo social en Colombia.
2. EL CAMBIO SOCIAL AL FINAL DEL SIGLO XX Y EL SURGIMIENTO DEL NUEVO ORDEN
Las décadas de los ochenta y los noventa del siglo XX constituyeron un periodo de grandes cambios en el orden mundial, cuyas transformaciones se asociaron a una crisis de los ideales de la modernidad. Sin duda, durante estos años se presentaron tres situaciones críticas que vale la pena destacar. La primera, una profundización de la crisis del modelo de desarrollo basado en el crecimiento, el cual mostró sus limitaciones en cuanto a la superación de algunos problemas que, precisamente, le dieron origen, como la pobreza, las desigualdades sociales, las disparidades entre territorios y la violencia; la segunda, el impacto de la crisis de la economía mundial en el capitalismo, que afectó la tasa media de ganancia del capital y el patrón de acumulación; y una tercera, el agotamiento del llamado socialismo real, el cual introdujo una racionalidad nueva en la organización política y económica de algunos países, hecho que le permitió ganar reconocimiento como formación social alternativa al capitalismo.
En este contexto, resulta importante subrayar que las situaciones de crisis y los cambios mencionados derivaron para el mundo hechos sociales nuevos, entre los cuales se destacan la reestructuración de los procesos económicos, el surgimiento de nuevos objetivos y metas de desarrollo, la irrupción de un nuevo orden político mundial, la reforma de los Estados nacionales y la estructuración de un escenario internacional integrado por instituciones supranacionales adscritas a la Organización de Naciones Unidas y a la banca multilateral, encargadas de formular lineamientos de políticas aplicables al desarrollo sectorial en cada país y de participar en la financiación de planes, programas y proyectos en los sectores estratégicos para el desarrollo social y económico nacional, entre los cuales figura el educativo. Adicionalmente, se estableció un nuevo marco para la definición y el desarrollo de la acción social, el cual revalorizó la persona, rescató lo humano y otorgó a la educación una centralidad tanto en la construcción del orden social y político, como en la formación de la persona y la producción del conocimiento requerido por el cambio.
Advirtamos, de una vez, que la realidad mundial de las últimas décadas del siglo XX ha sido interpretada desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, desde el enfoque del sociólogo alemán Ulrich Beck, construido hacia mediados de los ochenta, quien identificó los procesos de globalización, individualización y de destradicionalización puestos en marcha durante estos años como los principales signos del cambio social de la época (Beck, 2006). En efecto, Beck planteó la existencia de una sociedad del riesgo caracterizada, principalmente, por la amenaza nuclear, el derrumbamiento de las formas tradicionales de ejercicio de la dominación y la aparición de nuevos movimientos sociales convertidos en fundamento de la legitimidad y base del proceso de construcción de una nueva sociedad, el incremento de la incertidumbre y el surgimiento de una modernización reflexiva que cuestionó la lógica del desarrollo científico y tecnológico propio de la modernidad, en especial por la relación existente entre producción de riqueza y generación de riesgo.
Otra perspectiva para destacar fue la del politólogo norteamericano Francis Fukuyama al inicio de los noventa. En su análisis señaló que la caída del comunismo y el triunfo de las democracias liberales marcarían el fin de la historia, no como sucesión de hechos sino como proceso de evolución hacia formas de gobierno y de alternativas para organizar el régimen político cada vez más perfectas (Fukuyama, 1992). Según este autor, el derrumbe del socialismo abrió paso a una triada en la cual el capitalismo se erigió como formación social hegemónica; la democracia liberal se convirtió en la mejor alternativa para organizar el gobierno y el ciudadano como el ideal de persona por formar. Fukuyama consideró que el fin de la historia traería consigo el fin de las ideologías y, desde luego, la anulación de cualquier posibilidad de confrontación o de guerra orientada por ideas que buscaran la construcción de una sociedad nueva o de un orden social diferente del inspirado por la triada capitalismo, democracia liberal y ciudadanía.
Читать дальше