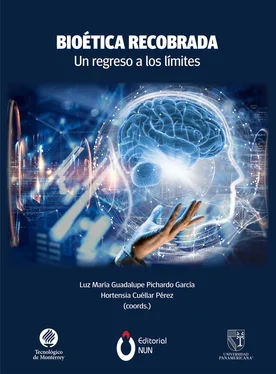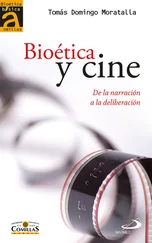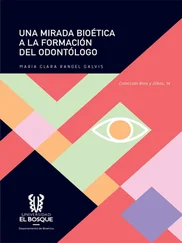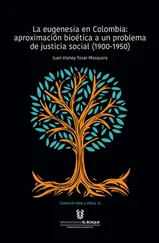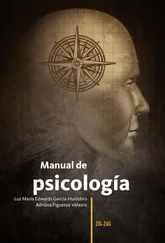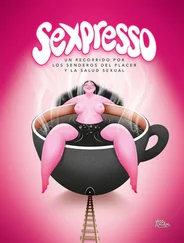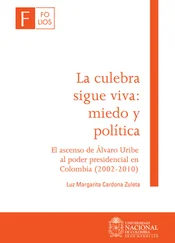En este sentido podemos afirmar que detrás de toda postura bioética hay un modelo de persona, de sociedad, de naturaleza y de consideración de la propia tarea y de las finalidades de la ciencia, en virtud de que la bioética, como disciplina de orientación filosófica, desea tender un puente entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias humanas, y se relaciona en una de sus vertientes más relevantes con las ciencias de la vida y la salud, las biotecnologías, la investigación farmacológica, genética, genómica, entre otras.
Eso indica que, en la interrelación entre antropología filosófica, bioética y el campo científico específico, que es el centro de su atención y regulación axiológica (por ejemplo, ciencias médicas, ambiente, nutrición, ética de la ciencia y la tecnología), se tiende “un primer puente”, como es la interdisciplinariedad, donde ocurre el encuentro analítico de campos de estudio y áreas de trabajo comunes y problemáticas diversas de enorme relevancia, que conducen a un “segundo puente”, como es el diálogo y cooperación entre las mismas disciplinas a través de expertos y científicos, donde no podemos soslayar que su finalidad, en cuanto a la investigación, foco de estudio y logros obtenidos, debe estar al servicio de la persona concreta, y de la humanidad en general sin distinción de género, raza, origen socio-económico o creencias, sin obviar ni mucho menos socavar, el respeto y cultivo de la naturaleza física y el ambiente, a fin de garantizar el avance y progreso humanos en esos ámbitos, así como la sustentabilidad del planeta.
Estas concepciones tamizadas de novedad (la bioética ha sido un gran suceso en las últimas décadas), pero también de conocimiento de lo real (en este caso del ser humano y la naturaleza física y ambiental) plantea multitud de inquietudes y retos que impulsan a su desentrañamiento, pero también traen consigo hallazgos que merecen una atención ponderada de sus beneficios y riesgos, así como una multitud de interrogantes por responder con solvencia filosófica, científica y moral. Esta sinergia —en su recíproco trabajo interdisciplinar y creativo— forma parte del fecundo camino de la ciencia que, en sus múltiples hallazgos, puede traducirse en conocimiento práctico de tipo bioético, al servicio de la humanidad.
¿Qué hace falta para que así sea? Falta que las motivaciones, finalidades o intereses de quienes lo cultivan (gobiernos, centros de investigación, hospitales, laboratorios, instituciones internacionales), sea la búsqueda del bien común para la humanidad, con un desarrollo sostenido apoyado en la justicia y la paz a fin de preservar la supervivencia del planeta
En el campo bioético esto se concreta en el ámbito médico, en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, que es el fin central de tan noble actividad, que trae como consecuencia el alivio del dolor y sufrimiento causados por las enfermedades, el cuidado y curación de quienes padecen enfermedad y atención solícita de quienes no pueden ser curados, como recuerdan J. Hanson y Daniel Callahan en su relevante The Goals of Medicine. The forgotten issues in health care reform (1999).
Esto nos conduce a la siguiente pregunta: ¿quiénes somos para ambicionar esas metas y tener la ilusión de trabajar para conseguirlo, aun con los tropiezos y errores propios de la condición humana?
2. El ser humano como persona
La bioética, como disciplina científico-filosófica, aborda cuestiones de gran complejidad y relevancia, sobre todo cuando se vincula a las ciencias de la vida y la salud. En estos ámbitos algunas de las preguntas centrales son: ¿por qué es necesario enfocarse en el ser humano? ¿Quién es el paciente? ¿Acaso enfermos desconocidos con un expediente por su enfermedad o un caso de interés clínico para el médico, un simple número de cama o uno de tantos enfermos sin rostro, incluso cuando ya ha salido del hospital?
Si esa fuera la respuesta, sería muy pobre, casi funcional. Pero no es así, en los hospitales se atiende a personas concretas con una historia singular: todas tienen un pasado, un presente y un futuro entreverado de esperanzas y proyectos, en donde se incluye la recuperación de la salud, pero también de preocupaciones, como lo es su enfermedad.
Pero, ¿qué es ser “persona”? ¿Cuál es su diferencia con “individuo?”, o más aún, ¿cuál es su diferencia con “cosa”? Cuando se usa la voz “persona” claramente se hace referencia al ser humano, a quien puede aplicársele en sentido amplio el calificativo de “individuo”, sin que este nombre represente su caracterización más propia ni esencial. El término “individuo” indica que algo o alguien es uno, pero la unidad —en el caso del ser humano— no le otorga personalidad, sino solamente una identidad numérica: cualquier persona es en relación con otra, que en su singularidad también es “una”.
Cuando decimos “es persona” estamos reconociendo en otros congéneres un peso y una dignidad que no tienen otros seres vivos, sean animales o plantas. Los seres humanos —mujeres u hombres— somos personas; hay equivalencia entre estos modos de referirnos a nosotros mismos. ¿Tal calificativo, sin embargo, ha tenido el mismo sentido a lo largo de la historia de la humanidad? La respuesta es negativa, pero lo que sí podemos afirmar es que en tiempos primitivos no se conocía la expresión aplicada al ser humano como la identificamos en la actualidad, aun cuando a lo largo de su historia el concepto haya ido decantándose y teniendo diversos niveles de concretización conceptual.
En la historia del concepto encontramos de manera inmediata dos hitos relevantes: a) El origen de la palabra entre las culturas antiguas y su aplicación al teatro entre los griegos; b) Su significado real, que es el de su aplicación antropológica vinculada a la dimensión ontológica, jurídica, política, moral, médica y social del ser humano. Lo interesante en todas es no perder de vista el referente directo, que son el hombre y la mujer en su realidad singular.

Imagen 2.2. La palabra persona entre los latinos proviene de “personare”, sonar fuerte, para que el actor transmitiera su mensaje y se hiciera oír.
El origen de la palabra “persona” parece descubrirse inicialmente entre los etruscos y los griegos, y tiempo después fue empleada por los romanos, donde adquiere un perfil jurídico;19 luego, entre los cristianos de los primeros siglos de nuestra era, es conocida su connotación filosófica y teológica, que proyecta un carácter e identidad trascendente. Esto es: los etruscos empleaban la expresión phersu (persona) para referirse a “máscara” y los griegos usaban prosopon20 para hacer alusión a las caretas (o máscaras) que usaban los actores en el teatro a fin de representar un determinado personaje.
La misma expresión, “persona”, es usada entre los latinos con dos sentidos: a) el vinculado al verbo personare, que significa “sonar fuerte”, “hacerse oír”, que remite a la máscara del actor trágico griego, que al ponérsela debía hablar fuerte para que el auditorio escuchara; b) el que hacía referencia al nombre “persona”, término al que los romanos civilizados del imperio le atribuían ya un sentido antropológico-jurídico para mencionar a los hombres libres, que eran los ciudadanos romanos, y nunca aplicable a los esclavos ni a los bárbaros (o extranjeros), a quienes no consideraban personas.21
En los primeros siglos del cristianismo el término “persona” tiene igualmente, una doble significación: a) un fuerte sentido antropológico/filosófico como lo muestra el caso de Boecio, filósofo del siglo v d.C. y la tradición que le continúa;22 b) un perfil de carácter filosófico/teológico, si exploramos el pensamiento de san Agustín (siglo iv d.C.) en su meditación del misterio de Dios uno y trino,23 y el de Tomás de Aquino;24 en el Renacimiento a Giovanni Pico della Mirándola con su importante estudio sobre la dignidad humana.
Читать дальше