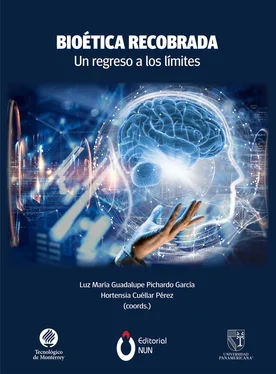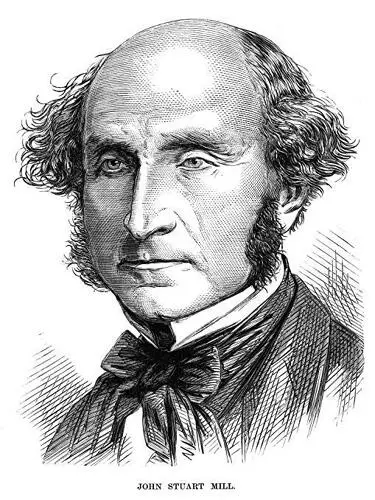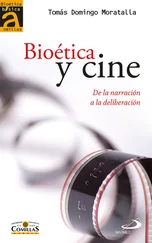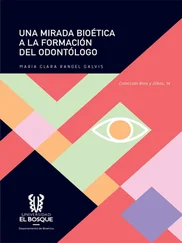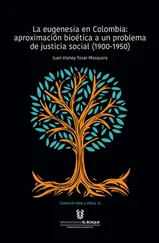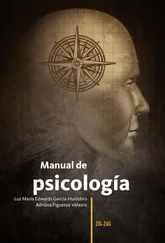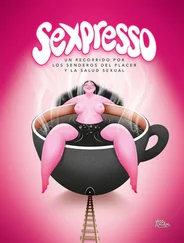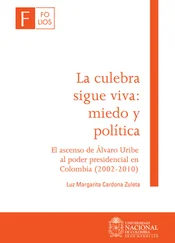Atrás de toda ética hay una antropología, una concepción del hombre; lo que significa que si exploramos una ética afincada en la naturaleza humana, tenemos que conocer quiénes somos a nivel ontológico-existencial, lo que resulta clave para indagar el estatuto que como seres humanos nos corresponde, nuestra dignidad y derechos en la doble dimensión individual y social, que trae consigo el descubrimiento de una serie de concepciones morales que nos conducen a la vida buena, a una vida feliz, y permiten su distinción respecto a otras corrientes filosóficas, como el utilitarismo, el deontologismo, el consecuencialismo, el liberalismo moral, el humanismo secularista, biologicismo-cientificista, etcétera.
La pregunta en todos los casos es: ¿cuál es la concepción de ser humano que hay en esas propuestas morales, que necesariamente afecta la configuración de los diversos perfiles que podemos encontrar en la bioética? La respuesta es la siguiente: no resulta lo mismo la bioética inspirada en el utilitarismo y vinculada estrechamente con el consecuencialismo, que la inspirada en el liberalismo, el humanismo clásico, la ética del cuidado o el deontologismo. Expliquémoslo.
El utilitarismo clásico —en concordancia con Jeremy Bentham (1748-1832) y John Stuart Mill2 (1806-1873)— define la moralidad de las acciones humana por su utilidad, y la mayor o menor felicidad que pueda producir a un mayor o menor número de personas,3 que tiene, como consecuencia, la consideración de un cálculo de los efectos que puedan generar las diversas acciones morales; en ello se percibe claramente una doble vertiente: la teleológica (búsqueda de la mayor felicidad), reconocida incluso por Stuart Mill, y la consecuencialista,4 como señaló lúcidamente Elizabeth Anscombe (1919-2001), la ilustre filósofa de Cambridge, en su conocido artículo “La filosofía moral moderna”.
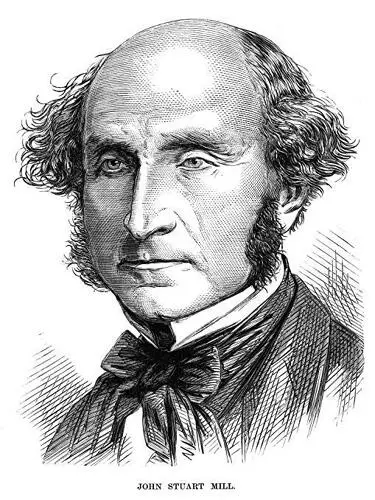
Imagen 2.1. Felicidad es igual a placer. Hay que huir del dolor, que es un mal.
Para el utilitarismo lo “que brinda la medida de lo bueno o lo malo es la felicidad, y ésta es igual a placer, o como también lo consideran estos autores, la ausencia de dolor. Lo que trasciende para ellos son las consecuencias del acto, no el acto mismo”.5 ¿Qué significan estas ideas? Que para un utilitarista lo que importa es el resultado, las consecuencias, que deben ser útiles y placenteras, y esta combinatoria es sinónimo de felicidad, en lo individual como en lo colectivo.
El utilitarismo, como corriente de pensamiento, puede resultar muy atractivo si nos atenemos sin mayor análisis a sus categorías predilectas, que son la de utilidad y la de felicidad para el mayor número de personas, con lo cual muestra un perfil ético, pero también político y social. Grosso modo para el utilitarista, lo que es útil es siempre plausible, bueno y verdadero. Lo que no lo es, no sirve y es descartable. ¿Podemos decir esto de los seres humanos? Desde el utilitarismo sí, como lo muestran distintos fenómenos de aniquilación programada del hombre: limpieza étnica, experimentos científicos diversos donde lo que interesa es el éxito del proyecto atendiendo a intereses de tipo político y económico casi siempre, y en donde seres humanos en gestación o en otros niveles de desarrollo evolutivo, pueden ser un buen material de experimentación, etc. Esto atenta, lo sabemos, contra la dignidad y el valor de la persona humana.
Para el utilitarista en general, lo principal es buscar la felicidad desde un cálculo de placeres y en consecuencia prescribe huir del dolor, evitar todo lo que pueda representar sacrificio o entereza moral ante una grave enfermedad, un dolor prolongado o un problema en la vida. En una posición así se inspiran los defensores de la eutanasia e incluso del aborto provocado por los motivos que sean. Surge, sin embargo, la siguiente pregunta: ¿se puede decir esto de todo tipo de utilitarismo? Stuart Mill explícitamente dice que no todo placer es negativo ni todo dolor evitarse con lo cual estamos de acuerdo. Es cierto, no obstante, que en diversas esferas de la vida humana particularmente político-sociales, así como en ciertos círculos científicos y biotecnológicos, se aplica un criterio radical –por ejemplo–, en lo concerniente al control natal o poblacional.
El consecuencialismo moral, como variante del utilitarismo, mide o calcula el impacto o consecuencias de la acción humana,6 y el deber moral surge como resultado de sopesar los efectos, resultados y consecuencias de una determinada acción, y no tanto de la ponderación de lo bueno y lo justo en una determinada acción, o de lo que debería de ser. En este sentido, se entiende en la actualidad por consecuencialismo la doctrina que “afirma que el acto correcto en cualquier situación dada es aquel que producirá el mejor resultado posible en su conjunto, juzgándolo desde una perspectiva impersonal que da igual peso al interés de todos”.7
Aquí se aprecia su clara filiación utilitarista: lo que importa es el resultado, la utilidad, sin que sea relevante si los medios para conseguirlo están de acuerdo con criterios éticos distintos a esa acción, es decir, esos medios sean inmorales. Es por esto que “según el razonamiento consecuencialista, la acción correcta (y, por tanto, debida) es aquella que en una situación concreta permitirá alcanzar las mejores consecuencias […], aunque a tal acción, considerada en sí misma, la corresponda la valoración de mala”,8 con lo cual su criterio de moralidad se inserta en una razón instrumental (lo que sirve o que no me afecte es bueno), más que en la tendencia natural del ser humano en su dimensión ética de la búsqueda y cultivo del bien, lo que Sócrates llamaba cultivar “la vida buena”.
Posiciones consecuencialistas y utilitaristas son, por ejemplo, la actitud cientificista que soslaya, en la mayoría de los casos, el valor y dignidad de los seres humanos en atención al avance de la ciencia sin límites,9 actitud que resulta ajena a cualquier regulación moral, y que en un análisis objetivo, presenta multitud de dilemas éticos, como acontece con experimentos clínicos con seres humanos para probar un nuevo medicamento, donde no se tiene la certeza científica de su fiabilidad, como ocurrió con la tristemente célebre tragedia de la talidomina, que provocó que muchos niños de diferentes partes del mundo nacieran deformes a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta10 o los experimentos de Tuskegee (Alabama), con afroamericanos, para observar el desarrollo de la sífilis sin curar la enfermedad con penicilina,11 o —en el caso de los animales— las descarnadas pruebas donde se les toma como “conejillos de Indias” no importando su desmedido dolor —por ejemplo en la vivisección practicada en laboratorios o centros de exprimentación de antaño—, a fin de probar medicamentos o productos de belleza.
El deontologismo, por su parte, propone el cumplimiento racional de los deberes y obligaciones como centro de la vida moral, como propuso Jeremy Bentham en su Deontology or the Science of Morality (1834), en seguimiento de la intuición en torno al deber, propuesta por Kant en su filosofía práctica.12 El matiz aportado por Bentham, sin embargo, incluye un fuerte sentido normativo (reglas que se deben seguir) y prescriptivo (cumplir tales reglas con obligatoriedad moral más que jurídica), lo que significa que “no sólo intenta definir normas aplicables a situaciones concretas, sino que intenta definir lo conveniente e incluso darnos guías de orientación en nuestra conducta”.13 En este sentido, se ve con claridad la función de los códigos de ética en las diversas profesiones y en la vida organizacional de las instituciones de acuerdo con su propio perfil.
Читать дальше