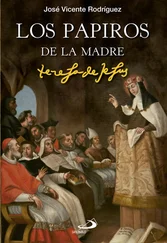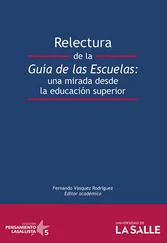Al otro lado estaba Beth, pero no iba con Will y se escuchaban los llantos del niño al fondo del pasillo. Quizá no se había dado cuenta de que su hijo gimoteaba porque ella también tenía la cara hinchada y enrojecida por las lágrimas, señal de que llevaba mucho tiempo llorando.
Cuatro días, por ejemplo.
—Dios mío… ¿Qué te ha pasado?
Ella negó con la cabeza, sorbiendo por la nariz y apartándose para darme paso. Will no paraba de llorar y, guiada por sus lamentos, fui hasta la habitación en la que se encontraba; lo cogí en brazos y lo acuné, dejando que sus lágrimas me bañaran el hombro. Beth me había seguido con pasos lentos y pesados, como si con cada uno de ellos gastara toda la fuerza que le quedaba en el cuerpo.
—¿Estás muy enferma? —repetí balanceándome sobre los talones para tranquilizar al niño—. ¿Qué es lo que te pasa?
Beth se apresuró a limpiarse las lágrimas que todavía brillaban en sus mejillas, pero los surcos que habían perfilado las secas todavía le marcaban el camino hasta el cuello.
—No es nada, Oli, no te preocupes.
—Las cosas no funcionan así —resoplé—. No puedes pedirme que no me preocupe con la cara roja como un tomate. No suenas creíble.
Ella suspiró, desinflándose con ese simple gesto. Me gustaba cuando no se ponía una coraza y podía ver a la Beth que era de verdad, con sus imperfecciones y debilidades, iguales que las mías. Pero, de la misma manera, me dolía ver que a veces permitía que esos baches fueran más altos que ella.
—Puedes contármelo —insistí, notando cómo Will se dormía en mis brazos—. Quiero ayudarte.
—No puedes, Oli. No… No se puede.
Will ya se había quedado dormido cuando me agaché para dejarlo en la cuna. No quería presionarla, que sintiera que tenía que contarme lo que ocurría, pero no podía evitar que doliera si no lo hacía.
Quizá tenía razón. Si no podía arreglar mis propios problemas, no podría con los suyos.
Me acerqué a ella y no dudé al rodearla con los brazos. Aunque había experimentado una sensación hogareña incontables veces, en aquella ocasión solo sentí un hueco. Beth parecía vacía, como si solo permanecieran las máscaras y lágrimas, y la tristeza y el miedo fueran lo que mantenían aquel entramado de huesos y piel en pie. Ella sollozó y se sacudió para después quedarse quieta, como una muñeca a la que se le había acabado la cuerda.
—Puedes contar conmigo —susurré, aún con mi cuerpo pegado al suyo, con su mejilla húmeda contra mi clavícula—. Si lo necesitas, no dudes que puedes contar conmigo, puedes pedirme lo que quieras.
Asintió y su pecho se infló con una bocanada de aire.
—Lo sé. Todavía…
—No puedes —terminé por ella.
—Lo siento —musitó separándose de mí. Sus ojos parecían enormes después de llorar, como dos bolas de cristal de un árbol de Navidad.
Negué con la cabeza, forzando una sonrisa.
—No hay nada que sentir. Y ahora —comencé, enderezándome y secándole las lágrimas que aún bailaban al borde de sus pestañas— quiero que vayas a lavarte la cara, a comer algo y que te metas en la cama. Pienso quedarme esta noche y mañana iremos juntas a trabajar.
La sonrisa de Beth se extendió en sincronía con la mía, hasta que las mejillas me empequeñecieron los ojos. Sabía qué era lo que había causado ese gesto, porque era lo mismo que había hecho que mis comisuras se alzaran tanto.
Juntas sonaba muy bien cuando hablaba de nosotras.

La librería llevaba horas vacía cuando el señor Douglas se marchó y yo me quedé allí, en la paz y el silencio de un montón de libros a mi alrededor. A veces aquella calma quedaba interrumpida por el sonido ahogado de un coche al pasar por la calle o por el traqueteo algo metálico de las ruedas del carrito. Recogí la nota que el señor Douglas había pegado en el cristal del mostrador, indicándome que volvería después de comer y que me daba la tarde libre y la arrugué para tirarla a la papelera. Ya no tenía ninguna excusa para no ir a la universidad, sin embargo, todo en mí parecía gritar que no lo hiciera.
A pesar de que los primeros días me movía con torpeza entre las pilas de libros y apenas era capaz de saludar a las personas que entraban, había comenzado a sentir que aquel lugar era el indicado. De alguna forma extraña y algo mágica, me notaba anclado al suelo de la librería, de manera que, si alguien se fijaba mucho, no podría definir demasiado bien dónde terminaba ella y dónde empezaba yo. En los pasillos pulcros de la facultad, en cambio, me deslizaba como si las suelas de mis zapatos y las baldosas brillantes se repelieran.
En el fondo, agradecía no ser más que otra de las cientos de personas en la universidad, porque me permitía no estar allí tanto como debiera y que nadie se diera cuenta. En la librería invertía mejor mi tiempo.
Terminé las tareas pendientes y, aun habiéndome extendido más de lo necesario en cada una de ellas, me encontré con el tiempo justo para llegar a la universidad y dejarme caer en uno de los pupitres.
Podría ir por Oli, por la promesa que destrocé; por recoger algunos pedazos de esta y tratar de unirlos otra vez, aunque los bordes no coincidieran.
Podía ir, pero no quería.
Y eso fue lo que hizo que mi cuerpo no me llevara al río para seguir su orilla hasta la universidad. Antes de que me diera cuenta, llegué a El Lienzo. Volví a sentir como si lo descubriera por primera vez. Lo había estado evitando las últimas semanas, por miedo a encontrarme otra vez soñando con convertirme en una de esas personas que veía ahí, con los lienzos en los caballetes o los cuadernos en las rodillas; con los pinceles apenas sostenidos en las manos y los dedos manchados de carboncillo. Si mantenía la mente ocupada en otras cosas, no tenía que recordar aquellos ojos azules y la decepción —de un tono más oscuro— en ellos.
Si hubieran sido algo más tangibles, el viento habría mecido los hilos escarlatas que se entrecruzaban y enredaban a nuestros pies.
La ausencia del mío parecía aligerar el ambiente.
Las acuarelas que guardaba en la cartera, entre los apuntes de unas clases a las que hacía días que no acudía, parecían pesar más allí que en la librería. Oteé el espacio para buscar un rincón tranquilo en el que poder sentarme y lo encontré en una de las esquinas contrarias de la plaza, con el fondo de un enorme mural que ilustraba el mar. En cuanto me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la pared, saqué el cuaderno y las acuarelas con dedos temblorosos. Destapé el pequeño tarro de agua que llevaba siempre conmigo y dejé que el mundo se difuminara al humedecer el pincel. Fue como si todo a mi alrededor perdiera consistencia y se desvaneciera un poco, perdiendo opacidad.
No me di cuenta de su presencia hasta que se sentó a mi lado, sus rodillas pegadas a las mías y los ojos fijos en el dibujo. Aparté la mirada del boceto en el que había tratado de reflejar el ambiente acogedor de la librería. Antes de que Mark apareciera, casi podía sentir que seguía allí, que el viaje en metro no había sido más que una ensoñación.
—Hola —me saludó cuando lo miré—. ¿Qué tal estás?
Agité el pincel dentro del frasco de agua para quitarle los restos del último color y me encogí de hombros.
—Bien. —«Supongo», callé—. ¿Y tú?
—Bien.
Asentí, cruzando las manos por debajo de mis piernas, como si moviéndome pudiera deshacer la tensión que se había instalado entre nosotros. Todavía recordaba nuestro encuentro en la entrada de la Escuela y también la forma en la que hui, aunque él parecía haberlo olvidado y volvía a mostrar los hoyuelos de sus mejillas, hundiéndolas en una sonrisa.
Читать дальше