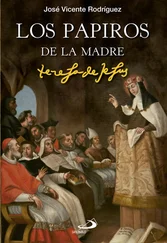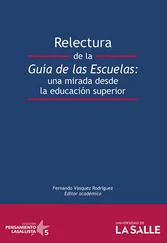Pensé en Will. Tenía que recogerlo e ir a casa. Tenía que escondernos. No importaba que fueran a marcharse de Londres; si no daban conmigo ahora, lo harían después. Si habían venido a buscarme a esta ciudad era porque, de alguna forma, sabían que me estaba ocultando aquí.
—Lo siento, debo marcharme —murmuré atropelladamente, acercándome a la puerta de la casa de la señora O’Shea—. Desde aquí apenas es girar una calle, no hace falta que me acompañes. —Pero Julien seguía parado en medio de la calzada—. Por favor.
—Está bien —se rindió al fin—. Ten mucho cuidado y esas cosas que ya sabes y que Oli te habrá repetido mil veces. Y cuídate, Beth.
Se despidió de mí con un beso en la mejilla y se alejó hasta que su cuerpo formó parte de la niebla que comenzaba a inundar las calles. Otras veces el miedo me había paralizado, como si fuera algo físico que se incrustara en mis venas, entre mis huesos. Aquella vez solo me hizo correr hasta que estuve con Will en casa. En cuanto entré, cerré las contraventanas y puertas, y todas las estancias se sumieron en la penumbra.
En la oscuridad nadie podía encontrarme.
Entre las sombras nadie podía verme llorar.

Había convertido el baile en un refugio.
Esa era la forma en la que yo lo entendía. Aquella noche, después de demasiados días sin trabajar en el estudio, volví a sentir el mismo cosquilleo que la primera vez que me puse las puntas. Mis pies vibraron al contacto del raso, como si me suplicaran bailar. Todo mi cuerpo lo hacía. Con el tiempo, había aprendido a reprimirlo todo; por Arthur, por mi padre, por Julien, por mí. Allí, rodeada por la penumbra y mi reflejo sombrío en los espejos, mi piel era demasiado fina para retenerlo más.
Dejaba de ser Olivie y, al mismo tiempo, era el momento en que más me sentía yo misma.
No tenía que ser una muñeca, no tenía que ser una carga, un estorbo, una piedra en el camino.
Mientras bailaba, era fuerte. Ojalá hubiera podido serlo siempre.
Ojalá lo hubiera sido de pequeña, cuando sentía las miradas de todas aquellas personas acompañadas del hilo rojo, cuando escuchaba los murmullos. Cuando me auguraban el futuro y no había luz en él. Cuando era una bruja, mala, impertinente, solitaria, la oveja negra. La desgracia de los Darling. Cuando Arthur me contó la leyenda y no pude reprimir las lágrimas. Ojalá hubiera sido fuerte en aquel momento, cuando sus palabras tiñeron de negro la casa.
«Solo las buenas personas tienen el hilo, Olivie».
Yo tenía siete años cuando descubrí que no lo era.
«Dios lo quiso así. Él ve la oscuridad en tu vida mucho antes de que tú te sumerjas en ella y evita que la extiendas, que se propague por tu hilo y que ciegue a la persona al otro lado de este. Dios nos cuida, Olivie».
Nos cuida de ti.
Pero de Julien nadie decía nada nunca.
Mientras bailaba, pensé en que ojalá hubiera sido fuerte aquel día.
Al salir de casa a la mañana siguiente el frío me enrojeció la nariz y las mejillas, a pesar de intentar esconderlas en el abrigo. El camino a la fábrica no cambiaba nunca, como tampoco lo hacían las nubes que volvían a cubrir el cielo de la ciudad, o las personas que caminaban a mi lado, como sombras, carcasas huecas por dentro. En el fondo, todos nos vaciábamos un poco para ir a trabajar y que el cuerpo no nos pesara demasiado.
Que los problemas se hicieran más ligeros.
Nada más llegar, busqué a Beth entre todas las mujeres que nos aglomerábamos en el pasillo de la entrada. Habíamos aprendido a aprovechar cada segundo previo al gong que daba inicio a nuestra jornada y siempre nos encontrábamos allí para hablar. Pero aquella mañana no fui capaz de dar con ella antes del estruendo, al igual que había ocurrido los últimos días.
No solía esperarla a la salida, porque muchas veces el trabajo en las oficinas terminaba más temprano que en la nave. Esa noche lo hice, la esperé durante quince minutos en la entrada de la fábrica. Había pasado toda la jornada lanzando miradas a las pasarelas y los despachos que surcaban la parte superior de la sala de máquinas. Desde mi puesto de trabajo parecían flotar sobre nuestras cabezas, del mismo gris oscuro que las nubes amenazantes de lluvia y tormentas. Tras una de esas puertas metálicas, trabajaba Beth, delante de la máquina de escribir, todo el día. A veces las trabajadoras de los despachos y de las oficinas se asomaban por las ventanas en las horas de descanso; desde allí la había visto sonreír demasiadas veces.
Pero no aquella semana.
¿Había estado evitándome?
—Si estás esperando a Elisabeth, no ha venido a trabajar.
Me giré. Estaba sentada en los escalones de la entrada, apoyando el culo sobre el abrigo para no ensuciar la falda. Reconocí la cara de la persona que me había hablado, que me rodeaba por la derecha, bajando los escalones con pequeños saltos. No era capaz de recordar su nombre, si es que alguna vez lo supe.
—¿Sabes por qué?
Ella se encogió de hombros y los tirabuzones deshechos que se habían salido del moño le botaron sobre los hombros. Tenía el mismo corpiño que Beth y las mismas manos suaves de no haber trabajado nunca en el montaje.
—Enfermedad. Le dará miedo pasárnosla al resto, es un invierno duro para todas. Le han dado una semana de descanso que tendrá que recuperar cuando vuelva, pero ya solo le queda un día. —Volvió a encogerse de hombros, aunque tal vez fue la brisa gélida que atravesó las capas de ropa que llevábamos encima—. Si hablas con ella, deséale que se mejore de mi parte.
Asentí, pese a que me había quedado atrapada un poco antes. Sus pisadas se fueron difuminando, pero sus palabras permanecían fuertes y ensordecedoras a mi alrededor, como si el cielo encapotado y las casas lúgubres no dejaran que se deshicieran. Había faltado cuatro días enteros al trabajo y yo había sido tan estúpida y egocéntrica para pensar que tenía algo que ver conmigo.
¿Y si estaba muy enferma? ¿Por qué no le había dicho a la señora O’Shea que me avisara?
Me levanté con determinación, haciendo resonar los zapatos contra la piedra congelada de los escalones. Sabía que, si decidía marcharme a casa e ignorar el nudo que me crecía en el pecho, se haría tan grande que acabaría ahogándome, porque la mera idea de que Beth estuviera enferma me helaba por dentro y me cristalizaba la sangre. Podía ser un simple resfriado, pero podía no serlo; sin recursos, el invierno siempre tenía la baza ganadora de la partida.
En lugar de deshacer el camino de la mañana hasta casa, me adentré por los callejones que me llevarían a la suya. La noche nunca había sido mi amiga y, cuando volvía de la fábrica, lo hacía junto a la oleada de mujeres y hombres que también terminaban su jornada. Rodeada de tanta gente, podía olvidar que cualquier ruido me asustaba, que cualquier presencia detrás de mí parecía una sombra al acecho. Aquella noche, en cambio, había estado demasiado tiempo esperando a Beth y apenas quedaba nadie en la calle. Andar sola era aterrador y el viento parecía silbar un aviso, retorciéndose en los huecos de las ventanas y en los cristales rotos de las farolas. Apreté el paso, metiendo las manos en los bolsillos y vigilando cada pequeño movimiento que se producía a mi alrededor con el rabillo del ojo. Si crujía una hoja, todo mi cuerpo se tensaba y estiraba hasta el punto de sentir que crecía un poco a cada susto que me daba.
Llegué a la puerta de la casa y la calle estaba desierta, cubierta por la luz naranja de las farolas. Mis nudillos crujieron contra la madera tres veces, hasta que escuché movimiento al otro lado. Casi podía imaginarme a Beth arrastrando su camisón por el suelo, con la chaqueta de lana sobre los hombros y tal vez Will entre los brazos. Sonreí ante la imagen justo cuando otra completamente diferente me abría la puerta.
Читать дальше