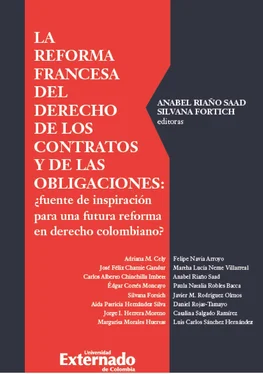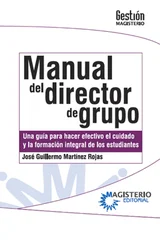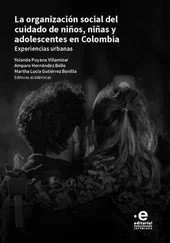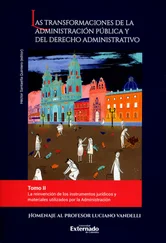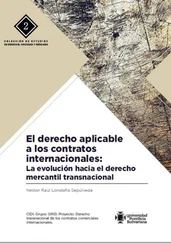El decreto responde a esta necesidad consagrando, en sus artículos 1224 a 1230, tres formas de resolución: a) por aplicación de una cláusula resolutoria; b) por notificación del acreedor al deudor en caso de incumplimiento suficientemente grave, o c) por decisión judicial. En tratándose de la aplicación de una cláusula resolutoria, para que pueda operar es necesario que en el contrato se precisen las obligaciones cuyo incumplimiento da lugar a la resolución del contrato. Esta no opera automáticamente, sino que es necesario constituir en mora al deudor, excepto si se ha convenido que la sola inejecución de la obligación resuelve el contrato. Obsérvese la diferencia con la regulación del pacto comisorio por parte de nuestro Código Civil.
Con todo, la innovación más interesante en lo que toca a este punto es la de resolución por simple notificación del acreedor, quien lo hace a su propio riesgo. No obstante, salvo caso de urgencia, para que opere la resolución no basta con la notificación: es necesario primero constituir en mora al deudor y darle a este un plazo razonable para que cumpla, advirtiéndole que, de no hacerlo, podrá el acreedor notificarle la resolución del contrato.
Se ve, entonces, clara la intención, por una parte, de desjudicializar y, por la otra, de consagrar un unilateralismo motivado. Con lo que indudablemente se agiliza el intercambio de bienes y servicios sin desmedro de la seguridad jurídica.
Para cerrar este cuadro general en cuanto a la reforma del derecho aplicable a los contratos es preciso decir que, con la clara intención de evitar el contencioso contractual, el decreto crea un proceso de interrogación, que otros llaman acciones especiales declarativas, en tres casos especiales: el pacto de preferencia respecto de la opción del beneficiario; la extensión del poder de representación convencional, y el ejercicio de la acción de nulidad relativa. En el caso del pacto de preferencia, el tercero que pretenda contratar con quien otorgó ese beneficio a otro puede solicitar por escrito dirigido al beneficiario que confirme, dentro de un plazo razonable, la existencia del pacto y su intención o no de prevalerse de él; en el evento de no responder dentro del plazo, el beneficiario no podrá solicitar la nulidad del contrato que se celebre con el tercero ni solicitar sustituirlo en el negocio (art. 1123). Para la representación, quien se apreste a celebrar un contrato con un representante convencional puede solicitar al representado que confirme, también en un plazo razonable, si tiene poder suficiente para celebrar el contrato a su nombre y por su cuenta; de guardar silencio el preguntado, se presume que tiene ese poder (art. 1158). Por último, en cuanto a la nulidad, la parte contra quien se la pueda invocar tiene el derecho de solicitar al titular de la acción que confirme el acto o que demande la nulidad del mismo, dentro de un plazo de seis meses, que es de caducidad; de no hacerlo, el negocio se entiende tácitamente confirmado; y, para ejercer este derecho, la causa de nulidad debe haber cesado (art. 1183).
Finalmente, solo haremos una muy breve alusión al régimen general de las obligaciones, habida cuenta de que, como ya se dijo, la tarea del legislador a este propósito se limitó, en grandes líneas, a modernizar el lenguaje para hacerlo asequible al lector contemporáneo. Dicho de otro modo, los cambios introducidos no son de envergadura, salvo, tal vez, por la admisión y regulación de la cesión de deuda como una de las operaciones que puede celebrarse sobre una obligación preexistente. Es notable también la eliminación del efecto retroactivo de la condición cumplida.
Resulta evidente que el crédito vale para el acreedor lo que vale el deudor. De allí la negativa tradicional a admitir una simetría entre la cesión de la deuda y la cesión de crédito. Por regla general, el sujeto activo de la relación obligatoria puede cambiar sin que la obligación originaria desaparezca. No así cuando lo que cambia es el deudor. En este evento, si el deudor delega en un tercero el pago sin que el acreedor lo libere, habrá una diputación para el pago o una coexistencia de obligaciones (solidaridad o subsidiariedad, art. 1694 de nuestro Código Civil); y si lo libera, se habrá extinguido la obligación originaria y habrá surgido una nueva en reemplazo de la anterior, esto es, se habrá producido una novación (con las correspondientes consecuencias: pérdida de las garantías, pérdida de los privilegios, nuevo término de prescripción, etc.).
Precisamente, para evitar la extinción de la obligación originaria y permitir su transmisión por pasiva, a la que la práctica había llegado por caminos alternos y en ocasiones forzando la interpretación de ciertos textos, los artículos 1327, 1327-1, 1327-2, 1328 y 1328-1 del decreto introducen la figura de la cesión de deuda.
En términos generales el régimen jurídico que le es aplicable es el siguiente: el deudor puede ceder su posición a un tercero pero con el consentimiento del acreedor, que se constituye en un elemento de validez de la operación. Este consentimiento, por sí mismo, no libera al deudor originario. Para que ello sea así se requiere que el acreedor lo libere expresamente. Si no lo hace, el cesionario quedará obligado solidariamente con el deudor cedente a favor del acreedor cedido y las garantías personales y reales subsistirán. Si el acreedor libera al deudor cedente, las garantías consentidas por terceros desaparecen, salvo que estos convengan en mantenerlas.
Los comentaristas han criticado la manera como fue regulada la figura por el decreto, en particular, por la exigencia del consentimiento del acreedor para la validez de la operación. En efecto, han considerado que, al igual que con la cesión de crédito, una cosa es el negocio entre cedente y cesionario, y otra su oponibilidad al cedido. En este sentido, parece innecesaria la exigencia del consentimiento del acreedor cedido, como si se tratara de un negocio tripartito. Aquellos han manifestado al respecto que mejor hubiera sido contemplar tres estadios o tres grados de eficacia de la cesión de deuda: efecto entre las partes en ausencia de acuerdo del acreedor; efecto entre cedente, cesionario y cedido en caso de acuerdo del acreedor, pero sin liberación del cedente, y efecto traslativo perfecto en caso de liberación expresa del cedente por el cedido. Y han llamado la atención, también, sobre la circunstancia de que, a diferencia de lo que sucede con la cesión de crédito, no se exija la forma escrita como requisito de validez; defecto que, por fortuna, fue corregido por la Ley 2018-287 que ratificó el decreto.
En cuanto al pago de las obligaciones dinerarias, debe resaltarse la reiteración, esta vez con carácter general, del principio nominalista de la moneda: “El deudor de una obligación de pagar una suma de dinero –dice el art. 1343 del decreto– se libera pagando su monto nominal. El monto de la suma debida puede variar por el juego de la indexación”. Desaparece, por consiguiente, la discusión sobre si cabe o no la indexación en el contrato de mutuo, o sobre si el índice de reajuste de la obligación debe guardar alguna relación con el objeto del contrato o con la actividad de cualquiera de las partes.
Mediante la reforma introducida por el decreto desaparece la clasificación de las obligaciones en de dar, hacer y no hacer, abandono que se justifica en que se habla no de objeto de la obligación sino de prestación, amén de que, por el efecto traslativo del contrato, las obligaciones de dar carecen de razón de ser.
Desaparece, igualmente, el concepto de buenas costumbres como criterio para juzgar de la ilicitud del contenido del contrato. No obstante, el decreto no deroga, y no tenía facultades para hacerlo, el artículo 6.° del Code civil, conforme al cual “no se puede derogar, por convenciones particulares, las leyes que interesan al orden público y las buenas costumbres”, por lo que parece legítimo preguntarse sobre su permanencia y sobre la realidad de la obsolescencia del concepto, un tema del que ya se ocupó nuestra Corte Constitucional en sentencia T-629 de 2010 para darle un alcance que, en mi opinión, vacía el concepto de contenido, y que no es del caso comentar aquí.
Читать дальше