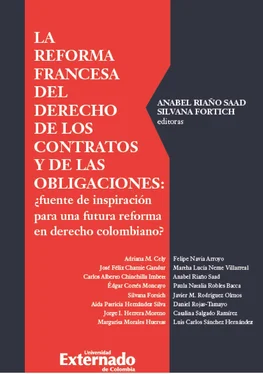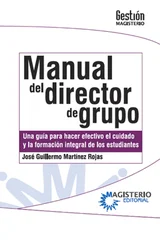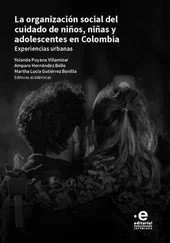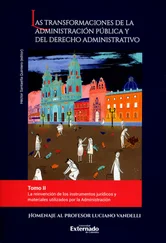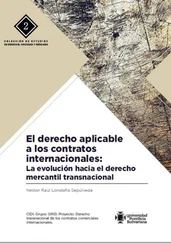Sabido es que la jurisprudencia francesa, a partir del célebre fallo del Canal de Craponne, dictado por la Corte de Casación el 3 de marzo 1876, se negó a admitir la posibilidad de que el juez revisara el contenido del contrato cuando el equilibrio de las prestaciones a cargo de las partes se veía alterado gravemente por circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles al momento de la celebración del contrato, haciendo para una de ellas excesivamente oneroso el cumplimiento del contrato. Dicha negativa tuvo como fundamento el principio de la fuerza obligatoria del contrato, el cual es general y absoluto, lo que significa que el acuerdo de voluntades es ley para las partes y no puede por ello ser modificado sino por el consentimiento mutuo o por causas legales. No corresponde al juez, se dijo en el fallo mencionado, por muy equitativa que pueda parecer su decisión, tener en cuenta el tiempo y las circunstancias para modificar el acuerdo de las partes para reequilibrar la carga prestacional o, como modernamente se dice, restablecer la ecuación económica del contrato. La jurisprudencia del Consejo de Estado francés fue diferente, pues si bien mantuvo la intangibilidad del contrato, en el igualmente célebre caso del gas de Burdeos, sin revisar el acuerdo existente entre la Administración y la compañía de gas, condenó a aquella a pagar una indemnización por la ruptura del equilibrio contractual, causada por un alza imprevista en el precio de carbón, debido al estallido de la Primera Guerra Mundial. No revisa el contrato, pero indirectamente obliga a que las partes lo hagan.
De esta manera, el derecho francés aparecía espléndidamente solo en el panorama mundial, dando la sensación de que sacrificaba la justicia contractual a favor de una seguridad jurídica que, en últimas, era por completo incierta.
El artículo 1195 del decreto vino a corregir tan inicua situación, abriéndole paso a la teoría de la imprevisión, por cierto en forma excesivamente tímida. Estableció que a la revisión judicial del contrato solo podía llegarse después de agotada y fracasada la negociación directa entre las partes, disponiendo, en efecto, lo siguiente: “Si un cambio de circunstancias imprevisible en el momento de la celebración del contrato hace excesivamente onerosa la ejecución del contrato para una parte que no haya asumido ese riesgo, esta puede demandar una renegociación del contrato a su contraparte. El contrato debe continuar ejecutándose durante la renegociación. En caso de negativa o de fracaso de la renegociación, las partes pueden convenir en la resolución del contrato, en la fecha y en las condiciones que ellas determinen, o demandar de común acuerdo al juez que proceda a la adaptación del contrato a las nuevas circunstancias. A falta de acuerdo dentro de un plazo razonable, el juez puede, a solicitud de una parte, revisar el contrato o darlo por terminado, en la fecha y en las condiciones que él fije”. Tres posibilidades bien demarcadas: solicitud de renegociación; resolución de común acuerdo del contrato, y solicitud conjunta de revisión judicial. Solo si las partes no se ponen de acuerdo en someter el problema al juez en un plazo razonable, puede pedírsele a este la revisión o la terminación del contrato.
Basta con leer el engorroso procedimiento y con percatarse de los tiempos que tomará agotar cada una de las etapas que pueden conducir a la revisión judicial del contrato para convenir en que la reforma es más de forma que de fondo. Júzguesela, sin ir más lejos, comparándola con la fórmula simple del artículo 868 de nuestro Código de Comercio y su cuasi nula aplicación práctica para medir su verdadero alcance. En últimas, lo que estimula es que las partes, ab initio, acuerden un mecanismo de renegociación o, más simplemente, que convengan quién habrá de asumir el riesgo, para evitar esa especie de ménage à trois en que consiste la teoría de la imprevisión y que tanto disgusto causa a la doctrina y a la jurisprudencia francesas.
Novedosa es también, aunque admitida de tiempo atrás por la doctrina y la jurisprudencia, la inclusión de una sección dedicada a la cesión de contrato. Como es sabido, el Código de Napoleón solo permitía la cesión del crédito y no la de la deuda. La figura de la cesión es regulada (arts. 1216 ss.), como debe ser, bajo la óptica de que la posición contractual normalmente implica para cada una de las partes créditos y obligaciones a su cargo, de modo que, no siendo indiferente para el acreedor quién es su deudor, una parte no puede hacerse sustituir por un tercero sin el consentimiento del cedido; vale decir que no basta con la simple notificación de la cesión para que esta produzca su efecto normal, cual es el de liberar al cedente. A falta del consentimiento del cedido, cedente y cesionario quedarán solidariamente obligados frente a aquel y, así mismo, las garantías subsistirán. Como puede apreciarse, hay una diferencia fundamental con la regulación que de esta figura hace nuestro Código de Comercio, en el cual, salvo para el caso de contratos celebrados intitu personae, la aceptación del contratante cedido no es necesaria. Por lo demás, otra diferencia entre nuestro derecho y el decreto reside en la forma, pues, al paso que en Colombia la cesión de contrato puede hacerse por escrito o verbalmente, según que el contrato conste o no por escrito, en Francia se requiere siempre, so pena de nulidad, que se haga por escrito.
Tal vez uno de los más interesantes cambios introducidos al Code civil por el decreto tiene que ver con el punto relativo a la resolución del contrato por incumplimiento. El artículo 1184 de aquel, similar al 1546 de nuestro Código Civil, disponía que en los contratos bilaterales va implícita la condición resolutoria por incumplimiento de una de las partes, permitiéndole a la otra acudir al juez para solicitar la ejecución forzada de la obligación o la resolución del contrato, con o sin indemnización de perjuicios. Por supuesto, las partes, en ejercicio de su autonomía privada, podían pactar expresamente la resolución del contrato por incumplimiento en cualquier clase de contrato. El punto relevante era el de saber si la resolución operaba de pleno derecho o si se requería en todo caso acudir al juez para que decretara la resolución. Ante el silencio de la ley, lo lógico era aplicar extensivamente, por analogía, la figura del pacto comisorio, regulada para el contrato de compraventa, concretamente para cuando el comprador no pagase el precio. Pacto comisorio simple y pacto comisorio calificado o ipso iure. Aquel no producía otro efecto que el de permitirle al vendedor demandar judicialmente el pago del precio o la resolución de la compraventa. Es la condición resolutoria del artículo 1546, pero acordada por las partes, la cual, entre otras cosas, permite al demandado ejecutar el contrato antes de la sentencia. El pacto calificado o de resolución de pleno derecho por no pago del precio, no opera automáticamente, como pudiera pensarse, pues siempre habrá de acudirse al juez para que declare la resolución, permitiéndosele al comprador demandado enervar la acción mediante el pago, ya no durante toda la duración del proceso, sino dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la demanda. Entre nosotros está planteada la discusión sobre si la regulación del pacto comisorio es de carácter excepcional, aplicable únicamente en el caso de la compraventa y solo en el evento del incumplimiento del comprador en el pago del precio o si, por el contrario, tiene carácter general. Existen argumentos en pro y en contra de cada una de las tesis, que no es del caso tratar aquí.
Lo cierto es que dentro de la concepción tradicional, a pesar de los malabares de la jurisprudencia para romper la rigidez del sistema, la resolución por incumplimiento siempre requería de una sentencia judicial que la declarara, solución juzgada como muy poco eficiente desde el punto de vista del análisis económico del derecho.
Читать дальше