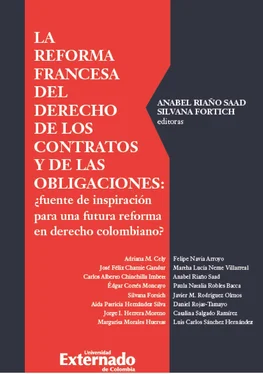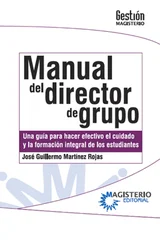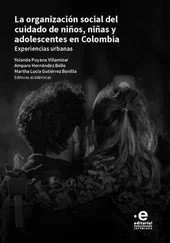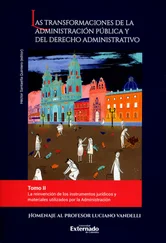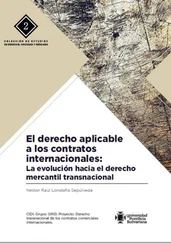Muy significativa es la reglamentación de la oferta, su aceptación y el encuentro de las dos voluntades cuando el contrato se celebra entre ausentes. Sin ser particularmente original, define la oferta como una propuesta precisa y firme de celebrar determinado contrato, esto es, dispone que la propuesta debe contener al menos los elementos esenciales de un contrato plenamente identificado en cuanto a su tipo y debe expresar la voluntad del oferente de quedar vinculado con la sola aceptación del destinatario, es decir, no debe venir acompañada de reservas que la desvirtúen. Al igual que ocurre con nuestro Código de Comercio, el oferente no puede retractarse, lo que debería implicar, al menos si la oferta es dirigida a persona determinada con indicación de un plazo de reflexión, que la aceptación del destinatario durante el plazo de duración de la oferta forma el contrato a pesar de una retractación del oferente, como ocurre en Alemania e Italia. Lo anterior significaría reconocer que la naturaleza jurídica de la oferta a persona determinada con indicación de un plazo es la de un negocio jurídico unilateral, de modo que la muerte del proponente no daría lugar a la caducidad de la misma. En relación con la aceptación, el destinatario de la oferta puede retractarse antes que esta llegue al oferente, lo que es conforme a la teoría de la recepción que adopta el decreto, pues el contrato se entiende celebrado en el lugar y en el momento en que la aceptación es recibida por el oferente (art. 1121); solución esta parcialmente equivalente a la de nuestro Código de Comercio (art. 864) pues, al paso que el contrato se entiende celebrado con la recepción de la aceptación, el lugar de la celebración es el de la residencia del oferente, que bien puede no coincidir con el de la recepción.
En la regulación de la etapa previa a la conclusión del contrato llama la atención que el decreto, conforme a la tradición inveterada del derecho francés, guarda silencio sobre la promesa bilateral de celebrar un contrato, tal vez porque se sigue considerando que esta equivale al negocio final. En cambio, acepta la promesa unilateral o contrato de opción y el pacto de preferencia. Se incluye también una sección sobre la formación del contrato por vía electrónica similar a la que ya había sido incorporada al Código Civil por el Decreto Ley 2005-674 del 16 de junio de 2005.
La sección segunda del capítulo relativo a la formación del contrato se ocupa de la validez del contrato: consentimiento libre de vicios; capacidad de contratar, y contenido del contrato, el cual que debe ser lícito y cierto. Se elimina la causa como elemento de validez del negocio, lo que es, al menos en el papel, una de las innovaciones más significativas a la teoría general del contrato.
Podría decirse que el decreto moderniza el régimen jurídico aplicable a los vicios del consentimiento. En este sentido, el error puede ser de hecho o de derecho, siempre que no sea inexcusable y que recaiga sobre las calidades esenciales o sustanciales de la prestación que se espera obtener o sobre la propia prestación. El error sobre la identidad de la persona con quien se contrata, normalmente indiferente a la validez del negocio jurídico, es relevante solo cuando el contrato es intuitu personae, siempre que recaiga sobre las calidades esenciales de la contraparte contractual. El error sobre los motivos determinantes del consentimiento es irrelevante, a menos que se trate de una liberalidad o que guarde relación con las calidades sustanciales de las prestaciones que surgen del contrato. El error directo sobre el valor de la prestación es indiferente.
En relación con el dolo o error provocado, el decreto confirma la doctrina jurisprudencial que rompió con la óptica estrecha del Code a este propósito, ya que el dolo no son solo las maniobras o montajes efectuados por una de las partes para inducir a error a la otra, sino que también lo son las mentiras y la reticencia o silencio culpable –“intencional”, dice el art. 1137– de una de las partes sobre una información que se sabe es determinante para el consentimiento de la otra. El error sobre el valor de la prestación, cuando proviene de dolo, vicia el consentimiento, lo que, como se vio, no ocurre cuando la equivocación es espontánea.
Otro tanto podría decirse sobre la regulación de la fuerza como vicio del consentimiento, que se mantiene fiel a la elaboración doctrinal. No obstante, la reforma da un paso adelante cuando tipifica como fuerza la presión proveniente de ciertas circunstancias, como el estado de peligro o de necesidad, o lo que algunos denominan vicio de debilidad, al disponer que igualmente hay fuerza cuando una parte, abusando del estado de dependencia en el cual se encuentra la otra, obtiene para sí una ventaja manifiestamente excesiva (art. 1143).
Es significativa, aun cuando en el fondo estas reglas ya estaban incluidas en la regulación del contrato de mandato y, por lo mismo, no suponen novedad alguna, la inclusión, al lado de la capacidad como requisito de validez, de reglas de carácter general sobre la representación; tal como lo hizo nuestro Código de Comercio (arts. 832 ss.) siguiendo el modelo de códigos más modernos como el italiano de 1942 y el BGB. Conforme a la tradición, se distingue entre representación directa e indirecta; entre poder general y especial; se admite la representación aparente, caso en el cual el contrato celebrado por el representante le es oponible al representado, salvo que quien contrató con el representante quiera invocar la nulidad; en fin, se prohíbe el llamado contrato consigo mismo, excepto que la ley lo autorice, como sería el caso de la comisión, o que el representado autorice o ratifique el negocio celebrado por el representante (art. 1161).
Como ya se ha señalado, uno de los aspectos fundamentales de la reforma es la eliminación, más aparente que real, del objeto y de la causa como elementos de validez del contrato. En efecto, el decreto solo exige que el contenido del contrato sea lícito (art. 1128), sin definir con precisión qué debe entenderse por contenido del negocio, lo que, a primera vista, podría sugerir que se está refiriendo a la función práctico-económica del negocio, esto es, a la descripción global de la operación según sea el tipo contractual escogido por las partes.
Sin embargo, si se revisan los artículos 1162 a 1171 relativos a este punto, se comprueba fácilmente que en realidad el contenido del contrato no viene a ser otra cosa que la sumatoria del objeto (recuérdese que el decreto habla de prestación) y de las características que debe reunir (presente o futuro, posible, determinado o determinable) y de la causa, pero sin mencionarla. En efecto, como es sabido, doctrina y jurisprudencia habían llegado a un acuerdo respecto de una noción doble de la causa. Causa objetiva, entendida como la consideración de la contrapartida que se espera obtener, y causa subjetiva, entendida como la finalidad perseguida por cada una de las partes al celebrar el contrato, relevante solo cuando esa motivación es ilícita.
Pues bien, a la causa en sentido objetivo se refieren los artículos 1169 y 1170, que disponen, respectivamente, que “un contrato a título oneroso es nulo cuando, al momento de su celebración, la contrapartida convenida en provecho de quien se obliga es ilusoria o irrisoria”, y que “la cláusula que prive de sustancia a la obligación esencial del deudor se reputa no escrita”, texto este que recoge el célebre fallo Chronopost, en el que se juzgó que la cláusula que limitaba la responsabilidad de una empresa de correo expreso y rápido, en el evento de no cumplir con el plazo de entrega de los documentos enviados, dejaba sin efecto la obligación esencial del transportador y, por consiguiente, sin causa el contrato, razón por la cual esa estipulación era nula y debía reputársela no escrita. Y en cuanto a la llamada causa subjetiva, motivo o móvil determinante, el artículo 1162 dispone que “el contrato no puede derogar el orden público ni por sus estipulaciones ni por su finalidad, sea o no conocida esta última por todas las partes”.
Читать дальше