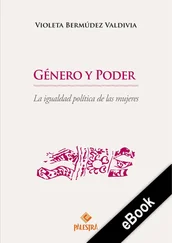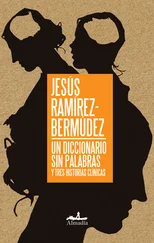1 ...6 7 8 10 11 12 ...21 Muchos se preparaban para volver a casa, como las dos compañías de doscientas lanzas de Olvera, esos dormirían esta noche bajo techado, otros quedarían bajo el manto de estrellas de esa noche próxima. Los que de lejos acudieron no tenían opción, descanso sobre el terrón si no se pillaba catre o tienda, la partida sería a la mañana siguiente o cuando decidieran sus señores, una vida a expensas de quien gratifica. Por otro lado, los que bajo órdenes reales se encontraban, soldados de Castilla, Aragón, Navarra y demás lugares del Reino, partirían con destino a Ronda en divisiones de mil efectivos cada hora, llevando consigo toda la artillería utilizada durante el sitio. Camino duro que se presentaba pero a tener en cuenta que la gran mayoría de ellos, recorrieron los reinos de mundo a pie, desde Toledo hasta Nápoles, pasando por al-Ándalus o perdidos por tierras del turco tras atravesar los países del Magreb y Asia.
Una población formada por trabajadores, vendedores y demás que seguían a las huestes, se encontraba ahora mismo en ebullición de labores, eran los últimos en partir, a veces quedaban en el sitio hasta que recibían noticia del nuevo asentamiento de la tropa, eran independientes, nada tenían que ver con el grueso del ejército aunque vivieran de sus obtenciones.
Prestando atención a lo que me rodeaba, llegué hasta el coro de soldados, en el centro se daba la pelea de apuesta entre bravos luchadores, un lugareño, con la camisa quitada y arremangado el pantalón hasta las rodillas, estaba revolcando en el suelo a tres soldados, imaginé que Juan de la Cosa estaba reclutando gente por la cara de satisfacción que presentaba viendo pelear al joven. El fortachón, me enteré luego, vivía en Setenil, pastor que pasaba los días fuera del lugar con las ovejas, con el tiempo me llegaron noticias de él, al parecer, los hermanos Pinzón lo reclutaron y fue de los primeros en saltar del barco al final de su exótico viaje. Siempre les fue fiel este muchacho de Setenil, en especial a Martin Pinzón, con el que llegó a entablar una amistad duradera debido a su afición a la buena vida de ambos.
El tal Romero, apellido del valeroso peleador, tenía de espaldas al suelo a dos soldados, un tercero se le acercaba por detrás con una piedra para golpearle la cabeza cuando… un silbido pasó por mi lado, tan cerca de mi cara que pude ver de soslayo la trazada que dibujó en el aire. Una saeta se clavó en la mano del soldado dando al traste con la piedra y las intenciones, malas intenciones, el grito de dolor llamó la atención de los presentes provocando el silencio.
—¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién ha sido? —La voz autoritaria de don Juan se oyó potente.
—He sido yo, señor, disculpe mi atrevimiento, este hombre de manera traicionera se disponía a golpear a este otro con una piedra y no quise permitirlo, la lucha no permite el uso de armas o cualquier otra ayuda que no sean las meras extremidades del cuerpo humano —comenzó hablando el resuelto inglés—. Además, mi apuesta iba con el muchacho. Permita me presente, mi nombre es Edward Woodville, lord Scale, conde de Rivers, al mando de los arqueros ingleses, defensores de la libertad de los oprimidos por el yugo del infiel —dijo con ferviente ímpetu.
El castellano que utilizó, junto al rojo de su cara por el sol padecido, lo revelaron como extranjero. Su intención era conseguir la bula papal, seguramente queriendo resarcir algún pecado cometido en su tierra. Fue enviado por Ricardo III como castigo a su familia por confabular contra su persona según se comentó en corrillos tras el incidente. El padre de Edward, Anthony Woodville, fue ejecutado en el castillo de Pontefract por planear el asesinato de su rey.
—Este hombre actuaba honestamente, ganaba en combate leal y digno ante un número mayor de contrincantes, ese hecho lo ennoblece ante la cobardía de los otros —expuso el inglés.
—Bien lord, le agradezco su intervención y que no dejase que dañaran al joven luchador, ha sido un acto de buena voluntad y como tal lo tomaran los presentes —dijo de la Cosa, para luego despedirse con una reverencia marcando un arco en el aire con su sombrero.
—Un placer, señores —acabó el inglés devolviendo la cordialidad.
Luego, de la Cosa, dio media vuelta y se dirigió hacia donde estaba el soldado con la flecha todavía clavada en la mano, señalando el pecho del herido con su dedo acusador.
—Vete para la enfermería y que te saquen esa flecha de la mano, luego te presentas a la guardia, allí prestaras servicio, si tanto te gusta pelear y quieres hacerlo estarás en puesto hasta nueva orden. Te voy a descontar tres maravedíes de la paga por inútil, la próxima vez acertarás de pleno en la cabeza cuando le quieras dar con una piedra a alguien. —Hablaba a la cara del soldado, fastidiado por lo ocurrido—. Malditos seáis panda de inservibles, un maldito inglés refinado tiene que venir a darnos lecciones. ¡Y tú! —le gritó al muchacho de la pelea—, si te peleas contra tres, debes saber que hasta que los tres no estén muertos en el suelo, habrá un hijo de puta que quiera matarte.
Después de arreglar las cosas entre ellos, los soldados siguieron luchando. El tal Romero volvió a vérselas con otros dos pues lo retaron en pugna de lanzamiento de piedra. A la mañana siguiente lo vi partir junto a los hermanos Pinzón y su escolta de cincuenta hombres, un joven en busca de aventuras, así es esta nuestra patria, la que conquistaría el mundo en breve tiempo.
El pequeño recinto ocupado por los ingleses estaba ubicado lo más al noroeste posible del campamento, desde donde controlaban la peña alta, asiento de los alabarderos suizos, y mantenían visión sobre el campamento y la alcazaba de la villa de Setenil. Antes de llegar hasta ellos había que cruzar por las cuadras de los caballos del Gran Capitán y su gente. Calculo que entre la tienda real y las cuadras podría haber una distancia de ciento veinte estadales en línea recta. Hasta ese lugar llegué buscando dónde descansar un poco, era difícil caminar por una superficie tan abrupta, sobre todo porque al mismo tiempo el sol calentaba en demasía la cabeza y mi barriga seguía abandonada en lo que a placeres culinarios se refiere. Aproveché la fragua de Arístides, un griego afincado en Castilla que formaba parte del ejército, trabajaba con las armas de los soldados devolviéndoles su buen aspecto tras estos días de dura brega.
—Buenas tardes Arístides —le dije nada más llegar.
Estaba sobre el yunque martilleando una espada, a su vera prestaban atención sus tres aprendices, chicos de unos quince años de edad. Una pieza de madera de encina mantenía el yunque con firmeza, sobre este sostenía una espada que golpeaba con el martillo macho. Su hijo, Juan de Arístides, estaba reprendiendo a uno de los muchachos por utilizar la pila de agua. Lavarse las manos con jabón en la pileta no es lo adecuado, al parecer el jabón es malo para el temple, endurece el hierro y propicia que después rompa. Otro de los aprendices trabajaba el fuelle a pedal, reía con la cara sucia y pelos alborotados mientras su amigo recibía el rapapolvo de Juan. A mi lado se encontraba el tercer aprendiz, manejando un macho de diez kilos a voleo para meter los “bujes” de un carro, cada brazo del chico era como mi pierna y el cuello como un tronco de olivo.
—Señor don Pedro, dichosos los ojos, pase por favor, acompáñeme y tome un vino conmigo —me dijo el amable griego—. Cuente, ¿qué le trae por aquí?
—Pues a ser sincero, el calor, cuando he visto la fragua he pensado en resguardarme un poco aquí, no sé si hice bien, esto parece el mismo infierno —solté una carcajada.
—Estamos en ebullición don Pedro, se acabó la contienda y ahora me toca a mí trabajar. Creo que pasaré unos diez días en Setenil para luego partir hasta Ronda, la leña de encina nos viene muy bien para nuestro trabajo y es abundante en esta zona.
Читать дальше