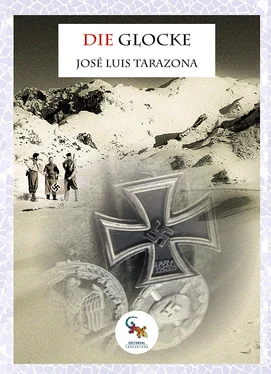Ehrlichmann le indicó que ya había avisado al doctor y que este les había pedido diez minutos. Max asintió, aún mareado por aquel olor que lo envolvía todo. Mientras esperaban, quiso saber si había averiguado algo más acerca del joven soldado fallecido. Peter no tenía nada nuevo y el comandante en jefe seguía en paradero desconocido.
—¿El Generalleutnant8 Eisenberg aún está fuera? —quiso saber, aunque ya conocía la respuesta.
—Sí, mi coronel, no le esperamos hasta dentro de dos días —contestó levantando ligeramente los hombros con resignación; él tampoco sabía ni a dónde iba ni qué hacía el general.
—Aaaghhh —un enorme alarido, seguido de un pronunciado llanto estremeció a ambos hombres.
El grito que les había helado la sangre provenía de detrás de la puerta que tenían frente a ellos, la sala de enfermos. A los pocos segundos, un firme resonar de tacones empezó a acercarse hacía la puerta. Ambos se miraron extrañados.
—¿De dónde han sacado a los matasanos que trabajan en este lugar, Peter? ¿Del infierno? —preguntó irónico.
Antes de que su ayudante pudiese contestar, las puertas batientes se abrieron a un golpe de cadera de Anke, quien portaba una bandeja con utensilios para las curas de heridas. La chica se quedó sorprendida al ver a los dos hombres allí, de pie.
—Pues, coronel, si los demonios del infierno son como ella… Por Dios que voy a pecar para que me lleven con ellos —susurró el mayor a Max.
—Compórtese, mayor —le replicó en voz baja, molesto por el comentario.
Anke depositó la bandeja en una pequeña mesita que se situaba junto a los bancos y se acercó a los dos hombres con una amplia sonrisa, que hizo que ambos, aunque trataban de disimularlo, se derritiesen por dentro.
—Vaya, qué agradable visita. Dos apuestos oficiales —les saludó, sin apartar la mirada de von Mansfeld—. ¿Qué les trae por aquí?
Peter se dio cuenta y agachó la cabeza, soltando una media sonrisa. «Vaya con el coronel, parece que las vuelve locas», se dijo para sí mismo. Al parecer, debería buscar en otra parte, Anke había elegido. Las mujeres siempre eran las que elegían, sobre todo, mujeres como ella.
—Hemos venido a ver al doctor Gottlieb, nos está esperando —le explicó Max, tratando de dar naturalidad a su voz sin conseguirlo.
En los ojos de ella se apreció un pequeño destello de picardía. Había notado el ligero temblor de voz del coronel y estaba claro que era ella quien lo provocaba. Pero decidió jugar un poco más con el oficial.
—Ajá, supongo que por el asunto del hombre muerto —trató de buscar información.
—Exacto. ¿También se ha enterado? —preguntó Max.
—Cómo no. ¿Por qué cree que estoy aquí, trabajando? Tenía un permiso de dos días, ¿recuerda? El doctor ha pedido a dos enfermeras, además de Gertrud, para que la ayuden en la autopsia y… ¡Voilà! Aquí estoy, ocupándome de las curas que debía realizar Agnes.
—De verdad que siento los inconvenientes, señorita Anke —trató de disculparse el coronel, como si aquel incidente fuese culpa suya.
—No se preocupe, ¿qué se le va a hacer? En fin, esperen aquí un instante, voy a avisar al doctor Gottlieb. —Y sin esperar respuesta, dio media vuelta en dirección a la zona de autopsias.
—¡Espere! —La chica se paró y se giró, sorprendida—. También necesito… bueno, una… consulta con el doctor —carraspeó el coronel.
—¿Por sus heridas? Supongo que necesitará unas curas para sus quemaduras. —Max asintió aturdido—. Coronel, yo también sé leer expedientes —dijo intentando poner una voz grave de hombre para quitar hierro al asunto—. Bien, no se preocupe, cuando usted termine con «su caso», pasará a ser «mi caso» —dijo sonriente y guiñándole un ojo, tras lo que despareció en la zona de quirófanos.
Ehrlichmann no pudo aguantar una risa, lo que von Mansfeld reprochó con una dura mirada. Su subordinado no pudo dejar de sonreír y calmó a su superior, haciéndole ver que en verdad era envidia sana, lo cual era cierto. No pasaron ni cinco minutos cuando una enfermera, esta vez Gertrud, apareció para conducirles al despacho del doctor. La enfermera jefe no era tan risueña como su joven compañera Anke. Parecía bastante preocupada y de mal humor, aunque la verdad es que Max la había visto medio sonreír muy pocas veces durante el viaje. Pasaron por un largo pasillo en el que había tres quirófanos situados a cada lado. Uno de ellos tenía las puertas entreabiertas y se podía ver la fría y metálica mesa de operaciones.
A Max le entraron arcadas al verla. Los recuerdos de la amputación de su brazo permanecían muy vívidos en sus pesadillas la mayoría de las noches y trataba, a toda costa, mantener bajo llave. Pero no pudo evitar evocar los meses que permaneció, durante la Gran Guerra, en el hospital británico. El dolor impregnando todos los rincones de aquel terrible lugar, los gritos de los soldados al amputarles sus miembros, el olor almizclado de la sangre. La amputación de su mano, las quemaduras... Pero lo peor fue la soledad de aquella maldita habitación en la que lo metieron por ser oficial. Hubiera preferido mil veces permanecer junto a los demás hombres.
Peter, al ver a su superior y el quirófano, intuyó que era mejor acelerar el paso y pasar aquella zona lo antes posible. Tras dejar atrás unas cuantas dependencias más, entre ellas la morgue y la sala de autopsias, llegaron al final del pasillo, que terminaba en un hall de forma circular. Allí se encontraban los despachos de los diferentes médicos de Nueva Berlín. Gertrud les señaló una de las puertas que tenían a su derecha y volvió por el pasillo, introduciéndose en lo que, según recordaba por el letrero, era el laboratorio médico.
Revelaciones de una autopsia
El mayor llamó con los nudillos a la puerta cerrada del doctor Gottlieb, quien les dio permiso para entrar. La voz del médico sonaba ronca, cansada y con un ligero tono de hastío. Los dos oficiales entraron en el despacho y tomaron asiento frente a Gottlieb, a indicaciones suyas. El galeno tenía un aspecto deplorable, sus parpados mostraban unas prominentes ojeras y sus ojos estaban enrojecidos y vidriosos. Además, el poco pelo que le quedaba aparecía enmarañado en unas formas que parecían imposibles. Tras un largo minuto observándolo tras sus pequeñas y redondas gafas, el doctor rompió el silencio:
—Saben, me he tirado toda la maldita noche realizando su puñetera autopsia —dijo en un tono enfadado, pero con las manos cruzadas sobre el escritorio—. Ya no tengo edad para estas cosas, ¿saben? El trasnochar no es bueno para mi salud —siguió con su reproche—. Y menos edad aún para esto… —dijo, cogiendo y soltando lo que debería ser su informe sobre el tapete de la mesa, pero en un tono más calmado.
—Disculpe, doctor… El coronel y yo no entendemos… —le interrumpió Ehrlichmann, mientras von Mansfeld permanecía callado.
—Lo que quiero decir es que su jefe es un tocapelotas de campeonato, jovencito —le sorprendió con su respuesta.
Max ya era consciente de lo que iba a venir a continuación. Sus peores temores iban a hacerse realidad. No sabía qué indicaba el informe, pero tenía la certeza de cuál era la conclusión final del mismo. Tomó el informe de la mesa y lo empezó a leer por el final. No entendía la jerga médica, lo que más le interesaba en ese instante era la conclusión del mismo.
—Tenía usted razón en sospechar, coronel. El soldado fue asesinado —le confirmó Gottlieb.
El médico les explicó que, al parecer, el joven había sufrido una parada cardiaca fulminante. En la autopsia, el primer indicio que le hizo sospechar era una vasodilatación muy grave junto con las pupilas dilatadas, lo que le indujo a pensar que, en efecto, tal y como había pronosticado el coronel, el soldado había ingerido, de algún modo, algún tóxico. Tras un examen minucioso, no encontraron huella alguna de jeringuillas o cortes.
Читать дальше