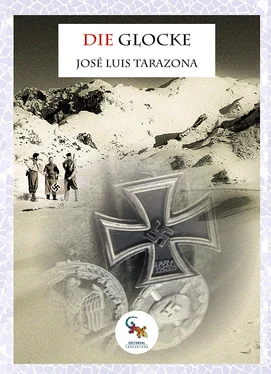Tras un agotador recorrido de dos horas, se permitió al grupo disgregarse. Todos ellos se dirigieron hacia sus respectivas zonas de descanso: militares, trabajadores, mujeres, oficiales… Tenían dos horas para descansar antes de la hora de la cena. La buena noticia era que no tenían que preocuparse por sus enseres, se los llevarían cuando terminase su inspección.
—Vaya, Dieter, ¿has visto? Nos traerán la maleta a la habitación. Esto es como un hotel de esos caros de Berlín —se rio Ernest Schneider, uno de sus hombres.
—Seguro que sí, Ernest, seguro que sí —farfulló el hosco minero.
Max se dirigió hacia su habitación. El dolor de sus quemaduras y del brazo amputado se había vuelto casi inaguantable en la última media hora. Aquellos cambios bruscos de temperatura no eran del agrado de sus heridas. El coronel había explicado su caso al médico jefe y había conseguido que le proporcionase una dosis de morfina para mitigar el dolor. El Dr. Gottlieb no era estúpido, sabía quién era von Mansfeld y siempre era inteligente llevarse bien con el que iba a ser el jefe de seguridad de Nueva Berlín.
Max se inyectó la morfina y se tumbó, vestido, encima de su catre, quedándose profundamente dormido.
Capítulo VI
EL PRIMER INCIDENTE
Un cadáver
Max se despertó destrozado. La morfina lo ayudaba a dormir, pero no a descansar. Además, estaban en pleno verano antártico y los días duraban casi veinticuatro horas, lo que destrozaba cualquier reloj biológico. Aunque en sus aposentos, en las profundidades de la montaña, cuando se apagaban las luces la oscuridad era total, su cuerpo parecía saber que en el exterior aún era de día. La jornada anterior había sido agotadora y aunque pareciese increíble, echaba de menos el bamboleo de su camastro en el U-Boot. La cabeza le dolía como si alguien la estuviese martilleando desde el interior. Y ni tan siquiera su «medicina» había conseguido calmarle por completo el dolor de su muñón.
Al menos disponía de dos días de tranquilidad. Sus esperanzas se desvanecieron cuando aún se encontraba sentado en el borde de la cama. Cuatro toc que retumbaron en su cabeza como explosiones, seguidos por un apremiante «coronel», acabaron con sus dos días de vacaciones.
—Coronel, soy el mayor Ehrlichmann. ¿Puedo pasar? Es muy urgente, herr Mansfeld —a lo que siguieron dos nuevos toc.
—Deme un segundo, mayor. Ahora mismo le abro —atinó a balbucear, tratando de despegarse los párpados con su única mano.
A von Mansfeld no le había quedado más remedio que prescindir de su fiel Hans. Había tratado por todos los medios que lo destinaran con él, pero varias negativas y una tarde de reflexión le hizo desistir. No hubiera sido justo arrastrarle hasta los confines del mundo. Su hasta entonces chófer era un hombre hogareño, siempre tenía a su familia en sus labios. «Al menos, esperaba que aquel joven oficial fuese la mitad de valioso de lo que le había sido Hans», reflexionó mientras abría la puerta a su ayudante.
—Hummm, ¿qué ocurre? Se supone que estoy de permiso, ¿recuerda? —dijo sin esperar respuesta, mientras localizaba su reloj—. ¡Joder! Si son solo las dos de la madrugada… Espero que sea grave…—dijo sorprendido al comprobar la hora.
—Han encontrado muerto al soldado Adolph Hirsch —le informó.
Aquello lo despejó de forma instantánea. Se quedó unos instantes aturdido por la noticia. No podía dar crédito a lo que acababa de oír. ¿No llevaba ni veinticuatro horas y ya había un muerto? «No, no podía estar pasando aquello», se dijo a sí mismo.
—¿Qué ha ocurrido? —preguntó, esperando que la respuesta no fuese inquietante.
Acababan de llegar a Nueva Berlín. Sus temores sobre la existencia de un posible espía entre el grupo, tras el misterioso accidente no resuelto del avión de transporte, se habían casi disipado y ahora, aquello. Una muerte recién llegados. Aquello no le gustaba, no le gustaba nada. Su instinto se puso de nuevo en nivel máximo de alerta.
—Por lo que sé, señor, una muerte repentina. Aunque extraña. Creía que querría estar presente, herr coronel. El doctor Gottlieb ya está allí.
La respuesta de su ayudante no le ayudó a tranquilizarse. Tampoco el hecho de que en una de sus manos sostuviera una carpeta con lo que parecía un expediente, más bien aumentó la alarma sobre que algo estaba sucediendo. «Al menos, el chico es eficiente», pensó.
—¿Muerte repentina? ¿Un ataque? —Su asistente asintió—. Bien, quizás estuviese enfermo… —trató de encontrar una explicación lógica a todo aquello que no fuese la conspiración.
—Quizás sí… ¿Quién sabe?
—Usted no lo cree —afirmó Max—. ¿Por qué?
—¿Un muchacho de veintiún años muerto por un ataque cardiaco? Además… Hace tan solo una semana se realizó el exhaustivo chequeo mensual obligatorio… En su ficha he comprobado, y así me lo ha confirmado el doctor, que estaba sano como un roble. Hay algo que no me gusta, coronel.
—¿Dónde ha aparecido?
—En la zona común, cerca de la cantina. Estaba libre. De hecho, participar en la escolta que les recibió esta mañana fue su última obligación. —Enarcó las cejas el mayor, denotando que le parecía relevante la coincidencia.
Max asintió y ambos se dirigieron hacia el lugar donde habían encontrado el cadáver. Aquello no le gustaba nada, demasiadas casualidades. A pesar de las altas horas de la madrugada, había un nutrido grupo alrededor del soldado muerto. Max pudo distinguir a un hombre ataviado con una bata blanca, dedujo que sería el doctor. Se encontraba en cuclillas junto al soldado, examinándolo tras unas gruesas gafas, a la vez que se atusaba el mostacho. Gesto reflejo que supuso que haría Gottlieb mientras pensaba.
Junto a él y de pie, se encontraba la señorita Gertrud, la nueva enfermera jefe. No había tenido tiempo de conversar mucho con ella, pero por las pocas palabras que habían cruzado, le había dado la impresión de ser una persona seria y amargada, cuya vida solo se ceñía a su trabajo, el cual tampoco parecía complacerle. Su rostro manifestaba hastío y cansancio. «Para ti también se ha acabado el permiso, ¿verdad, Gertrud?», pensó Max.
El mayor Ehrlichmann hizo las presentaciones oportunas. Para su alivio, nadie había avisado a Egbert. Max ordenó que lo «dejasen descansar». Lo último que necesitaba era tener a la Gestapo incordiando a su alrededor. Mañana ya le informaría de lo sucedido.
—¿Qué ha ocurrido, doctor? —quiso saber Max
—En apariencia, nada extraño —le contestó Gottlieb—. A simple vista no se observa nada anómalo en el cuerpo. No se ven ni contusiones ni heridas. Tampoco hay marcas de estrangulamiento. Nada de nada. A primera vista, parece una muerte natural. Simplemente cayó desplomado.
—¿Y esa marca roja de la frente? —preguntó Max, señalando un redondel rojizo en el cadáver.
—Es una marca de nacimiento, coronel. Aparece en el dosier del soldado y aunque es muy aparatosa, le aseguro que es inofensiva y no es la causa de la muerte.
Max se permitió unos minutos de silencio junto al médico. Trató de fijarse en los pequeños detalles de la escena, pero tampoco fue capaz de hallar nada extraño.
—Parece un poco extraño, ¿no cree? Veintiún años, es muy joven, y se le ve fuerte y sano. Además, por lo que me han informado, superó con creces el chequeo médico.
—Tampoco es taninsólito, ¿sabe coronel? —reflexionó el médico—. Hay malformaciones genéticas de corazón, gente joven que muere por una repentina embolia… Hasta que no haga un análisis más exhaustivo, no podré pronunciarme.
—Sí, lo entiendo, doctor. Pero no quiero dejar nada al azar. ¿Podría hacer una autopsia completa? Incluyendo tóxicos, por favor —le pidió de forma cortés.
Читать дальше