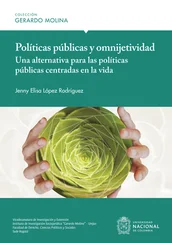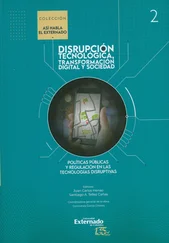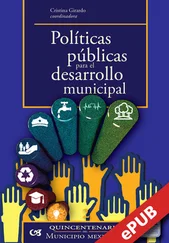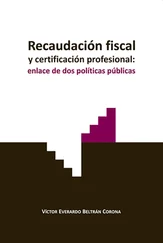El neoinstitucionalismo, como lo indica su nombre, consiste en una renovación, desde inicios de los años ochenta, del institucionalismo (véase Roth, 2015). Se inscribe generalmente en la perspectiva neopositivista (en particular, en su vertiente economicista). Tradicionalmente, el análisis institucional se centraba en un énfasis descriptivo de las constituciones, de los parlamentos y del poder ejecutivo (Parsons, 1995). Esa era la perspectiva que generalmente se consideraba como “ciencia política” en las Facultades de Derecho. En ruptura con y en reacción a esta perspectiva descriptiva, el desarrollo de la ciencia política y del APP en los años sesenta inicialmente minimizó la importancia del contexto institucional en el curso de acción política para centrarse en el sistema político como un todo. La “restauración” liberal de los años ochenta (es decir, el neoliberalismo) sirvió de catalizador para evidenciar el papel de las instituciones: para los neoliberales era necesario reformar las instituciones políticas, justamente porque estas sí tenían impacto. Se atribuye con frecuencia a March y Olson (1984, 1989) el mérito de haber puesto en evidencia la importancia de las instituciones en la actividad política, con la publicación de su obra Redescubriendo las instituciones. Según estos autores, “las reglas y los entendimientos (generados por las instituciones) son los que dan marco al pensamiento, restringen las interpretaciones y dan forma a la acción” (March y Olson, 1997, p. 43).
El enfoque neoinstitucional propuesto inicialmente por estos autores se centra en el estudio del papel de las instituciones, considerándolas como un elemento determinante y esencial de los comportamientos individuales, de la acción colectiva y, por lo tanto, de las políticas públicas (institutions do matter). Los autores pretenden superar el institucionalismo tradicional para pasar a una perspectiva de interdependencia entre instituciones sociales y políticas consideradas como relativamente autónomas. Por eso, la definición de las instituciones que proponen los autores no se limita a la estructura formal de las instituciones. Para ellos, se debe incluir en la definición del concepto no solamente las organizaciones como tales (ministerios, etc.), sino también, por una parte, las reglas de procedimiento, los dispositivos de decisión, la forma de organización, las rutinas y el tratamiento de la información, y, por la otra, las creencias, los paradigmas, las culturas, las tecnologías y los saberes que sostienen, elaboran y a veces contradicen estas reglas y rutinas. Las instituciones, desde esta perspectiva, son tanto un factor de orden como de construcción de sentido para las acciones realizadas por los actores. La interrogación central del enfoque, en sus tres vertientes principales —histórica, económica y sociológica— (Hall y Taylor, 1996), se sitúa en el análisis de las condiciones de producción y de evolución de estas instituciones y en cómo estas, a su vez, influyen en las dinámicas sociales, permitiendo así pensar el Estado en interacción (Muller y Surel, 1998). Este enfoque es revelador también de un fenómeno de la sociedad creciente que considera o constata que las instituciones estatales, en general, se encuentren debilitadas frente a los ciudadanos y a las organizaciones privadas y sociales, más y mejor informados. Esta evolución obligaría al Estado a negociar o, por lo menos, a tener en cuenta en el ejercicio de su autoridad a otras instituciones (Lane, 1995). Esta percepción está también presente en las teorías de las redes y en el uso creciente del término gobernanza, para subrayar y legitimar la importancia de formas de gobierno compartido entre varios actores o instituciones.
El neoinstitucionalismo histórico
El enfoque histórico se centra en la necesidad de aprehender el Estado en una perspectiva de largo plazo y de manera comparativa, situándolo en el centro del análisis. Los investigadores que se inscriben en esta corriente buscan conceptualizar la relación entre las instituciones y el comportamiento individual en términos relativamente amplios. Ellos prestan particular atención a las asimetrías de poder que derivan de la acción y del desarrollo de las instituciones. Además, tienden a percibir el desarrollo institucional como el resultado de una dependencia del sendero (path dependence) y de consecuencias imprevistas. El concepto de dependencia del sendero describe la existencia de movimientos cumulativos que cristalizan los sistemas de acción y las configuraciones institucionales propias de una política pública o subsistema particular. Esta situación determina con siempre más fuerza un camino específico para la acción pública. En otras palabras, la herencia institucional y política pesa sobre la selección de la acción pública: no hay tabula rasa. Finalmente, los investigadores intentan asociar el análisis institucional a la influencia que pueden ejercer factores cognitivos, como las ideas o la cultura, sobre los procesos políticos (Muller y Surel, 1998). Los principales temas de investigación han sido, por el momento, el análisis en una perspectiva comparativa de las políticas sociales y macroeconómicas.
El neoinstitucionalismo económico
El origen de la vertiente económica del neoinstitucionalismo se encuentra en la pretensión de construir una teoría general de la interacción entre los intereses y las instituciones válida para el sector público. Se incorpora en la escuela de la elección racional (racional choice), como una dimensión complementaria centrada en la función de las instituciones como reductoras de incertidumbre y como factor determinante para la producción y la expresión de las preferencias de los actores sociales. Este enfoque parte de dos postulados, primero, que los actores pertinentes tienen una serie de preferencias y gustos y, segundo, que se comportan de manera instrumental, con base en una estrategia calculada, es decir, racional, con el fin de maximizar sus posibilidades de satisfacer sus preferencias (Muller y Surel, 1998). En esta perspectiva, la más cercana a un enfoque epistemológico positivista tradicional, la permanencia de las instituciones se explica por el apego de los actores a estas, ya que reducen la incertidumbre y facilitan a los actores pertinentes satisfacciones duraderas que neutralizan la competencia en el sector.
El neoinstitucionalismo sociológico
La vertiente sociológica del neoinstitucionalismo se inserta en una renovación de las orientaciones y conclusiones de la sociología de las organizaciones. Contraria a esta, la sociología neoinstitucional postula que la mayoría de las formas y los procedimientos pueden ser entendidos como prácticas particulares de origen cultural, parecidas a los mitos y las ceremonias inventadas en numerosas sociedades. Al integrar el estudio de las variables culturales en la aprehensión de las condiciones de formación y de funcionamiento de las organizaciones, el análisis de las organizaciones permite comprender que las disposiciones institucionales en la sociedad moldean el comportamiento humano. Desde esta perspectiva ampliada, se puede concluir que los factores culturales son instituciones (Muller y Surel, 1998) y que, por tanto, es posible analizar los elementos cognitivos, entendidos como instituciones culturales, que pesan sobre los comportamientos individuales y las ideas (Parsons, 1995). Olson señala en particular que
las instituciones disponen de autoridad y poder, pero también de sabiduría y ética colectivas. Proporcionan el contexto físico, cognitivo y moral para la acción conjunta, la capacidad de intervención, los lentes conceptuales para la observación, la agenda, la memoria, los derechos y obligaciones, así como el concepto de justicia y los símbolos con los que puede identificarse (Olson citado en Lane, 1995)
Читать дальше