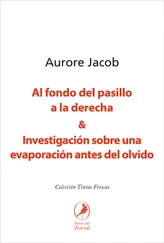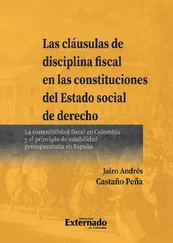—Teresa —susurro.
Inés
Suena el timbre, será Teresa.
Me da miedo mi madre, no entiendo nada de lo que me ha dicho, no dejaba de andar de un lado a otro de la habitación llorando mientras decía que Muriel había desaparecido, no sé qué dice de la fruta, del supermercado y de unas bolsas de plástico. No la había visto nunca así, ¿qué habrá pasado? Le escribo un mensaje a Muriel, mi madre y el móvil no son buenos amigos, la mayoría de las veces se equivoca de destinatario cuando envía los wasaps; otras la llamas y cuelga e incluso ni contesta porque dice que no suena. Como mis mensajes no le llegan, la llamo. Muriel tiene el móvil apagado y eso sí que es extraño, porque mi sobrina anda todo el día con el teléfono en la mano, no dejaría que se quedara sin batería.
Me pongo el chándal deprisa y, cuando salgo de la habitación, me encuentro a mi madre y a su amiga en la cocina cogidas de la mano. Teresa, con su inseparable falda larga de vuelo, sus dedos llenos de anillos y su larga melena negra suelta y brillante, como una cíngara de las que aparecían en los cuentos que mi madre me leía de pequeña.
En cuanto me ve, se levanta y se acerca a abrazarme.
—Inés, mi niña, pero qué guapa estás.
Teresa huele a incienso y a limón, a misterio y a buena persona. Y sé que lo dice de verdad, ella ve a la gente más o menos agraciada en función de su aura. «El físico no importa», dice siempre. A lo mejor es porque ella es una de las mujeres más guapas que he visto jamás, la edad no le ha restado belleza.
—Muriel está viva. Ya se lo he dicho a tu madre. Ahora tenemos que ir a buscarla, nos necesita. No podemos perder tiempo.
Me quedo paralizada, porque ni se me había pasado por la cabeza que alguien hubiera podido hacerle daño a mi sobrina. Y aunque no creo en fantasmas ni auras ni adivinas ni creo que Teresa sea vidente, me obligo a pensar que lo que dice es verdad. Salgo de casa con ellas sin saber a dónde vamos y tengo que volver a entrar para coger las llaves del coche. Antes de cerrar la puerta, cojo la foto de Muriel que hay en el recibidor y la meto en el bolso sin detenerme a sacarla del marco.
En el coche, mi madre vuelve a contarme lo que ha pasado, esta vez con más calma. Está hundida, no deja de retorcerse las manos, como si tuviera frío, y no se me ocurre qué decirle para tranquilizarla. Las palabras se me quedan atascadas en la garganta porque todas me parecen huecas y sin sentido.
La primera parada es la comisaría, no se nos ha ocurrido otra cosa. El mosso d’esquadra que nos atiende es muy joven. Mi madre empieza a hablar deprisa sin darle opción a preguntar nada, dispara las palabras como balas. Cuando termina, el mosso nos indica que esperemos, que enseguida nos avisarán para que podamos poner la denuncia, y nos señala una sala de espera que está desierta. Nos sentamos en unas sillas de plástico atornilladas al suelo. Van pasando los minutos y no nos llaman, a pesar de que no hay nadie más esperando. Hacemos cábalas sobre dónde puede estar Muriel. Entro en su Instagram por si puede darnos una pista, pero desde hace dos días no hay actividad en ninguna de sus redes. La llamo y, otra vez, una voz enlatada me informa de que el número al que llamo está apagado o fuera de servicio, y, a pesar de que sé que volverá a hacerlo, vuelvo a marcar con la absurda esperanza de que se haya quedado sin batería y cuando lo ponga a cargar atenderá a mi llamada. La espera se me hace eterna. Mi madre se acerca de nuevo al policía, que está dentro de su cubículo, separado de la gente por una mampara. El tipo teclea algo en el ordenador, parece que esté metido en una pecera. Golpea el cristal con los nudillos y el mosso levanta la cabeza con cara de fastidio.
—¿Tardarán mucho en llamarnos? —pregunta—. Como no hay nadie más…
—Señora, la llamarán cuando puedan, ya le he dicho que se siente.
Entonces mi madre pierde los papeles.
—¿Que me siente? No tengo tiempo para sentarme. ¿Es que no ha oído nada de lo que le he dicho? Mi nieta ha desaparecido, hace dos días que no sabemos nada de ella y solo tiene quince años. Haga el favor de avisar a alguien y que venga enseguida si no quiere que entre yo misma —vocea, golpeando el cristal que nos separa del policía con el bolso y señalándolo con el dedo en un gesto amenazante—. ¿Es que está sordo? ¡Mueva su puto culo y haga su trabajo!
Teresa y yo intentamos apartarla del cristal y que se calme, pero no podemos con ella, está fuera de sí. Golpea el cristal furiosa una y otra vez y nos aparta a empujones. Enseguida aparecen otros dos policías. No hace falta que intervengan. Al verlos, mi madre para de gritar y de dar golpes, se coloca bien el abrigo y se arregla el pelo.
—Venimos a poner una denuncia —dice, como si acabáramos de entrar y no hubiera pasado nada.
Nos hacen pasar a una sala y Teresa se queda fuera, esperando. Supongo que estarán acostumbrados a ver de todo, pero damos verdadera pena: mi madre con la cara desencajada de llorar y el pelo revuelto después de la batalla que ha librado ahí fuera, el abrigo encima de la ropa que tenía puesta en casa; yo con un chándal viejo porque no me cabe otra cosa y un abrigo largo de punto con un roto en una manga —un agujero igual que el que tengo en mi vida y me empeño en llenar de comida—; y Teresa, que parece una gitana de feria, con sus amuletos colgados del cuello, sus pulseras de bisutería barata y esos pendientes de aro enormes.
El policía que nos atiende parece tomarse en serio lo que le explica mi madre, por suerte. Es un hombre mayor que debe estar a punto de jubilarse, mi madre se dirige a él como «agente». Si no fuera por lo dramático de la situación, la escena tendría tintes cómicos. Después de tomarnos declaración, el «agente», como lo ha bautizado mi madre, nos da una copia de la denuncia y un papel donde anota su número de móvil.
—Aquí tiene mi número, no dude en llamarme para cualquier cosa, a la hora que sea. Ya tengo sus datos, la mantendré informada. No se preocupe, lo más probable es que se presente en casa, como si nada, después de dos noches de fiesta. Ahora, váyanse a casa.
Salimos de la comisaría, no sin que antes mi madre le dirija una mirada asesina al policía que nos atendió cuando llegamos. Nos montamos en el coche, pero no arranco, porque no sé a dónde ir. A casa no es una opción, nos volveremos locas esperando. Se me ocurre que Muriel podría estar con su mejor amiga del instituto, o que igual ella sabe algo, se pasan horas hablando por el móvil. No tengo su teléfono, pero sé donde vive, porque la he llevado con el coche algunas veces.
Читать дальше