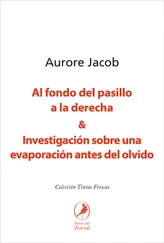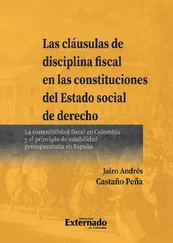1 ...7 8 9 11 12 13 ...18 —Dime.
—Muriel no está con ninguna de sus amigas, no la han visto desde hace dos días. No sé qué hacer, deberíamos ir a la policía. ¿Y si le ha pasado algo malo? Nunca se había ido de casa. Santiago, por Dios, dime algo —le pido al ver que no contesta.
—Ahora no puedo hablar, si le hubiera pasado algo malo ya nos hubiéramos enterado. Y a la policía ya han ido los Ángeles de Charlie, así que tranquila —dice refiriéndose a mi madre, a mi hermana y a Teresa.
—Eres un ser despreciable.
Cuelgo el teléfono y siento asco hacia mi marido —tanto como hacia mí misma—, por no habernos preocupado antes.
Registro los cajones tirando las cosas al suelo, para ver si encuentro algo que me dé una pista sobre dónde puede estar. Encuentro una bolsa de plástico con pastillas y otra con marihuana, pero nada que me indique su paradero. En el armario, debajo de la ropa, hay un álbum del colegio con sus trabajos de cuando era pequeña. Me siento culpable. Esto debería tenerlo yo guardado, para enseñárselo cuando fuera mayor, como hacía mi madre con nosotras.
Lo abro y paseo la vista por los dibujos infantiles y la caligrafía grande y redonda. Al cerrarlo, veo que en la parte de atrás hay escrita una frase, con rotulador negro, en mayúsculas, que me golpea con fuerza y me llena de pena. No sé cuándo la habrá escrito, pero la letra es de ahora, nada que ver con la caligrafía infantil del álbum.
«Mis padres no me quieren».
Cinco palabras que me parten en dos. Voy al salón, lleno un vaso de whisky que me bebo de un trago, y lanzo el vaso con fuerza contra la puerta. Detrás va la botella, que se hace añicos al chocar contra el marco. Doscientos setenta euros a la mierda. Daría todo lo que tengo por recuperar a Muriel.
«Mis padres no me quieren». La frase se repite en mi cabeza sin parar. Qué egoísta he sido, pero todavía estoy a tiempo. Juro por Dios que si no le pasa nada, pasaré más tiempo con ella y le diré que la quiero, aunque me dé vergüenza por la falta de costumbre y porque se hace mayor. Nos iremos de viaje si ella quiere, las dos solas; nunca hemos hecho nada juntas. No podría soportar que le hubiera pasado algo. Aunque me guste la vida que llevo no soy un monstruo, sería capaz de renunciar a todo a cambio de que estuviera bien. El suelo de la habitación está sembrado de ropa, pijamas, bragas, sujetadores, camisetas… da la sensación de que han entrado a robar. Tiro las pastillas y la marihuana al váter, doblo la ropa con cuidado sin dejar de llorar y la recojo para que cuando vuelva lo encuentre todo bien. Me doy cuenta de que lo que estoy haciendo es absurdo, algo que haría mi madre, no yo, pero no sé qué otra cosa hacer.
Inés
Hoy es el primer día, desde hace muchos meses, que no tengo hambre. No he comido nada desde hace horas. Además de la angustia de no saber dónde estará Muriel y si estará bien, siento una pena inmensa al ver a mi madre comprobando, una y otra vez, que todo está como ella cree que debería. Ha ordenado la compra que trajo ayer y que había guardado de cualquier manera. Lo que más pena me ha dado ha sido verla tirar la fruta que compró justo ayer: solo ha conservado siete piezas de cada. Se siente culpable porque el único día que decide saltarse todas esas absurdas normas, la desgracia entra por la puerta a lo grande. Ahora está en el salón con Teresa invocando no sé a qué santos o espíritus, cogidas de las manos, con los ojos cerrados y montones de velas y amuletos encima de la mesa. Parece que ha envejecido de golpe, en tan solo unas horas. Su postura es la de una mujer vencida, con los hombros caídos y la cabeza gacha. La casa huele a incienso, odio ese olor, me recuerda al día del accidente.
Estábamos en casa de Teresa, preparando una fiesta sorpresa para Luz, por su noveno cumpleaños. Ella y yo teníamos la misma edad. Éramos amigas y compañeras de clase, casi hermanas, porque nos habíamos criado juntas. Recuerdo los globos, las serpentinas, los platos decorados con personajes de Disney, la cartulina con el «Felicidades, Luz» y el número nueve. Los regalos envueltos en papel brillante, amontonados en un rincón; los bocadillos y el pastel enorme de chocolate, con las velas preparadas para ser sopladas y conceder el deseo pertinente.
Yo no hacía más que asomarme a la ventana para ver si la veía llegar. Su padre las había llevado a ella y a su hermana a la piscina para que tuviéramos tiempo de preparar la sorpresa. De pronto, Teresa dejó caer una bandeja con vasos antes de depositarla sobre la mesa. El suelo del comedor se sembró de diminutos trozos de cristal. Pensamos que había sido un accidente. «Teresa, corre, vamos a barrer los vidrios, que Luz está a punto de llegar», le dije al ver el desastre. «Luz no vendrá», me contestó. No entendí su respuesta y tampoco me gustó el tono en que lo dijo. Mi madre —que estaba recogiendo el estropicio— se levantó y dejó caer los trozos de cristal que tenía en la mano. Jamás olvidaré la expresión del rostro de Teresa. Fue a la cocina y cogió una caja de cerillas, encendió incienso y velas y se sentó en el sofá a esperar. Mi madre le preguntaba qué pasaba, asustada, y le pedía por favor que le dijera algo, pero ella no respondía. Yo no entendía lo que estaba sucediendo y me daba miedo Teresa, muda, inmutable, mirando al vacío como si no tuviera ojos.
Aunque era pequeña me di cuenta de que algo no estaba bien, así que me senté y no pregunté nada más. Teresa lo supo, no sé cómo, pero lo supo antes de que vinieran a darle la mala noticia. Cuando sonó el timbre, me levanté corriendo para abrir, ya estaban aquí, no pasaba nada, pero mi madre me detuvo y me indicó que me sentara de nuevo. Abrió la puerta y se encontró con dos policías preguntando por Teresa. A mi hermana y a mí nos llevaron a una habitación y cerraron la puerta. Pero incluso con la puerta cerrada podíamos escuchar el llanto de Teresa, un llanto desesperado. La muerte se había colado en la fiesta por sorpresa y se había convertido en la protagonista, como a ella le gusta. Un borracho se había saltado un semáforo llevándose por delante el coche donde viajaba Luz con su padre y su hermana, matándolos a los tres en el acto. En un segundo, Teresa había perdido a toda su familia.
Mi madre no quiso dejarla sola, así que nos quedamos a pasar la noche en su casa. Yo tuve que dormir en la cama de Luz y fui muy consciente de que estaba durmiendo en la cama de mi amiga muerta.
Читать дальше