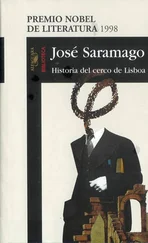1 ...6 7 8 10 11 12 ...19 Los exámenes, de una solemnidad desmesurada, se celebraban en aulas y pasillos de grandes dimensiones, el mismo día y hora para todos los grupos: instrucciones por megafonía, mesas separadas casi dos metros, papel oficial de la escuela… Se prolongaban durante todo el día y a veces dos días. Una vez repartido el papel a utilizar, las preguntas y/o problemas se entregaban de una en una y eran recogidas por los vigilantes en el tiempo indicado. Excepto en Dibujo y Descriptiva, mi hermano y yo éramos separados y situados en diagonal para evitar tentaciones, pero la necesidad agudizaba el ingenio y generalmente vencíamos todos los obstáculos para ayudarnos: el que resolvía un problema tosía levemente y en unos minutos se levantaba para beber agua en un botijo que había junto al estrado del profesor; depositaba en el plato una bolita de papel con el problema en cuestión; a continuación iba el otro a beber y la recogía sin dificultad; otras veces, dependiendo de la vigilancia, el situado en la trasera dejaba las soluciones sobre la mesa del otro camino al botijo o a los servicios y , rizando el rizo, había ocasiones en que dejábamos las soluciones en los servicios previo acuerdo del módulo y lugar exactos. Excepcionalmente nos servíamos de los vigilantes conocidos como jardineros, bedeles y alumnos de cursos superiores, a los que pedíamos el favor de entregar las soluciones al otro hermano, unas veces con éxito y otras sin él. Otro método de ayuda, más sofisticado, consistía en acaparar más papel oficial del que necesitábamos durante el examen, que utilizábamos para preparar en casa preguntas de teoría complicadas o con grandes posibilidades de salir en exámenes futuros. Yo solía llevar bajo la camisa tres o cuatro temas y, en cualquier descuido de los vigilantes, me desabotonaba la camisa, extraía con naturalidad el folio y lo colocaba sobre la mesa. Una técnica muy utilizada y aleatoria consistía en hacer seguimiento a los exámenes que proponían los mismos profesores y para idénticas asignaturas en la próxima escuela de Caminos; cuando los exámenes se celebraban con anterioridad recogíamos los enunciados, estudiábamos a fondo las respuestas y en un alto porcentaje coincidían; así obtuve sobresaliente en el final de Química y suspendió mi hermano que, incrédulo, no hizo el menor caso a mi perspicacia… aún recuerdo su cara de desesperación cuando cruzamos miradas en la distancia y cómo se golpeaba la cabeza con las manos mientras se flagelaba con improperios como idiota o imbécil. A mí me podía la risa y él aprendió a no ser tan desconsiderado con su hermano menor. Los profesores se ufanaban de proponer problemas que nadie supiese resolver, se vanagloriaban de algo que, en realidad, debería avergonzarlos. Era frecuente que de setecientos alumnos solo aprobara uno.
En las vacaciones de Navidad hice ver a mi madre que necesitaba un traje y que, a ser posible, me lo confeccionaran en Madrid, donde estaban más a la moda. A los pocos días me sorprendió con un corte de tela Príncipe de Gales marrón, forros y botones con los que acudí con mis telas a un buen sastre de Madrid del que guardo el recuerdo de una situación embarazosa: tras tomar medidas me preguntó hacia dónde «cargaba». «¿Cómo? ¿Hacia dónde cargo?». Qué cara me vería que contestó: «Sí, sí, que hacia qué muslo sueles colocar los genitales». Me puse rojo, los sastres de Cabra no preguntaban esas obscenidades, ¡por algo prefería yo un sastre de Madrid! Obviamente el traje no fue la solución a todos mis problemas, pues es bien sabido que «cuando un jarrón se rompe se le siguen viendo las grietas».
A partir del mes de mayo, con los primeros calores, pasábamos los fines de semana en las piscinas del Parque Deportivo Sindical, hoy Parque Deportivo Puerta de Hierro, que se habían inaugurado en 1958 para disfrute de las clases obreras; sus precios populares, asumibles para nosotros, colaboraban al lleno diario. No había que entrar al recinto cantando Prietas las filas o Cara al Sol… solo pagar la entrada; la única connotación política se producía a las doce del mediodía cuando en el carillón del reloj sonaba el himno del Sindicato Vertical.
La vida seguía con monotonía; cada vez que sonaba el timbre de la pensión, Borja cerraba la puerta del comedor, nunca le dimos importancia, ¿por qué lo primero que tenían que ver los huéspedes era el comedor? Despertamos de nuestra pasmosa inocencia allá por mayo o junio, próximos los exámenes finales, en una noche que me quedé dibujando hasta las tres de la madrugada, algo inusual, para finalizar unas láminas de dibujo atrasadas. Antes de irme a la cama salí al WC y no más cerrar la puerta de la habitación vi, asombrado, salir de la habitación contigua, la de la cama con espejo, una mujer descomunal con aspecto de vedette de revista a juzgar por los tacones de aguja, sus grandes y rasgados ojos negros y un abrigo de pieles que dejaba entrever dos voluminosos pechos… Consciente de haberme impactado, la señora clavó sus ojos en los míos al tiempo que esbozaba una sonrisa cómplice y se marchaba convencida de que yo, con mi cara aniñada, seguiría mirándola hasta escuchar el crac de la puerta. Olvidando mis necesidades mingitorias regresé a la habitación para contar el encuentro y montar una guardia discreta que dio resultado al cuarto de hora cuando vimos salir de la misma habitación, sigilosamente, un señor, el señor de la señora. Nuestra inocencia se desvanecía como un copo de nieve, de repente pudimos completar el puzle: camarero, cierre de puerta, dueña, hija, criadas, ambiente libertino… Dedicándonos por turnos al espionaje concluimos que, ciertamente, habíamos habitado durante un curso entero en un prostíbulo y no lo supimos hasta los últimos días. Unos meses antes, posiblemente en abril, mis padres planificaron viajar a Madrid para pasar unos días con nosotros. La noticia, recibida durante el almuerzo, dejó perplejo al teniente de la Legión quién llevándose las manos a la cabeza exclamaba sin cesar:
—¡Estáis locos, estáis locos! ¡Eso cómo va a ser!.. Decidles que no hay sitio, dadles cualquier excusa pero que no vengan de ninguna manera… aquí hay y viene mucha gente rara y no les va a gustar. ¡Que no, que no!
Recapacitamos y, efectivamente, no era conveniente… no vinieron.
El tiempo nos haría ver que erramos la elección: alojarnos en una pensión implicaba un trasiego diario de personas que nos convertía en actores involuntarios de un vodevil permanente que tuvo su apoteosis final en el fatídico mes de junio.
El descubrimiento tardío de haber residido en un prostíbulo durante el primer curso de nuestra estancia en Madrid, nos indujo a emigrar a otro «nido» en octubre de 1961; lo encontramos en el domicilio de una señora valenciana que vivía sola en la calle Tres Peces. Las habitaciones, amplias y luminosas, rezumaban pulcritud y la escuela quedaba a una distancia similar a la del curso anterior. Doña Consuelo no representaba, posiblemente por su voluptuosidad, más de sesenta años; gustaba vestir modelos entallados que resaltaran sus redondeces y lucir llamativas joyas; su aspecto de mujer de mundo solo se contradecía por su adicción a las radionovelas… enamorada de Matilde Conesa y Pedro Pablo Ayuso no se perdía un capítulo de los booms del momento: Ama Rosa y La dama de las camelias.
Por entonces alcanzaba su máximo esplendor el Festival Internacional de la Canción de Benidorm que inspirado en el de San Remo llegó a igualarlo en notoriedad; su importancia fue tal que encumbró a Raphael y Julio Iglesias, entre otros. Aquel año resultó vencedor, como compositor, Mario Sellés, hijo único de doña Consuelo, con la canción La hora interpretada por Rosalía. Tras ganar el festival, Mario fue a Madrid para visitar a su madre quien, exultante, preparó la mejor paella que mis papilas gustativas hayan disfrutado; fue su gran perdición, los txiquets —así llamaba ella a sus pupilos—, la presionábamos con frecuencia para repetir y ella, todo bondad, jamás se negaba. En el transcurso de esos actos culinarios se ufanaba del éxito que tenía con los hombres pese a su edad:
Читать дальше