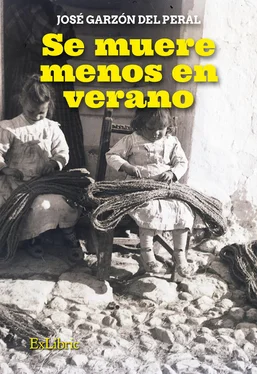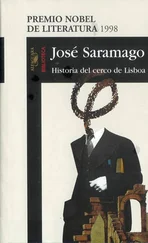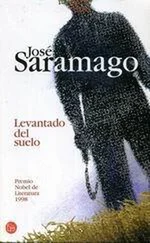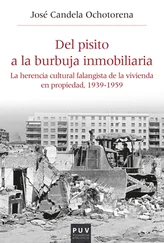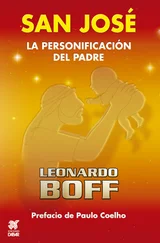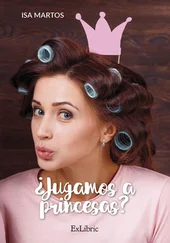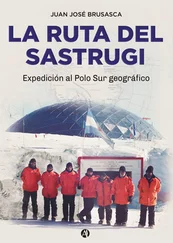Para entrar a los vagones, que llegaban atestados, los empujones eran brutales, mujeres de todas las edades eran apretujadas sin la menor consideración. Comencé a constatar la veracidad de los famosos «rabos», agresiones intolerables a mujeres, silenciadas por miedo o vergüenza aunque en contadas ocasiones fuesen consentidas; también, en menor medida, pude ver algún acoso puntual de mujer a hombre. Aparte olores, mendicidad y acoso sexual, observé que los vagones circulaban por la izquierda cuando en el resto de transportes se circulaba por la derecha; un inspector sació mi curiosidad, al parecer la primera línea entre Sol y Cuatro Caminos se inauguró en 1919 y en esa época los coches de caballos circulaban por la izquierda porque los cocheros llevaban las riendas con la mano izquierda y la fusta con la derecha para evitar golpear a algún peatón; en 1924 se adoptó el actual sentido de circulación para evitar el gasto excesivo que supondría modificar la marcha de los trenes. Desde aquel día nos convertimos en asiduos del metro, nos pasó de todo, ligar y ser ligados, «apoyar» y ser «asenados»… en algunas ocasiones me vi sorprendido por una mano femenina que oprimía la mía contra la barra de sujeción, cierto también que solían ser mujeres de edad superior a la nuestra, víctimas de la represión imperante, que buscaban corderillos a los que amamantar.
Ya en el comedor, guardamos una cola de cien metros y tuvimos tiempo de ser informados sobre las normas vigentes: la cena consistía en un primer plato —lentejas, crema o sopa—, que se podía repetir sin limitación, un segundo plato —carne o pescado— y postre; también el pan se podía repetir. Los cuatro compañeros no becados iban provistos de cuchara y daban buena cuenta de los primeros platos que yo retiraba y su estómago —esa oficina en la que se cuecen los negocios del cuerpo—, les permitía. Hubo días en que retiré del mostrador de la cocina más de veinte primeros platos a juzgar por los cuatro o cinco que yo ingerí; a veces disfrutábamos de un complemento alimenticio, Eduardo recibía periódicamente de su familia, en cajas de zapatos, fruslerías tales como chorizos, jamón, queso… que nosotros degustábamos practicando un agujero en el fondo de la caja… hasta que nos descubrió, claro.
Poco a poco, con la lentitud de un inválido, fui aprendiendo a dibujar, a familiarizarme con el grosor de las líneas, el manejo de plantillas, la técnica de rotular y, sobre todo, a no echar borrones o impedir que se corriera la tinta por culpa de algún pelillo traidor en los instrumentos, incidente leve si la lámina estaba recién iniciada, pero grave si ocurría al final, en cuyo caso para no repetir lámina, solo quedaba la cuchilla. Había que tener gran pericia para que no se notaran los raspados, el profesor sometía las láminas a la luz de un flexo que chivaba las operaciones de cirugía estética con una precisión absoluta. Mis primeras láminas eran iluminadas con observaciones críticas como «procure ingresar el mismo año que su hermano», que minaban la moral, me dolían, pero la verdad es que mi hermano dibujaba mejor que yo gracias a su paso por la Escuela de Magisterio donde practicaban caligrafía pero, paradójicamente, yo ingresé antes que él. La picaresca fluía en los exámenes siempre con dos partes diferenciadas: en la elaboración de láminas de dibujo topográfico había que representar los tipos de cultivo de los terrenos según color y simbología normalizados así como rotular la toponimia. Mi hermano rotulaba las dos láminas y yo, con las plumillas y tintas de colores, dibujaba los cultivos; la simbiosis funcionaba igualmente en el dibujo lineal, solo que el trasiego de instrumentos era más dinámico. No puedo sino esbozar una sonrisa al recordar cómo un compañero, que tampoco adquirió la bigotera por motivos económicos, también usaba la nuestra. Utilizando términos acordes con la materia que nos ocupa, podría decirse que la bigotera se convirtió en la «bisectriz de la Bernarda».
En las primeras clases de las restantes asignaturas nos proporcionaron la lista de libros de texto y una retahíla interminable de otros libros de ayuda que convenía adquirir, unos con problemas resueltos, otros con solo los enunciados y el resultado final… mucha ciencia y creciente ruina. Los compañeros «adultos» aconsejaron su adquisición en La Felipa, una librería de la calle Libreros en la que ahorraríamos más de la mitad de su valor de nuevo. Felipa Polo, la entrañable librera, la fundó en 1944 y la abandonó en el año 2000 posiblemente presintiendo su muerte dos años después. Conocida por estudiantes y universitarios de varias generaciones era tan famosa por el moño como por la memoria, no necesitaba ordenadores para recordar un libro de texto o manual universitario agotado en todas las librerías. Su humanidad la llevaba a fijar precios en función de la apariencia económica del interesado, era como una madre para la familia universitaria con menos recursos, el último cartucho. Tuvimos suerte al encontrar todos los libros que necesitábamos, unos más nuevos y otros más desvencijados, con anotaciones de todo tipo incluidos ripios y guarrerías; los libros recorrían el camino inverso una vez aprobada la asignatura.
En puridad necesitábamos clases particulares para poder engancharnos a todas las asignaturas pero la penuria económica solo nos permitía ayuda en Descriptiva o Sistemas de Representación, una asignatura de difícil comprensión encaminada a representar sobre una superficie bidimensional —la hoja de papel—, objetos que son tridimensionales en el espacio y viceversa. Anduve amargado todo el curso porque necesitaba «ver en el espacio» y yo solo veía el plano que se me ofrecía a primera vista. Pese a todo, no me dejé influir por la petulante verborrea y sapiencia de los repetidores: «Si estaban allí después de tantos años es que no sabían tanto», me repetía… y estaba en lo cierto. No conseguí aprobarla hasta junio del segundo año.
Recuerdo el día, no había transcurrido un mes del comienzo de curso, en el que por un incidente académico los compañeros, jocosamente, comenzaron a dirigirse a mí anteponiendo el «don» a mi nombre. Pasaba lista el profesor de Física, mi hermano no había asistido a clase por causa de una gripe, entre nombre y nombre contesté «presente» confundiendo al profesor…
—¿Quién está presente, don Pedro o don Manuel?
—Está presente don Pedro y ausente don Manuel —respondí.
La clase rompió a carcajadas y el «don Pedro» me acompañó durante todo el curso. También me doctoré en Equinología de la mano de un compañero, hijo de Ramón Beamonte propietario de una de las cuadras más afamadas y de mayor éxito en el hipódromo de la Zarzuela; Ramón, que asistía a la escuela en un deportivo rojo descapotable era un tipo nada engreído y humanamente único. Consciente de su status económico, unos peldaños por encima del resto, regalaba los apuntes a toda la clase justificando, modestamente, que a él no le suponía gran cosa mientras que nosotros dispondríamos de unas pesetillas para ir al cine, bailar o tomar unas cañas. Obviamente fue elegido delegado. ¡Qué menos podíamos hacer por él! Solía regalar entradas para asistir al hipódromo y aficionarnos a la hípica. Yo asistí en varias ocasiones y me inicié en un Premio Beamonte para potrancas de tres años sobre 2.100 metros; recuerdo el orgullo con que Ramón rememoraba el triplete de su cuadra en 1960, 1961 y 1962 con Tracia, Folie y Tokasa. Tan familiares para mí como las actuales figuras del futbol, eran los ases del turf español: Ceferino Carrasco, Carudel, Gelabert…
En las frías tardes de invierno Stella me invitaba a compartir mesa camilla, no toleraba la soledad, necesitaba hablar y decidió «adoptarme», no sé qué pudo ver en mí como confidente; así pude conocer algunos pasajes de su vida: abandonada por su padre al poco de nacer, creció junto a su madre en la propiedad de un rico hacendado hasta la mayoría de edad en que se emancipó para cantar en un burdel. Pronto un ojeador le abriría las puertas, y posiblemente también las piernas, de la mejor compañía de revistas de Buenos Aires… «Me enamoré de un bigardo que me hizo volar, salió mal y me estrellé». Su azarosa y desmoronada vida la había transformado en una señora de ideas avanzadas que ya en los años treinta usaba pantalones y se peinaba a lo garçón, fumaba, bebía, salía de noche y era cortejada por los hombres más acaudalados. Fue uno de esos guardianes de la noche el que con sus artes seductoras, o mejor ardides, la sacó de ese mundillo, regaló una casa, colmó de joyas y le dejó una hija, Edhit. Conocedora la esposa del magnate de la situación provocada por su marido concertó una entrevista con Stella a la que ofreció dinero suficiente para rehacer su vida lejos de Argentina, chantajeándola con el escándalo y el cierre de puertas a cualquier trabajo; esa fue la causa de dar con sus huesos en Madrid… «Cariño, basta un instante para que cualquier vida encarrilada se descoyunte, tuve que enfrentarme a la soledad y convencerme de que nadie iba a ayudarme, que debería salir sola del embrollo; en realidad la idea me fascinaba, comencé hundida y terminé amándome. Mi amante continuó escribiéndome cartas pasionales en las que me reiteraba su amor desesperado y el deseo de no ser olvidado puesto que pensaba venir acá». Stella hablaba con la mirada perdida, la interrumpí para preguntar si había tenido otros amores y, como buena argentina, me respondió que ella no había tenido novios sino psicólogos… «Allá en Argentina vamos al psicólogo más que en España al dentista, somos más fieles a él que al gimnasio»; en su monólogo no cesó de ironizar con la profesión, les reprochaba que todo lo achacaran a la relación con los padres… «Entonces, ¿la cultura no cuenta? ¿Las dificultades de las mujeres para ser aceptadas por hombres incómodos ante la igualdad?…».
Читать дальше