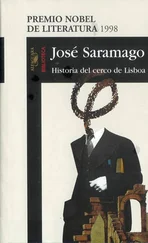—Niño, por más que lo pienso me veo siempre protagonista o actor invitado en acontecimientos de los que no he sido dueño y que jamás pensé podrían sucederme… he sobrevivido a setenta y un toques de campana, uno por año, que siempre me sonaron lejanos y ahora cada vez siento más cerca… aprendí que todo puede acabar en un segundo, por eso siempre tengo las maletas preparadas y en base a esta idea de provisionalidad he conducido mis actos en relación al prójimo… la humanidad está anestesiada, la mayoría se cree inmortal, pocos piensan que su vida puede quedar truncada a la vuelta de la esquina… por eso no intento disfrazar mi vejez y vivo esta etapa de la vida, que el destino puede hacer más perdurable que la juventud, asumiendo mi nueva imagen deteriorada.
No contesté, lo dejé disfrutar de una larga pausa porque presentía que se estaba preparando para desgranar su terrenal peregrinaje y no sabía por dónde comenzar, estaba seguro de que me iba a transmitir todo lo que no dañara a otras personas o sus descendientes.
—¿Has leído a Mario Benedetti?
—No, no lo he leído. ¿Entiende usted que debería hacerlo?
—¡Hombre, no estaría de más! Decía Benedetti: «La infancia es a veces el paraíso perdido pero otras un infierno de mierda». Mi infancia no fue ni lo uno ni lo otro; con altibajos, como corresponde a la época que me ha tocado vivir, la postguerra civil, y el nido vetusto en que la cigüeña me depositó, no puedo quejarme, predominan los recuerdos positivos; podría afirmar que el cariño familiar ha suplido con creces cualquier otra carencia. No tengo que recordarte que el futuro de los jóvenes en el pueblo siempre ha sido oscuro, basta con observar los campos que nos rodean, estos cerros cubiertos de atochas, retamas y pinos que se niegan a crecer y que no han servido para frenar los procesos erosivos… ¿Y las tierras? ¿Qué pueden producir estos suelos yesosos, margosos y calizos…? Muy cerca de nosotros hay enormes extensiones de tierra que no tienen nada que envidiar a los peores desiertos por sus profundas cárcavas, barrancos y escasa vegetación.
—De acuerdo tío Pedro, pero también se ven muchos olivares, no muy productivos pero sí extensos.
—Sí, es cierto, como dices son olivares de media o baja productividad por culpa de las joias borrascas atlánticas que entran por el golfo de Cádiz y al llegar a Sierra Mágina se topan con una muralla que hace que aquí no llueva ni pa Dios, la sierra nos roba las nubes que deberían curar a estas tierras de las quemaduras del sol, las lluvias por las que claman olivos y tierras yermas. Aunque los mares de olivos entren por la vista, debes saber que la mitad del término municipal es tierra calma y los cultivos herbáceos de secano casi duplican en superficie al olivar. Además… estas disquisiciones huelgan, ¿hay algún rico de verdad en Cabra? ¡No! Pues entiende que ningún padre desee para sus hijos un ambiente tan hostil y un futuro tan sin futuro. En cualquier caso y pese a que objetivamente el entorno sea negativo, la esencia de una vida está en los lugares que amamos y vivimos, en las casas que habitamos y en las personas que hemos conocido, no lo olvides jamás.
—Oyéndolo comprendo que sus padres estuviesen obsesionados por ofrecer a los hijos una vida mejor y me maravillo de su éxito habida cuenta que eran familia numerosa. ¿Cómo consiguieron sufragar los gastos de las emigraciones académicas cuando lo que en realidad necesitaban era la aportación económica de su trabajo? Porque los cuatro estudiaron fuera, ¿no es así?
—Observación aguda la tuya, todo se consiguió con becas, trabajo, austeridad… y el apoyo de unos hermanos a otros en función de la edad. No deja de sorprenderme lo poco que se valora actualmente que los hijos puedan decidir su futuro y materializar su vocación, sin estar condicionados por la economía familiar; en mi caso, obviamente, la vocación era nula por desconocida, se trataba de elegir una profesión que asegurara económicamente la supervivencia, en la situación familiar era lo único que importaba... en casa nadie tenía capacidad para analizar otros parámetros, si es que los había.
Las tardes siguientes, al ocultarse el sol, observé cómo Susana, la hija de Pedro, baldeaba la calle para bajar unos grados su temperatura; después colocaba la silla asegurando su estabilidad y, sobre la enea, un desvencijado cojín… su padre no merecía menos; junto a él solía sentarse su mujer, siempre elegante y perfectamente peinada, apenas hablaba; la hija se afanaba en coser dobladillos y zurcir medias con la ayuda de un enorme huevo de mármol… siempre el mismo cuadro costumbrista. Yo no salía de casa hasta ver al tío Pedro acomodado y meditabundo, con la parte curva del cayado entre las manos y sobre ellas la barbilla, entonces me acercaba a él, acariciaba sus rodillas y Pedro, parodiando a fray Luís de León iniciaba su oratoria:
—¿Por dónde íbamos?... ¡Ah, sí, ya recuerdo!... Como te decía…
Aún se me humedecen los ojos al recordar el día en que habría de partir para Madrid junto a mi hermano Manuel para iniciar los estudios de Obras Públicas; el ambiente veraniego y las recientes fiestas locales habían camuflado mis miedos y, sin avisar, en un suspiro, el fatídico y temido cuatro de octubre había llamado a la puerta; el otoño había llegado para quedarse, sigilosamente, dejando atrás la larga travesía del verano y sus noches interminables, ya empezaba a oscurecer antes y el tiempo parecía aletargarse, la tristeza invadía las calles ahuyentando luces y cobijando sombras, los colores no eran los mismos, ni los olores, ya no olía a membrillo, azufaifa o higo chumbo… El descenso de las temperaturas invitaba a ocultar la piel que ya no ardía, las casas comenzaban a ser abandonadas por los veraneantes, se veían menos chimeneas humeantes y bicicletas en las puertas; soledad, frío y silencio solo eran interrumpidos por las campanadas del reloj del ayuntamiento.
A partir de las cuatro de la tarde, cuando hubo finalizado la celebración de la onomástica de los Franciscos de la casa, comenzamos a revisar el equipaje con mi madre y recibir las últimas instrucciones: «Llamad en cuanto lleguéis, ya sabéis que lo paso muy mal… cuidado, no os vayan a robar…», lo normal. La Marranica, autobús que prestaba servicio con la estación de ferrocarril, tenía la salida a las siete de la tarde al objeto de conectar con el expreso procedente de Granada y Almería con destino Madrid; pero aquel día, como de costumbre, el tren llegaba con retraso y esperamos en La Cantina hasta escuchar los silbidos cada vez más cerca. Desde el andén, por nuestra derecha, se divisaban en el horizonte las bocanadas de humo denso que vomitaba la locomotora y se oía el trac-trac penoso y cansino de su tracción componiendo una sinfonía macabra que me hizo comprender que algo en mi vida comenzaba a cambiar inexorablemente. El sosiego de la espera mutó en agitación al aparecer el jefe de estación con el bastón rojo bajo el brazo, abrochada la guerrera y calándose la gorra; alguien comentó: «Ya está ahí», mientras un vientecillo juguetón acariciaba las copas de los olivos amenazando lluvia. En el andén se apiñaban las maletas, casi todas de madera o cartón… todas muy pesadas y atadas con cuerdas de nudo basto; «Esto pesa como una condena», exclamó un viejo canoso; también se veían cestos de palma con la cabeza de alguna gallina curiosa asomando; era la iconografía de la emigración que siguió a la postguerra, tan certeramente plasmada en decenas de películas, gentes que salían del pueblo con olor a tierras de olivos y jabón de tocino, con las manos acartonadas aunque anduviesen en la adolescencia, gentes que al amanecer estarían en Madrid o, quizá, seguirían hasta Barcelona, la tierra prometida, para vivir hacinados en pisos del extrarradio construidos apresuradamente por especuladores; con un poco de suerte, tendrían algún familiar o conocido que los ayudara o, en el peor de los casos, encontrarían alguien con quien hablar, que le ofreciera una mísera habitación en un arrabal, aprenderían a lavar, cocinar, moverse en metro… ¡A saber dónde irían a parar!... Y en sus largas caminatas, sin rumbo, buscarían con avidez entre los viandantes alguna cara conocida… pero no tendrían suerte, todos serían forasteros en la tierra que nadie les había prometido, gentes que, a los pocos años, volverían al pueblo para acompañar al Cristo, con el pelo encanecido, la mirada malherida de nostalgia y la convicción de que el desarraigo y el malvivir no compensaban el traje nuevo o el reluciente jersey de rombos que con tanto orgullo lucían.
Читать дальше