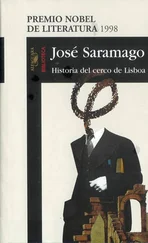Durante la frenada, el roce de las ruedas con los carriles producía un chirrido insoportable; los viajeros, curiosos, bajaban las ventanillas en busca de aire puro enmarcando las cabezas superpuestas de soldados y estudiantes; en el tren no cabía un alfiler, supuse que por la coincidencia del final del verano con el inicio del curso académico. Algunos viajeros se ofrecieron a subir las maletas por la ventanilla. La parada, solo dos minutos, la aprovechaban algunos soldados para llenar las cantimploras en La Cantina; en la arrancada el tren parecía un reptil recién alimentado al que le costaba ponerse en movimiento, incluso yo sufría con la quejumbrosa fatiga de aquella intrépida locomotora de vapor sola ante la adversidad o que, tal vez, cual ser vivo quería solidarizarse con mi angustia. En esas estaba cuando tuve que secarme las lágrimas que tozudamente pugnaban por humedecer mis mejillas. Poco a poco vi empequeñecerse en la distancia a mi padre y su pañuelo del adiós; pegado al cristal de la ventanilla escuchaba los latidos de mi corazón que protestaba enérgicamente por haber sido «forzado» a abandonar su tierra y su gente, en la convicción de que lo venidero nunca sería peor a lo que dejaba atrás… pero yo no tenía edad para pensar en el futuro. Un venero de recuerdos fluía a mi mente con machacona insistencia: niñez, viajes, colegio, primeros amores, besos… Un manotazo en la espalda me devolvió a la realidad, eran tres compañeros de Granada con los que íbamos a compartir aventura.
Los vagones, de tercera clase como es de suponer, eran de madera con asientos corridos y enfrentados; los viajeros sin reserva de asiento pasábamos toda la noche en pie o, con suerte, sentados en alguna de las maletas que se hacinaban en el pasillo. Los más pícaros subían al tren sin billete; para ahorrar parte o la totalidad del trayecto no perdían de vista al revisor y en las frecuentes paradas que el tren realizaba, bajaban y subían buscando su espalda o se encerraban en los servicios para evitar el encuentro; en un momento del itinerario se obtenía el billete «en ruta» por el trayecto restante; este ahorro, que con el tiempo también yo practiqué, era el que permitía, ya en Madrid, alguna que otra licencia lúdica. Los vagones hedían, olían a una mezcla indescriptible de comida, grasa, tabaco y sudor… hacía calor y la piel se cubría de sudor negro por la incrustación de la carbonilla proveniente de la locomotora. Los baños… mejor no necesitarlos. El expreso tenía su llegada a Madrid a las siete de la mañana, la larga duración del viaje facilitaba el nacimiento de amistades y la intromisión en vidas ajenas… Se compartían viandas y cedían asientos generosamente. ¡Solo hasta la medianoche!... a partir de las doce el sueño profundo de los afortunados con reserva de asiento anulaba cualquier atisbo de caridad. Sonreí al ver cómo la cabeza de un soldado descansaba sobre el hombro de una monja a caballo entre la «toca» de algodón blanco y el velo de gasa negra o cómo una chica joven reposaba la suya en el cuerpo de un anciano; solo la llegada del revisor para picar billetes recomponía las posiciones iniciales; parecía que los viajeros se conociesen de toda la vida… Los estudiantes intercambiaban direcciones, las chicas de servir reían abiertamente las ocurrencias de soldados y estudiantes; en el extremo opuesto un hombre diminuto, de ojos claros y cabellos erizados estrellaba contra su pantalón de pana un huevo cocido cuidando mucho no estropear uno de los polos para utilizarlo de huevero... después, utilizando navaja y salero daba cortes perfectos y lo ofrecía a los más próximos: «No se preocupe, tengo más; si quiere le puedo dar a probar el chorizo del pueblo, mi señora es mu exagerá pa tó y m’a echao pa un regimiento»; vencida la timidez inicial de algunos, el hombrecillo sacó de un cesto de palma una mugrienta bota de vino, los tragos comenzaron a menudear como el granizo en las tormentas; recordé el proverbio griego: «Mientras hay olla, hay amistad»; tras limpiar la navaja con unos cuantos vaivenes sobre el pantalón, se acomodó, arrastró la visera de pana hasta que sus ojos quedaron ocultos y se sumió en un plácido sueño, ese que solo las personas sencillas y honestas pueden conciliar. Al fondo del vagón un grupo de soldados, cantaban vulgares canciones de campamento intercalando algunas obscenidades; unas monjitas, con rosarios de cuentas esféricas de madera enhebradas con un hilo negro de algodón, entre escandalizadas y divertidas sonreían pudorosamente; eran austeras en el vestir: hábitos de tela áspera entre parda y negra, blancas tocas, alpargatas similares a las que podría llevar cualquier labriego… vestían como las mujeres pobres del pueblo, sí, de no ser por la toca eso parecerían; por comentarios supe que pertenecían a la orden fundada en 1875 por sor Ángela de la Cruz, la Zapaterita.
Recorrí todos los vagones, incluso los de segunda clase, en busca de un asiento, pero no hubo suerte y tuve que regresar a mi vetusta maleta y esperar pacientemente a que alguien bien instalado finalizara viaje: «Con un poco de suerte será en Baeza aprovechando los transbordos a Córdoba y Sevilla, tendré que estar atento», me decía. El paso por el primer túnel de Despeñaperros rompió mi ensimismamiento, bajé los párpados para proteger los ojos de la carbonilla que fustigaba mi rostro; con las manos de escudo permanecí hasta sentir de nuevo el saludo de la naturaleza; aun continué largo rato en la ventanilla disfrutando la sinfonía que componía el paso concatenado de puentes y túneles hasta que el cansancio me obligó a sentarme en la añorada maleta; así, en posición tan incómoda y con la cabeza entre las manos, debí quedar en estado de duermevela hasta escuchar el soniquete de un vendedor ambulante de tortas de Alcázar que, con destreza de jugador de fútbol americano, las lanzaba a los vagones y recogía el importe, estábamos en Alcázar de San Juan importante cruce de caminos que separaba los destinos de los emigrantes en aquellos tiempos. Fue aquí donde al fin conseguí un asiento junto a la ventanilla que me pareció la gloria pese al frío que se colaba por las rendijas. Aproveché la llegada del revisor para cambiarme al centro, entre una monja y una chica ligeramente mayor que yo; cerré los ojos e intenté dormir pese al alboroto de los soldados. Amores y penas se sucedían en mi mente a la velocidad del tren, recuerdos que hoy, cuando mis sienes peinan canas, persisten con la misma frescura que entonces.
Frente a mí, medio adormilada, otra chica que parecía estudiante lucía un aparatoso vendaje en la muñeca izquierda, no sé si para sanar una herida o para esconderla; sus piernas bronceadas por el sol del verano, brillaban tersas y bien torneadas, escasamente cubiertas por una falda que, con el traqueteo del tren y el acomodo postural de un viaje tan largo, resbalaba muslos arriba dejando entrever el triángulo de una braguita blanca; más tarde supe que viajaba a Madrid, en compañía de su madre, para encontrarse con el novio, se iba a casar y quería conocer su futuro nido. Comenzaba a hacer calor, decidí airearme y al levantarme rocé involuntariamente a Lola, la chica de enfrente, y la desperté: «Voy a que me dé un poco el aire ¿Me acompañas?». Accedió al ver que su madre seguía en brazos de Morfeo. Por el pasillo los vaivenes del tren la desplazaban a uno y otro lado, reía traviesamente mientras yo la sujetaba por la cintura, atrevimiento que no pareció disgustarle. En la plataforma me confesó ser oriunda de Montefrío y la próxima boda con su novio de toda la vida, algo que le parecía un incesto, pero… lo que ocurre en los pueblos… el qué dirán, la gente, las familias… debería haber roto la relación hacía tiempo pero era una cobarde. En uno de los bamboleos debidos al pésimo estado de la vía, atraje su cuerpo hacia el mío y nos fundimos en un «fortuito» abrazo; pegados y en silencio sentía su corazón latir como, supongo, ella sentiría el mío, deslicé mi mano entre sus nalgas… jadeante y acalorada rodeó mi cuello con sus brazos ofreciéndome unos labios que rivalizaban en ardor con la caldera de la locomotora; la pasión se desbordó por unos minutos hasta que súbitamente se retiró: «Estoy muy bien pero esto no puede ser, no te conozco de nada, me voy a casar… debo estar loca. ¡Vámonos, vámonos!». Cuando llegué al compartimento tenía los ojos cerrados aunque me pareció verlos entreabiertos y fisgones en alguna ocasión; también juntaba y separaba las rodillas lentamente en actitud claramente seductora. Serían más de las cuatro de la madrugada cuando debí caer rendido; de nuevo el jolgorio de los soldados ante la inminente llegada a Madrid me despertó de un profundo sueño; quedé sorprendido al verme recostado sobre la monja de mi derecha que a su vez lo hacía sobre un señor de la suya; la escena hizo sonreír a Lola quien tras despertar a su madre, que había dormido como una bendita, le susurró al oído que mirase el resultado final de tan largo viaje. Con las primeras luces del día el tren dejó de rodar en la estación de Atocha; el novio, más feo que Picio las esperaba en el andén; recordé cómo me contaba mi madre que Picio era el apellido de un tal Francisco, nacido en Alhendín (Granada) que por razones desconocidas fue condenado a muerte y ya en capilla recibió la noticia del indulto; el impacto le hizo perder el pelo en cabeza, cejas y pestañas; le salieron unos tumores en la cara que lo dejaron totalmente deformado… el suceso dio pie al ser más feo que Picio como indicativo de fealdad extrema… ¡Vamos, el novio de Lola!
Читать дальше