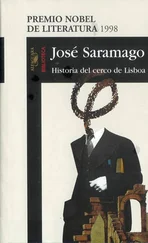La cafetería, situada en el sótano, era un hervidero de alumnos, muchos de ellos parecían conocerse de cursos anteriores, serían repetidores… hablaban de aprobados, suspensos, problemas fallados por una nimiedad, otros resueltos por una «feliz idea»… estas dos palabras se repetían con demasiada frecuencia, tanto que, en nuestra ignorancia, llegaron a desconcertarnos, no sabíamos a qué se referían con aquello de «tuve una feliz idea»… ¿Acaso nosotros no la teníamos?... era una sensación horrible. ¡No conocíamos ni lo más elemental! Estábamos en esas cuando Paco Casas, dándome un codazo, me susurró en voz baja, con su inconfundible acento granadino: «Eeepa, ¿te has dado cuenta que aquí nadie toma café?». Su observación nos dejó perplejos, mirábamos a uno y otro lado y, ciertamente, el desayuno generalizado era un vaso enorme de vino tinto, similar a los actuales de tubo, acompañado de un pincho de tortilla también de dimensiones considerables; por aquello de «donde fueres haz lo que vieres», entramos a formar parte de esa increíble caterva de potenciales alcohólicos; mitigamos el frío pero nos costó adaptarnos a tan extravagante costumbre y sobre todo a privar a nuestro organismo de su habitual dosis de café con leche y calentitos.
En el aspecto disciplinario, la escuela estaba en las antípodas de las facultades y escuelas actuales: a clase no se podía acceder sin americana y corbata, los profesores pasaban lista en todas las clases y cuatro faltas anuales sin justificar imposibilitaban la presentación a examen. Sorprendía no ver ninguna alumna en la escuela, sin duda acabábamos de entrar en el templo del machismo más recalcitrante, solo comparable al existente en la Escuela de Aparejadores donde la única alumna matriculada tuvo que abandonar a mitad de curso por el acoso al que se veía sometida por algunos profesores: «Señorita, ¿y usted quiere ser Aparejadorrrr? ¡Cuando suba a los andamios los albañiles le van a ver las bragas!». No hace mucho leí que un profesor de Económicas en Santiago de Compostela había sido suspendido dos meses de empleo y sueldo por decir en clase que le distraían «el ruido de dos bolígrafos y el escote de María»; la alumna protestó ante el decanato y el profesor amenazó con abofetearla: lo había llamado «machista asqueroso» y a él le molestó lo de «asqueroso»; se disculpó en una carta a la prensa por lo de la bofetada. Dos respuestas distintas a situaciones similares que ponen de manifiesto la velocidad con la que se ha transformado la sociedad.
A nuestra preocupación por la escasa preparación recibida en Granada, se añadió a partir de la primera clase otro problema de tipo económico, el instrumental necesario para el dibujo técnico tenía que ser de la marca suiza Kern por su calidad y precisión y su coste superaba las cuatro mil pesetas… seis mensualidades de alojamiento… sin contar el material auxiliar como tintas, papel, plumillas, cartabones… una ruina. Solo sonreí al conocer el nombre de uno de los instrumentos… la bigotera. Y, ¡qué decir del precio de la regla de cálculo, hoy obsoleta! Al finalizar la clase hicimos saber al profesor la imposibilidad de adquirir, para cada hermano, el instrumental completo. Muy comprensivo nos permitió compartir un solo equipo incluso en los exámenes, para lo cual nos colocaría juntos. Por nuestra cabeza no pasaba pedir más dinero a nuestros padres, habían aceptado el traslado a Madrid con gran sacrificio, no podrían sufragar más gastos, solo plantearlo supondría nuestro regreso inmediato al pueblo y la reafirmación en sus tesis: «¿Lo veis? ¡Ya decía yo que eso no podía ser!». Anduvimos varios días rumiando el problema hasta que un repetidor nos iluminó; al parecer un banco o la caja postal daba créditos a estudiantes, en el ámbito de su obra social, que se devolvían al finalizar la carrera y en un plazo de diez años; nos concedieron un préstamo de diez mil pesetas que terminamos de pagar en Sevilla tras llevar varios años trabajando y con una depreciación tal del dinero que poco importaba cuál de los dos hermanos lo cancelara. Pese al crédito, adquirimos un único equipo de dibujo puesto que también teníamos que adquirir los libros y material auxiliar de las cuatro asignaturas restantes.
Durante el primer almuerzo fuimos presentados a los huéspedes fijos: el carismático y culto tío Gerardo, cordobés de cincuenta años, pariente cercano de un prestigioso político de la efímera II República Española, cuya madre, mujer liberal y libertina, no toleraba el carácter poco sociable, colérico y desafiante de su conservador hijo y prefirió tenerlo lejos del hogar; aunque misógino, Gerardo buscaba la compañía femenina y se arrepentía con frecuencia de las intolerancias de su corazón; exhibía una barba de chivo, valleinclanesca, que calificaba de contestataria… «Muy apetecible por las mujeres de ser acariciada, que no mesada»; reía cual demonio explicándonos que mesar era lo contrario a acariciar, era arrancar los pelos con la mano y no lo que el vulgar populacho entendía como sobar de arriba abajo. Otro personaje curioso, un teniente retirado de la Legión del que jamás logré saber qué hacía allí y a qué dedicaba el tiempo libre, solo supe que era de Palencia y se llamaba Emérito. Un tercero, el buscador de trabajo don Ramón Bartolett, al que todos acabamos llamando don Bartolo y, por último, un mejicano llamado Owen Hernández, de Petlalcingo (Puebla), quien ayudado por su hermano Rafa, emigrante en Estados Unidos, decidió probar fortuna en España por aquello del idioma. Trabajaba de maestro pizzero y sandwichero en un establecimiento de la calle Carretas; un tipo elegante de no más de treinta y cinco años, pulcro, delgado y con un cuidado bigote a lo Errol Flynn que a su atractivo personal añadía el plus de la musicalidad del habla mejicana. Incluyo entre los fijos a un chico joven llamado José María del que más tarde supimos que estudiaba Obras Públicas y a un sevillano, Félix, que apareció por la pensión un sábado del mes de noviembre para ver un partido de fútbol Real Madrid-Betis y se quedó con nosotros hasta el mes de marzo, un tipo gracioso y enigmático de unos cuarenta años, sectario del Carpe diem, que parecía pasar de todo, siempre estaba sonriente y feliz; jamás logramos saber cuándo marcharía, si estaba casado, a qué se dedicaba… envidiábamos su libertad y ausencia aparente de problemas; al parecer la kiosquera de abajo quedó prendada de su gracia y decidió disfrutarlo también en el lecho reteniéndolo durante cinco meses, cinco intensos meses en los que la pasión no tocaba fondo… hasta que el amor murió… de empacho.
Aprovechando que en los primeros días de clase se seguía a rajatabla la máxima latina Prima non datur et última dispensatur —la primera no se da y la última se dispensa— dedicamos el horario escolar a solucionar el problema de las cenas. Muy próximo a la pensión se ubicaban las oficinas del SEU, organismo que otorgaba las becas para los comedores universitarios del distrito de Madrid; todos solicitamos beca y a todos nos fue denegada; teniéndome por pacífico en grado sumo, incapaz de matar una cucaracha, protesté airadamente la denegación… aún no doy crédito a la violencia verbal con la que defendí lo que entendía un derecho, no soportaba la injusticia… aún me ocurre… o quizá era mi estómago el que se rebelaba… Finalmente conseguí que rectificaran y obtuve beca para el comedor de la Facultad de Estomatología en la ciudad universitaria. Había resuelto mi cena pero… ¿Cómo se las arreglarían los demás? Aquella misma noche, pese a lo lluviosa y desapacible, decidimos, ¡todos!, consumir el primer ticket del tarjetón-beca lo que implicaba utilizar, también por vez primera el metro. No había línea directa entre Antón Martín y Arguelles por lo que tuvimos que hacer transbordo en Sol. Al bajar las escaleras, junto a los tornos de acceso, nos invadió un calor y olor insoportables, una mezcla de sobaquina, olor a quemado, suciedad, polvo subterráneo, cañerías… ¡Era insoportable! Entendía que contra la higiene personal de una aglomeración urbana no se pudiera luchar pero sí se podía haber proyectado un sistema de ventilación idóneo. El mayor impacto me lo produjo la estación de Sol por el gran número de vagabundos, bohemios y personas desarraigadas que se preparaban para pasar la noche en un ambiente tan «acogedor». Allí, vigilando que nadie les quitara los cartones de su lecho, había una legión de personas que no sabían dónde ir, el hambre, la necesidad, una mano extendida, un grito lanzado al aire… allí estaban el pan, la casa o el trabajo que se perdió o que quizá nunca llegó… la estrechez, la necesidad, los agobios… por una mala cuna o una mala jugada de la vida. A esas personas les había llegado el otoño con sus primeras lluvias y sus traicioneros fríos… y sus penas reflejadas en la mirada, en la voz, en sus ropas… bendito calorcito, benditos olores que a los más repugnaban y los menos anhelaban. Teníamos ante nosotros el vivo retrato de la pobreza, el hambre y la soledad… brazos sin puños donde aporrear ante la enfermedad, opositores a muerte callada e ignorada y en mi interior las preguntas más elementales: ¿cómo serán sus vidas? ¿Tendrán familia? ¿Cómo han llegado a esta situación? Entre tanta suciedad una voz entre desgarrada y dramática, un cuerpecito de mujer con aspecto de gorrión cantaba La vie en rose imitando a Edith Piaf; la acompañaba un acordeonista, ambos vestían de negro; hubiera jurado que los ojos de ella delataban el consumo de alcohol y drogas. Me quedé escuchando un rato. Tras cruzarse nuestras miradas entonó el Je ne regrette rien respondiendo, intuí, al que ella suponía mi pensamiento, no en vano la canción hace referencia a un pasado de drogas, alcohol y sexo. Pese a la poco agraciada que era, la chica transmitía delicadeza y pregonaba buena cuna; los dejé recolectando las pocas monedas que arrojaban los curiosos.
Читать дальше