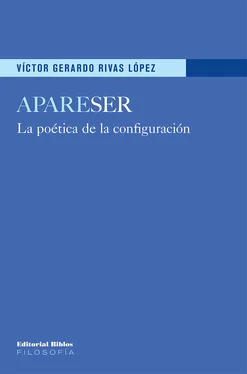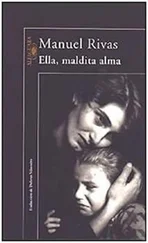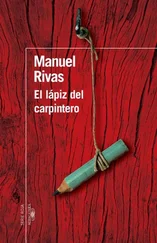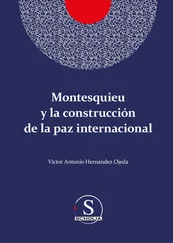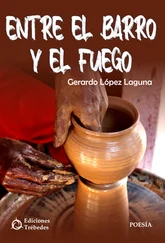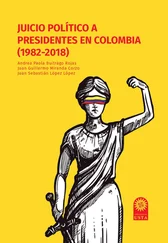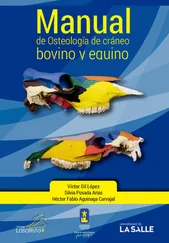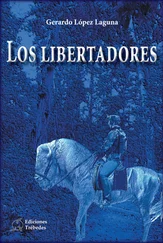Aquí lo interesante es, pues, la ambigüedad ínsita al proceso figurativo: en principio, mirar algo y figurarse algo son dos cosas distintas o incluso opuestas, como cuando al mirar una figura en la pared me figuro una obra de arte en específico. Lo más importante aquí es que esa distinción vale tanto para quien lleva a cabo la acción o para el objeto que la provoca como para el sentido total de la acción como tal: mirar una figura que aparece de modo espontáneo sin representar nada es percibir una tensión en la realidad que antecede cualesquiera interpretaciones que haga uno al respecto. La figura que capto y el figurarme la obra de Mantegna (y no la de Memelino) son dos caras de un solo proceso aunque al ponerlo en palabras tenga que distinguir cada una justo porque ellas me lo imponen aun cuando en apariencia sean intercambiables sin mayor dificultad. Esta condición es todavía más obvia en el caso de la cabeza de hombre/perro, que surge justamente como la de un ente único que más que tener dos caras tiene una con un aspecto dual que se confirma una y otra vez cuando la veo. Lo cual muestra que si hay una irreductible diferencia entre la condición fenoménica de lo que capto y su expresión verbal, eso no afecta a la esencial condición de la experiencia figurativa aunque sí dificulta o hace prácticamente imposible compartirla sin tomar en cuenta la problemática identidad de lo sensible: “las cosas, cualidades, relaciones y hechos de los cuales tengo consciencia por mis sentidos no son las cosas completamente en bruto y objetivas que podría suponer. Mi lenguaje entra en ellas y se convierte en una parte de esas cosas, cualidades, relaciones y hechos”. 7En otros términos, con independencia de cómo la enuncie, la vivencia figurativa funde la determinación psicológica y su concreción perceptiva (lo que pueda figurarse una persona que no haya visto nunca una representación del martirio de san Sebastián) de modo que se mantenga la identidad fenomenológica entre una protuberancia en el muro y la imagen de un cuadro en particular sin tener que apelar a la noción subjetiva del “punto de vista” que convertiría el proceso en una mera proyección mental; ello no obstante, el sentido social de mi percepción sí queda en jaque, por lo que tengo que batallar a fin de ser lo más claro posible.
Antes de seguir, conviene que nos detengamos en esta diferencia entre figurarse algo y tener un punto de vista. Sin ir más lejos, el punto de vista tiene como condición elemental la posibilidad de adoptarse, de modificarse o hasta de abandonarse por propia voluntad en cuanto uno se percata justamente de que no permite captar lo que está en juego, con lo que nunca puede confundirse (a diferencia de la figura, que siempre se confunde con el medio en el que aparece, por lo que no puedo dejar de captarla como se da). Por otra parte, gracias a su carácter abstracto respecto a aquello que proyecta, cualquier otro puede determinar por su cuenta mi propio punto de vista y hacérmelo ver como estructura general (contra lo que sucede con la figura, que es singular y difícil de comunicar pues siempre implica una posición personal y un medio concreto). Por último, hay que subrayar que el punto de vista es dialógico, es decir, se define en el proceso de objetivación de aquello de lo que se trata y no cuando uno se esfuerza por comunicar lo que a pesar de ser absolutamente visible no es objetivable sin más, ya que puede mutar o desaparecer en cualquier momento y aun cuando permanezca exige, reitero, que la persona que deseamos que lo vea se coloque en un lugar específico o, mejor dicho, que lo encarne como nosotros lo hacemos.
Más aún, esta identidad responde a la dificultad o más bien imposibilidad de expresar lo que veo sin convertirlo en una fantasmagoría absurda, de compartir mi asombro ante la fuerza con la que se despliega frente a mí como algo con sentido propio que, empero, no es dable objetivar o generalizar sin más pues la vivencia se agota en sí misma (lo que explica que a pesar de su perpetuo entrecruzamiento es imposible identificar por completo el aparecer y el lenguaje con el que se expresa ). Las figuras están todo el tiempo a mi alcance en cada uno de los planos que constituyen este momento (psicológico, físico, cultural), algunas permanecen y otras no, mas en cualquier caso su unidad se despliega sin que ello me obligue a darles un valor representativo preciso (lo cual se compensa, sin embargo, con la carga estética que cada una aporta). O será que busco a toda costa ligarlas a alguna forma de trascendencia (sea ontológica o epistemológica) en vez de limitarme a hablar de ellas como lo que son, formas de integrar sensible o estéticamente lo humano en el mundo. Si, por ejemplo, fijo la mirada de nuevo en la cabeza que ya he comentado, noto que su aspecto me parece natural porque refleja el que ofrecerá ahora mi consciencia a quien pudiese captarla en medio del afán por aclarar lo que en principio no requiere clarificación ya que salta a la vista: igual que el hombre (o el perro), yo alzo la vista en pos de las palabras que darán inicio a mi texto para evitar que este se disgregue en un mero devaneo o, por el contrario, en una obviedad que no merezca la pena analizar. Pues, ¿qué caso tiene detenerse en lo que no tiene vuelta de hoja, es decir, la presencia de un elemento figurativo en cualquier percepción de la realidad? Fuera de subrayar lo que todo mundo puede ver con sus propios ojos y de apuntar algunas de sus determinaciones fundamentales (lo antropomórfico, lo singular y lo concreto), no parece que haya mucho que añadir. A menos, por supuesto, que lo figurativo no haya recibido la atención que amerita no como expresión de la sensibilidad de alguien o como factible motor de ciertas formas de pensamiento más o menos primitivas como lo mítico o lo totémico sino como original apertura de la realidad al hombre, como la donación irrecusable de sentido que se modula conforme las posibilidades de cada cual que, no obstante, pertenecen también al horizonte vivencial que identifica la individualidad . Por ello, debo confesar que lo que me impide dar inicio a la reflexión que había ingenuamente planeado es la inquietud de ser redundante o trivial, máxime porque he hecho olímpicamente a un lado el bagaje de la tradición y he buscado precisar una vivencia más que elaborar una teoría, y con ello uno siempre corre el riesgo de embrollar lo que otros mucho más lúcidos han desembrozado.
Desde esta perspectiva, lo único que me queda es la perplejidad ante la omnipresencia de lo figurativo allende la oposición de lo mental o psicológico y lo real o, por mejor decir, de lo subjetivo y lo objetivo, que pasan a segundo término ante la plenitud del fenómeno por una razón axial: que entre ambas determinaciones no hay unidad fuera de la que establece el conocimiento, mientras que aquí la unidad se da de antemano y lo difícil es convertirla en hecho social (o sea, en discurso). La plétora de figuras a mi alrededor no tiene nada que ver ni con las que brotan de mi fantasía ni muchos menos con la realidad extramental en la que las cosas se perciben de acuerdo con características más o menos generalizables de acuerdo con las cuales, por ejemplo, la cabeza de un hombre no puede verse jamás como la de un perro a menos que uno esté fantaseando, que es lo que hasta ahora no he podido hacer pues en cuanto lo intento la contundencia del fenómeno me obliga a volver sobre lo andado. Lo único cierto hasta ahora es que lo figurativo se me ha mostrado como la estructura fundamental de la percepción, es decir, del “acto que crea de un solo golpe, junto con la constelación de los datos, el sentido que los vincula; que no solamente descubre el sentido que tienen sino incluso hace que tengan un sentido ”. 8¿Cómo? Pues con la descripción de la proliferación figurativa que salta a la vista por más que resulte absurda frente a la idea común de que en la realidad las cosas tienen una cierta identidad que únicamente se confunde en el plano de la percepción para volver a clarificarse en el de la reflexión. Mas el fenómeno me ha mostrado algo muy distinto: no es que el rostro que se percibe en una pared o, más aún, en una nube se confunda con el de una persona, es que aparece ahí como si lo fuese, que es por lo que no solo hay que descubrir la figura que está frente a uno sino hay que darse el tiempo para que se desemboce la identidad que hace patente desde el primer instante. La percepción es activa no porque yo tenga que echar a volar la imaginación (al contrario, acabo de decir que tengo que contenerla, que reducirla a la figura que brota como por arte de magia); lo es porque al fijarme en el modo de aparecer del fenómeno este libera un flujo emotivo que podría llevarme muy lejos, tanto como para comenzar a hacer asociaciones más o menos arbitrarias que serían el mentís más palmario de lo que ahora hago: absorberme en la realidad. Por ello, la creatividad perceptiva, en vez de referirse a lo que me rodea o a mí mismo se refiere a la vivencia como estructura en la que algo que aparece me intriga e impone un límite expresivo que no es fácil superar. Pues no habrá, en efecto, sentido que comunicar si no me esfuerzo por coordinar el empuje de las múltiples figuras y el tren de asociaciones que me lleva a la pura jerigonza.
Читать дальше