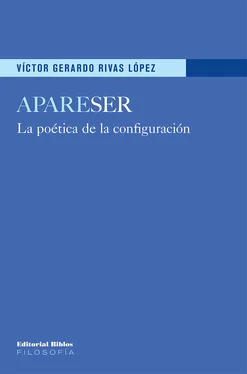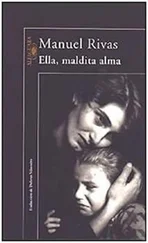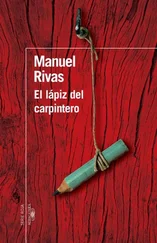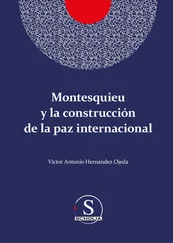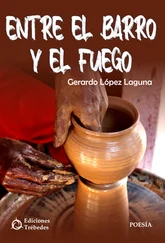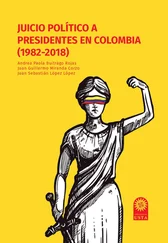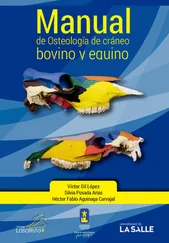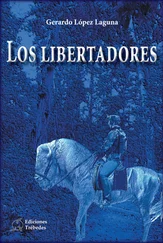1 ...8 9 10 12 13 14 ...31 Tanto el poeta como el profeta saben más de lo que saben, más en cualquier caso de lo que podrían saber por su esfuerzo y sin auxilio alguno. Mientras que para el profeta este saber es primariamente del futuro, para el poeta es sobre todo del pasado […] Solo necesitamos substituir “saber” por “emoción” […] para estar por completo de acuerdo con la antigua visión griega del don único de Mnemosine del saber evocador. 17
Y aquí hay que hacer hincapié en que actualizar no es, como suele pensarse, reorganizar algo de acuerdo con un programa general sino mostrar el acuerdo del presente con alguna posibilidad del pasado que en su momento no se ha visto como tal (pongamos, que el cuadro en cuestión sea de algún pintor del que entonces no se ha acordado uno). La dificultad expresiva de la que tratamos desde el inicio es, pues, la integración de la insalvable diferencia que hay entre lo ontológico y lo estético o propiamente figurativo o, por mejor decirlo, entre la contemporización que permite situar el fenómeno en algún plano de lo real (por ejemplo, un pasado que revivimos como si nunca antes hubiésemos tenido contacto con la realidad que nos revela) y la contextualización que lo pone ahí como expresión de nuestra sensibilidad (sea o no a través del gusto). De suerte que la condición antropomórfica de cualquier fenómeno, el hecho de que siempre surja como una figura de lo humano y no como mera determinación material o mental o como un signo abstracto, es también su condición estética o personal que pone de manifiesto nuestra capacidad de integrar la realidad por medio de lo que sentimos. El fenómeno se identifica como tal en una situación cuyas condiciones existenciales son, no obstante, trascendentales, lo que las hace por definición compartibles una vez que esta o aquella figura se ha trazado en el intempestivo flujo del tiempo gracias a la sensibilidad personal que, empero, deberá matizarse conforme con el dinamismo del aparecer en los distintos planos del lenguaje, del gusto, de la identidad, del sueño y, como síntesis de todos ellos, del arte cuyo sustento es la existencia misma.
Antes de proseguir, merece la pena hacer hincapié en que la integración o figuración, en cuanto estructura fenomenológica, no depende de que su expresión final sea estética en el sentido usual del término que lo vincula con lo indeterminable de la fantasía individual tal como se presenta sobre todo en el arte o en las condiciones socioculturales de una época. Al hablar de la figuración me refiero de manera específica a la intencionalidad del aparecer que cada cual vivencia como si fuese una proyección propia, en la que uno literalmente ve cómo el espacio y el tiempo se concretan por medio de un fenómeno que es menester percibir por cuenta propia para echar a andar cualquier proceso teórico. Lo estético, según esto, alude al fundamento temporoespacial de cualquier vivencia más que a la sensibilidad de quien la tiene . Y este uso de lo estético es axial ya que hasta un matemático (por mencionar el caso que para el común de la gente se halla más lejos de los vuelos figurativos) debe “ver” en la realidad y no como mera representación mental lo que busca comprender o explicar. O sea que volvemos a la cuestión que ya hemos tocado varias veces, la de que la percepción es ajena a la oposición de lo subjetivo y lo objetivo pues si bien plantea la realidad del fenómeno como manifestación de la sensibilidad personal, lo refiere por necesidad a lo que aparece y no a lo que cada cual fantasea por su cuenta. Para retomar el caso del matemático, esta absoluta certeza del aparecer que se vive aun al hablar de algo tan aparentemente subjetivo como los trazos en la pared tiene un sentido estético porque concreta y configura la realidad y a través de ello despierta la emotividad de uno lo que, además, se advierte en que, por ejemplo, en inglés “figure” sea primeramente sinónimo de número o cantidad y que, por otra parte, en castellano “figura” se refiera ante todo al aspecto exterior de una cosa que despierta diversas formas de sentir según sea la situación en la que se plantea. Por ello, la figuración que hasta aquí se ha descrito mayormente en relación con una temporoespacialidad vivencial cuya realización obvia sería la delectación o la creatividad que hace evocar tal o cual obra de arte también debe comprenderse como el fundamento trascendental para que sea dable entender ahora sí por conceptos teóricos, cosa que, por otra parte, ha visto con extraordinaria lucidez Kant al usar el vocablo “estética” para hablar, por una parte, de las intuiciones temporoespaciales que dan base a la aritmética y a la geometría y, por la otra, de la reflexión acerca del placer que da la percepción de la realidad natural en cuanto parece afín a nuestra sensibilidad. 18
Esta ambigüedad de lo estético que permite pasar de un ámbito tan determinado como la matemática a uno en apariencia tan indeterminable como el placer que provoca la figuración exige sin lugar a dudas analizar desde otro ángulo la inmarcesible multivocidad de lo fenoménico, pues páginas atrás hemos dicho que una sola figura da pie para evocar dos motivos pictóricos que por más que compartan ciertos rasgos (la juventud de la víctima, el torso desnudo, el suplicio a manos de los infieles) son bastante diferentes. Sin ir más lejos, lo multívoco de un fenómeno se entiende como sinónimo de vaguedad o difuminación, lo que podría pensarse con mayor razón cuando uno habla de una vivencia que parece hallarse a un paso de la mera alucinación y acerca de la que, por ende, podría decirse cualquier cosa que a uno se le ocurriera, como que no me acordaba de san Sebastián sino de Cristo aunque a fin de cuentas uno se asemeje al otro en una figura que todo el tiempo está a punto de desdibujarse en medio de los grumos del revoque (ahora mismo llevo un buen rato sin hallarla ahí donde se supone que ha estado desde el momento en que he reparado en ella). Esta asimilación de lo multívoco y lo difuso o más bien confuso se hace particularmente en relación con situaciones interpersonales, sean en concreto morales o no, y tiene casi siempre un sentido negativo: uno no sabe a qué atenerse cuando las palabras de alguien sugieren un doble sentido, lo cual es doblemente grave cuando la cosa que está en juego es de peso para cualquiera de los involucrados. En circunstancias tales, la multivocidad o, mejor dicho, la ambigüedad (como la llamaremos en lo inmediato) es indudablemente criticable ya que en vez de favorecer que uno actúe con mayor consciencia hace que uno se pierda ante posibilidades contradictorias. Y es que cuando hay que tomar una decisión importante debe contarse con directrices claras que abran un curso de acción, lo cual es fundamental también en el otro tipo de experiencia en el que la ambigüedad es injustificable: la determinación teórica de la realidad. Cuando en vez de que un concepto o una teoría nos hagan comprensible del modo más claro posible las manifestaciones de un fenómeno o lo integren en campos de conocimiento bien definidos lo dejan en las brumas de una explicación mal articulada no solo mantienen la ignorancia, sino que también la nutren con opiniones o puntos de vista que impiden, además, identificar el trabajo teórico con el valor vivencial del conocimiento que es perceptible en todos los grandes científicos:
La fantasía matemática […] está orientada de un modo muy distinto a la de un artista y una y otra son cualitativamente diferentes. Pero no difieren en cuanto proceso psicológicos. Ambas son “embriaguez” (en el sentido de la “manía” platónica) e “inspiración”. 19
Es obvio que si la ambigüedad no tiene ningún valor ni en la esfera de la moral ni en la del conocimiento es porque en ambas hay por principio una determinación conceptual de la realidad que hace absurdo el juego de las apariencias del que brota la figuración: el valor de cualquier lazo interpersonal que se realiza a través del respeto a la dignidad de todos los seres humanos sin excepción o el de cualquier determinación teórica que persigue la objetividad del conocimiento obliga a eliminar la mínima vaguedad, lo que para la vox populi sería igual a eliminar la ambigüedad. No obstante, habría que preguntarse si ambos términos son sinónimos o si en el fondo poco tienen que ver uno con otro. Y aquí el fenómeno de la figuración vuelve a mostrar su riqueza como percepción elemental de la realidad, ya que cada una de las entidades que espontáneamente se perfilan entre los planos temporoespaciales, lejos de ser vaga o imprecisa como se supone que es, revela una singular consistencia que a pesar de lo incidental o más bien de lo dinámico triunfa por encima de las limitaciones del lenguaje con el que queremos hacérsela ver a alguien más. La figura, huelga decirlo, no es vaga o difusa, es más bien problemática pues obliga a tomar una posición determinada para captarla y una vez que ha salido a la luz tiende a producir otras tantas con las que, en primera instancia, nada tendría que ver si no fuese por el modo incidental en que surge: por volver a nuestro caballito de batalla, que la figura de un hombre a punto de hacer una reverencia nos integre a un proceso perceptivo en el que sin ceder en nada a la fantasía propia al final vemos el torso de un hombre semidesnudo que nos recuerda un cuadro que por su lado nos descubre otro muestra en conjunto que la ambigüedad se refiere en el plano perceptivo a la capacidad de cualquier figura para generar otras en el ámbito temporoespacial en el que aparece, lo que, por otro lado, conlleva el reacomodo total del espacio mismo . Esto, sin embargo, es solo la mitad de la cuestión. La otra tiene que ver con la percepción del entorno como un medio esencialmente estético en el que cada figura encarna el dinamismo del tiempo y del espacio sin perder, empero, su aspecto específico gracias a que las diferencias de un plano a otro realzan la continuidad vivencial desde la que se proyectan. Lo ambiguo está en la capacidad de la figura de hacerme ver de súbito la superficie donde se traza por sí sola y sin que yo tenga que echar a volar la imaginación, el momento en el que se integra con la de junto para formar una nueva unidad perceptiva. La potencia plástica del espacio se conjuga así con la expresividad del tiempo que le da sentido a algo tan extraño como la figuración en la que el contenido material y/o mental de la vivencia pasa a segundo término a favor del flujo estético, que solo se mantiene por la claridad con la que las figuras surgen sin cesar ante uno.
Читать дальше