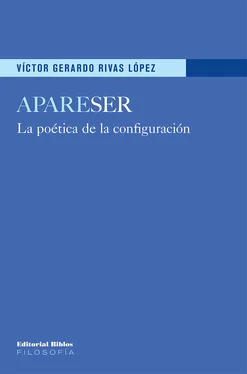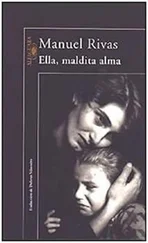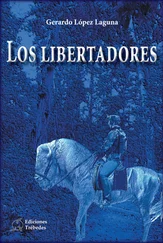Esto nos lleva a destacar otros tres aspectos del fenómeno: el primero es la asimilación entre lo antropomórfico y la irreductible pluralidad de los seres que conforman la existencia. Por ejemplo, en la pared frente a la que sigo sin poder iniciar mi texto ahora observo con claridad una cabeza que (por el modo en que la luz cae sobre el revoque en el que literalmente encarna) es al unísono la de un perro labrador y la de un hombre más o menos rústico y ya entrado en años que alza la mirada con una mansedumbre similar a la fidelidad canina. Si me atengo a lo que percibo (por más que al describirlo pierda la nitidez con la que se delinea en la pared), la cabeza puede verse de dos modos no solo distintos sino hasta absolutamente opuestos, y lo más desconcertante es que no hay necesidad de elegir entre ambas concreciones porque algunos animales (sobre todo los perros de ciertas razas) con mucha frecuencia nos dan la impresión de estar absortos o de sentir algo más que las condiciones instintivas de su corporalidad como son el hambre o el calor, en tanto que ciertos hombres ya grandes, por su parte, constantemente lucen como si no tuvieran nada en qué pensar mientras las mejillas se les cuelgan y le dan a su faz el aspecto de un animal en reposo. Y no hablo nada más de los rasgos físicos de algunos individuos, hablo del modo de moverse o del temperamento que aun sin quererlo nos recuerdan a este o a aquel animal, lo que permite hablar, por ejemplo, de un rostro caballuno o simiesco o de una conducta brutal. Esta reflexividad propia de la vida orgánica que hace que un ser tome posición física y figurativamente respecto al mundo que lo rodea (sea de modo instintivo o volitivo) es el elemento que vincula lo animal en particular y lo real en general con el desenvolvimiento emocional del hombre, lo que de tantas maneras se refleja en la capacidad de la cabeza de la que hablo de mostrarse como la de dos seres muy distintos sin que ello implique una contradicción y hasta parezca, al contrario, por completo natural. Más aún, si de la impresión que me causa la ambigüedad de la cabeza paso a la que me causa la peculiar afinidad de lo antropomórfico y lo animal en la constitución del mundo de la vida que incluye también todos los seres inanimados y las fuerzas naturales, advierto que lo figurativo vincula cualesquiera formas de aparecer a través de la humana y viceversa . Y ahora que lo digo, pienso que esta condición de la figura se percibe también en la capacidad de los muñecos que reproducen animales (algunos de ellos desproporcionados respecto al hombre, como son los dinosaurios) pero que sirven para que el niño juegue con ellos como si jugara con un compañero que tuviesen un aspecto humano aunque en realidad fuese un animal prehistórico que atravesara el tiempo para estar con aquel. Otro fenómeno similar es el del mito, en el que las fuerzas naturales se hacen presentes en el mundo de la cultura como personificaciones de un temperamento la mayoría de las veces intempestivo, justo como el que cualquiera puede mostrar llegado el caso y que a pesar de lo irregular de su manifestación sirve para caracterizarlo. Lo antropomórfico es pues la piedra de bóveda de una integración figurativa existencial y/o emocional que aunque indudablemente compartible no lo es de modo directo y requiere la capacidad por parte de quien lo vive de hacer ver a los demás lo que para él es por completo evidente aunque solo se objetive por medio de un esfuerzo descriptivo.
Como segundo aspecto del fenómeno hay que recalcar la identidad que mantienen las figuras aun cuando solo aparezcan un instante y después se pierdan en las irregularidades de la pared. Vuelvo a la cabeza antropomórfica y cinocéfala cuyo aspecto, lejos de desconcertarme, se confirma cada vez que la contemplo: no es nada más que la vida como unidad orgánica total me permita figurarme a un hombre como animal y viceversa; es que en cada ser hay múltiples fuerzas que desbordan sus determinaciones puramente físicas o naturales. Si es sorprendente ver cómo un garabato se identifica con el aspecto humano, es mucho más sorprendente notar en él gestos y actitudes que descubren un temperamento que justamente por lo grosero o hasta grotesco resulta inconfundible aunque no por ello sea más fácil explicarlo pues “es un movimiento del cuerpo o de una herramienta que se liga con él, para el cual no hay una explicación causal satisfactoria”. 6Y lo más curioso es que ese detalle que en la vida real podría ser desagradable (pensemos en qué será estar cabe un palurdo con el rostro colgado), en la figura en cuestión es grato porque corresponde a un ser que de entrada nada tiene que ver con las proporciones anatómicas o zoológicas: esta cabeza no es ni de hombre ni de perro, es de ambos a la vez, lo que le permite oscilar entre lo mítico, lo simbólico y lo estético (valores todos de la configuración que habrá que elucidar uno por uno). Así, la identidad caracterológica, que en los seres de carne y hueso es una determinación ontológica axial que nos obliga a verlos como individuos pese a cuantos defectos tengan (incluyendo, en este caso, la sosera), se refleja en estas figuras y prueba que a pesar de su insignificancia o lo incidental de su aparecer no son ni fruto de una imaginación febril ni representaciones arbitrarias que dependan del punto de vista de cada cual: es obvio para mí que no soy yo quien las proyecta, que ellas, al contrario, brotan por sí mismas quién sabe cómo y pasan por lo humano para ahondarlo aun a costa de su inteligibilidad o de su propia idealidad. Por ejemplo, que desde el primer momento un torso apenas definido me haya hecho evocar el suplicio de san Sebastián en lugar de, por ejemplo, hacerme ver cualquier otra cosa es un índice de que la figura es concreta y singular, y que no puedo captarla como me plazca pues su “forma de ser” (o, mejor dicho, de aparecer) se traza sin ambages en medio de la de las demás. Su carácter figurativo no la reduce a un trazo en la pared sino la integra en mi consciencia como posibilidad de figurarme a un santo en medio de su martirio cuando tengo años de no pensar en él. Y lo hace de tal manera que al referirme a san Sebastián no hablo de una representación general, pues tengo presente una imagen en concreto, la que aparece en un célebre cuadro de Mantegna con un despliegue anatómico verdaderamente hercúleo. O sea que no estoy frente a un mero signo abstracto sino frente a la imagen de alguien en un momento específico por más que la figura no sea más que un grumo de argamasa pintado de un amarillo que poco o nada tiene que ver ni con la santidad ni con el martirio (lo que aun sin quererlo me hace pensar en cuán difícil es llevar simplemente la idea que ha dado origen a estas reflexiones a un nivel discursivo para depurarla de todas las nebulosidades de la mera ocurrencia).
Esta singularidad irrecusable nos lleva al tercer aspecto del fenómeno: que la figura aparece en un medio multiforme mas homogéneo en el por un instante es una protuberancia y al siguiente es una presencia inequívoca si bien tiende a confundirse con las que pululan a su alrededor. Esta doble posibilidad depende, claro está, de condiciones perceptivas como la luz, la distancia y mi postura, aunque también del tremendo empuje de todas las figuras que se hallan alrededor de aquella en la que me concentro, que tienden a desdibujarla para imponerse en el dinamismo perceptivo en el que también hay que considerar el del fondo que vuelve a surgir como irregularidad en el revoque. La identidad se constituye en estas circunstancias en un vaivén intempestivo entre lo que miro y lo que me figuro, de suerte que una vez que he captado una cabeza o un martirio es prácticamente imposible ver las protuberancias de la argamasa y, al revés, cuando tiendo la vista al revoque, las figuras pasan a segundo término aunque nunca desaparecen del todo (de hecho, cuesta mucho abstraerlas). La tensión de ambos factores es la esencia misma de lo figurativo y se encuentra como tal allende la oposición de lo objetivo y lo subjetivo, ya que no puedo olvidarme sin más de la argamasa que vuelve por sus fueros y tampoco puedo ver lo que me plazca pues hay un contorno que me obliga a pensar en Mantegna y no, por ejemplo, en Memelino (que también tiene una espléndida versión del suplicio de san Sebastián). O sea que la identidad del fenómeno es a tal punto evidente que me permite distinguir aun contra mi voluntad entre lo que veo ahí frente a mí y lo que, en cambio, me figuro.
Читать дальше