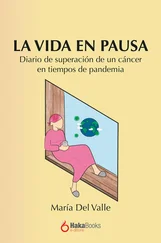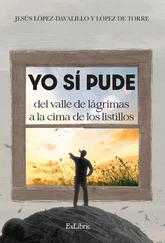Cuando Salvador pudo abrir los ojos, ella lo estaba mirando apoyada la cabeza en la mano.
— ¿Sabías que desde que me miraste la primera vez con tus ojos color miel no pude dejar de pensar en vos? — le dijo él.
— No, no sabía. ¿Qué querés de mí?
— Sos hermosa, Antonia. Te quiero para mí. — Comenzó a besarla nuevamente con suavidad en la frente, en los ojos, hasta llegar a la boca y entonces el deseo se fue tornando cada vez más fuerte, recomenzando las caricias enloquecidas y despertando la pasión en la mujer cuyo cuerpo se convulsionó enfebrecido a su ritmo.
No regresaron a almorzar, se quedaron en el campo, se bañaron en un arroyo y volvieron a la tarde. Cenobia les sirvió la cena advirtiendo las miradas que se cruzaban y esa noche él se cambió al dormitorio de ella. Se levantaron más tarde de lo acostumbrado y cuando Ramón regresó advirtió que había un nuevo marido y un nuevo jefe en la casa.
Salvador estaba loco por su mujer. Feliz, porque ella le correspondía, porque dormía abrazado a su cuerpo, acomodado a su forma, entrelazadas las piernas, confundidas las respiraciones, las manos acariciando cada rinconcito del cuerpo del otro. Durante la noche se despertaban y se amaban, la caricia de uno encendía la pasión del otro. Antonia sentía que no podía detenerse, no sabía si estaba bien, simplemente no podía. Durante el día, a veces lo acompañaba al campo y él la abrazaba y la sujetaba con fuerza por atrás mientras la besaba y la tocaba, y ella se sentía feliz, se sentía querida, deseada, con dueño. Y también se sentía dueña.
Ramón no decía nada. Salvador estaba tan concentrado en su mujer que casi no le prestaba atención. Se parecía en algunos rasgos a su hermana, en la forma y el color de los ojos, en la nariz tal vez. Pero había diferencias, el pelo era muy oscuro y grueso, la tez era más cobriza, y sobre todo, la mirada era distinta, huidiza, no miraba de frente, todo él parecía querer pasar inadvertido. Cuando Salvador le daba algunas indicaciones sobre el trabajo, escuchaba sin comentarios y se iba a hacer lo que le había pedido. Lo rehuía. Al principio pensó que le resultaba rara su jerga mezcla de italiano y castellano, pero después se dio cuenta de que en general hablaba poco. A veces lo veía con Antonia, ella le ponía la mano en la espalda o le tocaba una mejilla. Entonces, él sonreía mientras conversaban, pero si Salvador se acercaba, él murmuraba algo así como un saludo y se iba.
— Tu hermano está enojado conmigo, no le parece bien que yo te quiera.
— No es eso — dijo Antonia — Ramón es así. No le confía a la gente.
— A vos te quiere. ¿Por qué antes no vivía acá? ¿Tu marido no lo permitía?
— No, no lo quería — dijo con tristeza — Habló con él cuando se quiso casar conmigo porque es mi única familia pero luego no lo quiso aquí.
— ¿Vos aceptaste?
— Ramón quiso que aceptara. Vivíamos muy miserablemente y él me dijo que era lo mejor. Me daba pena porque lo quiero mucho.
— ¿Por qué no lo quiso? La casa es grande, hay mucho trabajo y lo más importante, es tu único hermano. ¿Ramón le hizo algo?
— Ramón es mitad indio, Salvador. Y aquí a los indios los odian y les temen, los ven salvajes, sanguinarios, vagos, traidores, son el demonio, lo malo, lo oscuro. Pero no saben, Ramón es bueno y ha sufrido mucho. Es mi hermano menor, ¿sabés?
— No lo sabía, me pareció más grande. Tiene una mirada de hombre, de persona que sabe más de lo que sabe un muchacho. Pero es un muchachito, entonces.
— En realidad, es como un cachorro golpeado, que espera el maltrato de todos. La gente de acá lo trata con desprecio. A mí también, y a mi madre la trataron mal mientras vivió.
— ¿Vos también sos mitad india?
— ¿Te importa mucho? ¿Me despreciarías? — lo miró con rabia y miedo.
— ¡Nunca! ¡Sos mi amor, lo que más quiero en el mundo! ¡Nunca se te ocurra decir o pensar algo así!
— Gracias — le dijo con la voz entrecortada, mientras Salvador con la camisa le secaba las lágrimas que de golpe habían empezado a salir de los ojos, como si hubieran estado listas desde el comienzo de la conversación, angustiadas, incontenibles.
Mientras él la abrazaba fuerte, las lágrimas y la congoja se fueron apaciguando, hasta que pudo levantar la vista y se encontró con su mirada seria y compasiva, de hombre que comprende:
— Nadie te despreciará nunca más. Te lo prometo.
Después, mientras caminaban bajo la arboleda en la noche templada y silenciosa, ya más calmada, Antonia pudo contarle su historia:
— Cuando yo tenía pocos meses, mis padres debieron viajar a Río Cuarto. Fuimos en un carro en el que repartían verduras, tenían una pequeña quinta. En ese tiempo los indios eran un peligro para los viajeros, pero mi padre había hecho otras veces ese viaje y nunca había tenido problemas. Esta vez mi mamá quiso ir con él, no quería quedarse sola otra vez. Fueron atacados por un malón el segundo día y mi padre fue muerto. A mi madre se la llevaron, ella iba aferrada a mí y por eso, supongo, me salvé. El jefe que mató a mi padre se la llevó con él y la hizo su mujer. Ella no dejaba de llorar. ¿Sabés cómo sufrió debiendo someterse al mismo hombre que había matado a su marido? Mi madre quería mucho a mi padre, lo recordó siempre. Nació Ramón y a pesar de ser el hijo del indio que odiaba, su instinto de madre fue más fuerte y lo quiso igual que a mí. Creo que vivió por nosotros, porque de lo contrario se hubiera dejado morir. Me contaba después que algunas mujeres indias la habían maltratado mucho, celosas de que el jefe la quisiera, pero algunas la habían comprendido y ayudado. Cuando varios años después, los soldados la rescataron, ella nos alzó a mí y a Ramoncito y no nos soltó hasta que se sintió segura de que nadie nos iba a separar. Pasaron unos meses hasta que nos trajeron de regreso aquí. Pero nada sería igual. Para empezar, mi padre estaba muerto y su pequeño terreno, perdido. Pero lo peor fue el desprecio de la gente. Hasta aquella gente que antes la había conocido y la apreciaba, la miraba mal, con desconfianza, como si fuera una mala mujer que hubiera elegido vivir con otro que no era su marido, un indio salvaje. Si alguien le tuvo pena por lo que le tocó sufrir, no se lo demostró. La apartaron, la despreciaron. Y a nosotros, sus hijos, también. Yo había vivido con los bárbaros y Ramoncito era uno de ellos. Al ir creciendo me di cuenta del desprecio y mi hermano también. Mi madre tuvo que trabajar muy duro para que sobreviviéramos y su casa, la nuestra, fue la que conociste el día que buscaste a Ramón.
Salvador escuchaba la historia de Antonia y sentía rabia por lo que había sufrido. Con dolor, la abrazó fuerte y la consoló:
— Son malas personas las que trataron así a tu familia. No se los perdonaremos.
— Yo no los puedo perdonar. No quiero. Mi madre no tuvo la culpa de nada, nos quiso, sufrió mucho y encima, la castigaron con saña.
— Vamos adentro, Antonia. Por hoy, se acabaron los recuerdos tristes. Yo te amo, mi bella donna.
Al día siguiente, Salvador, Antonia y Ramón emprendieron en el carro el camino hacia el pueblo. Necesitaban provisiones y se dirigieron al almacén de don José. Había bastante gente en las calles y muchos, al verlos, comenzaron a cuchichear. La joven lo advirtió y se dio cuenta de lo que pensaban o decían. Su relación con Salvador era conocida, siempre se enteraban de todo y, claro, la censuraban. Primero se habían sorprendido cuando Ignacio se casó con ella, ahora se escandalizarían de que viviera con este hombre después de quedar viuda. Levantó los hombros en actitud de qué me importa y trató de fijar la mirada al frente.
Don José los recibió con agrado y los atendió en sus compras. Ahora lo ayudaba un joven al que llamaba Raúl, calladito y voluntarioso. Los invitó a pasar a la cocina donde tomaron unos mates y conversaron un rato. Les preguntó cómo andaban las cosas y les contó algunos chismes del pueblo. Se enteraron de una venta de vacas que habría esa misma tarde y resolvieron comprar dos o tres, si el precio era bueno y los animales estaban bien.
Читать дальше