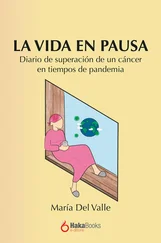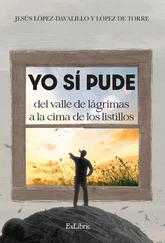— ¿Dónde está el patrón? ¿Quiénes son ustedes? — la voz ronca y desconfiada de la mujer los sacó de su conversación.
— Don Ignacio murió, se cayó de su caballo. Iba muy borracho el hombre.
Todos se volvieron al escuchar a Ramón, parado en la puerta, que miraba con fijeza a los dos amigos:
— Yo también quiero saber quiénes son ustedes, qué hacen acá.
Giulio miró a Salvador, que se puso de pie:
— Me presento, soy Salvador Grillo, él es mi amigo Giulio Spampinato. He venido a ayudar a Antonia.
Cenobia se persignó diciendo por lo bajo “Ave María Purísima”.
— ¿Hace mucho que conoce a mi hermana, qué relación tiene con ella?
— La conocí anteayer, en el boliche, cuando el marido le pegó una trompada y la dejó desmayada en el suelo. Don José la auxilió.
— ¿Antonia le pidió que viniera?
— No.
— Entonces, váyase ahora mismo.
— No.
—¿Qué te pensás, gringo de mierda, que podés venir porque a vos se te ocurre como si fueras el dueño de algo? — la cara de Ramón estaba roja de indignación — ¿Te pensás que mi hermana está sola? ¡Sinvergüenza, aprovechador!
La cara de Salvador no se inmutó, parecía de piedra, los ojos pálidos miraban a Ramón amenazadores:
— No es así. Aquí me quedo, yo la quiero a Antonia, va a ser mi mujer.
Hasta Giulio lo miró con asombro. Había tanta seguridad en sus palabras que nadie lo contradijo. Cenobia se volvió a persignar, murmurando en voz baja, mientras se daba vuelta y trajinaba en la cocina. Ramón lo miró extrañado y salió. Era una pobre figura, no sólo por su ropa tan hilachada y agujereada, sino por los hombros agobiados y la mirada vencida.
—Acompañáme, Giulio, vamos a ver qué hay que hacer, si hay animales deben tener hambre.
Juntos recorrieron los corrales. Había una veintena de ovejas y otro tanto de cabras, también vacas y caballos. Los animales estaban nerviosos, hacía días que nadie los atendía.
— ¿Qué hacemos?— dijo Giulio — Yo no sé nada de cuidar animales.
— Sabemos — dijo Salvador — Trajimos animales con don Rafael. Podemos arriarlos hasta algún lugar con agua y pasto y dejarlos ahí hasta la tarde. Busquemos a Ramón, a lo mejor sabe a dónde los llevaba el gallego.
No lo encontraron a Ramón, pero Cenobia les dio algunas indicaciones. Así que entre los dos llevaron en varios viajes a los animales hasta una aguada cercana. Les llevó un par de horas. Después se quedaron afuera bajo un algarrobo grande hasta que Cenobia los llamó para servirles carne con cebolla y huevos que comieron con ganas . La mujer había hecho también pan con grasa al que le hicieron honor. Durmieron la siesta bajo el árbol y cuando se despertaron ensillaron otra vez los caballos que habían usado a la mañana y se fueron a ver los animales en la aguada. Ahí se quedaron hasta la hora en que los trajeron de vuelta. Si bien no eran expertos, lo hicieron bastante bien, aunque les llevó más tiempo que antes, porque algunos se habían alejado y tuvieron que salir a buscarlos para arrearlos de vuelta hacia la casa.
El sol empezaba a caer cuando llegaron. Salvador vio a Antonia en la galería. Giulio siguió hacia los corrales y él se acercó a la muchacha, que lo miró fijo mientras llegaba.
— ¿Por qué estás acá? Nadie te lo pidió — le dijo.
— Estoy por vos. Me quedo para ayudarte. Cuando estés lista y hayás terminado tu duelo tengo algo para decirte.
Antonia lo miró pensativa con esos ojos grandes que a él lo habían cautivado y, aunque no le entendía bien las palabras que él usaba, mezcla de italiano y castellano, comprendió su intención, el tono seductor y el mensaje de los ojos claros. Y ella, que nunca había conocido el amor, de pronto sintió que no entendía nada, que no conocía a este hombre que le hablaba, que ni siquiera sabía bien qué le había dicho, pero que todo estaba bien, que podía quedarse, que ella quería que se quedara.
Al día siguiente, casi de madrugada, Salvador salió camino al pueblo para hablar con don José. Le pidió a Giulio que moviera los animales, aunque estuviera solo para esa tarea que el día anterior les había costado bastante trabajo a los dos juntos y el amigo le dijo que sí, haciendo un gesto gracioso de levantamiento de cejas y de resignación, ante este compatriota terco al que se le ponía algo en la cabeza y tenía que seguirlo.
Salvador se quedó dos días con don José García y García, ayudándolo a organizarse antes de irse. El gallego lamentaba su ida porque en el poco tiempo que estuvo, el muchacho le había aliviado el trabajo y también la soledad del viejo que labura todo el día y después, al cerrar el boliche, se queda solo. Al tercer día, se despidió marchándose con sus pocas pertenencias: ropa, documentos y fotos familiares.
CAPÍTULO 4
Los dos italianos habían hecho una rutina después de la primera semana. Muy temprano llevaban los animales al pastoreo, después de haber ordeñado a las vacas y a la tarde los traían de vuelta a los corrales. Inspeccionaron las herramientas de labranza y vieron que estaban en buen estado, aunque no había campos cultivados. Alrededor de la casa crecían, además del gran nogal, varias tunas y algunos frutales. Ramón estaba en la casa pero casi no lo veían. Cenobia, aunque se le notaba la desconfianza hacia ellos, había optado por no protestar ya que su patrona había autorizado la presencia de los hombres. Cocinaba, se encargaba del gallinero, les preparaba el mate y conversaba. Su naturaleza parlanchina podía más que sus pruritos y así fue contando historias.
Don Ignacio había tenido mujer, gallega como él, a quien había traído de su país. Habían llegado a Villa Nueva y comprado tierras. Los dos habían trabajado mucho, a sol y a sombra. No habían llegado los hijos, pero ellos lo habían aceptado y se veían felices, así decía Cenobia, que estaba en la casa desde hacía años. Y en un viaje a Río Cuarto, escapando de unos maleantes de los varios que asolaban la zona, el caballo de la doña se había desbocado y la había tirado, dejándola malherida. Los maleantes se habían escapado al ver lo que pasaba y don Ignacio, con su mujer abrazada junto a él en el caballo que les había quedado, había llegado al pueblo, con ella mal. Doña María la había atendido, pero poco pudo hacer y había muerto a los días, en una agonía lenta, sin despertar. Don Ignacio había estado todo el tiempo a su lado, agobiado de dolor y sintiéndose culpable por no haberla defendido, decía él. Y después, ya no fue el mismo. Se volvió malhumorado, todas las noches después de trabajar su campo bebía para olvidar , y se fue encerrando. Algunos hombres, que lo ayudaban en los trabajos pesados de la siembra y el cuidado de los animales, se fueron yendo, cansados del maltrato que ahora lo caracterizaba y porque de a poco era menos lo que iba haciendo. En épocas de recolección, solía llamar alguna gente para que lo ayudara, pero no era lo mismo.
Un día, en el pueblo, vio a una jovencita que lo conmovió después de mucho tiempo. Era Antonia, que vivía con su hermano en una de las zonas más pobres de Villa Nueva, allí donde Salvador había ido a buscarlo. Flaquita, desnutrida, mal vestida, daba pena. Don Ignacio habló con Ramón y le dijo que la contrataba para trabajar en su casa. Si bien se asombró por lo inesperado del pedido, Ramón entendió que podía ser para su bien, ya que él sólo sabía hacer changas y se estaban muriendo de hambre. Además se daba cuenta que si bien Antonia era muy joven ya despertaba miradas codiciosas de algunos hombres del pueblo y ellos estaban muy desamparados como para resistir los embates. Antonia estuvo de acuerdo, el gallego se la llevó para su campo y Ramón se quedó solo, ya que a él no le ofreció trabajo. La muchacha, ahora bien alimentada y cuidada, fue ganando peso y hermosura. Cada tanto, se aparecía en la casa de su hermano con comida y algo de ropa. No hablaban mucho y ella se quedaba un rato nomás hasta que volvía al campo. Un día, llegó con don Ignacio, que se la pidió en matrimonio, por ser su único pariente. Otra vez sorprendido, Ramón dijo que sí y en una ceremonia rápida y sin ninguna celebración, Antonia pasó a ser la señora de Mendieta, ama de la casa.
Читать дальше